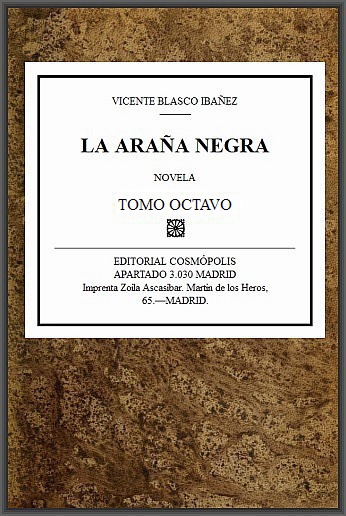
Project Gutenberg's La araña negra, t. 8/9, by Vicente Blasco Ibáñez This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: La araña negra, t. 8/9 Author: Vicente Blasco Ibáñez Release Date: May 30, 2014 [EBook #45836] Language: Spanish Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA ARAÑA NEGRA, T. 8/9 *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images available at The Internet Archive)
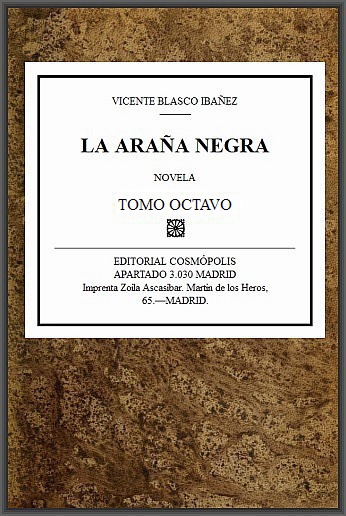
En esta edición se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo las variadas normas de acentuación presentes en el texto. (la lista de los errores corregidos sigue el texto.)
OCTAVA PARTE:
VI,
VII,
VIII,
IX. |
VICENTE BLASCO IBAÑEZ
———
NOVELA
TOMO OCTAVO
![]()
EDITORIAL COSMÓPOLIS
APARTADO 3.030 MADRID
Imprenta Zoila Ascasíbar. Martín de los Heros, 65.—MADRID.
Cambio de decoración en casa de la baronesa.
Llegó el momento fatal en que Juanito Zarzoso, con su título de doctor en Medicina, alcanzado con gran brillantez, obedeciendo las órdenes de su tío, al que temía tanto como amaba, hubo de separarse de María para trasladarse a París.
En los tres meses que transcurrieron desde la conferencia con el padre Tomás hasta el día en que partió el joven médico, doña Esperanza no había logrado aminorar el cariño de los novios ni enturbiar la confianza que mutuamente se tenían.
Un día en que el estudiante esperó a la viuda en uno de los puntos que ella frecuentaba para darle una carta con destino a María, doña Esperanza aprovechó la ocasión para “abrirle los ojos”, según decía.
Con afectada inocencia llevó la conversación al terreno que ella deseaba; habló de la niñez de María, de su carácter ligero, de sus atrevimientos hombrunos en el colegio, y como digno final de tanta preparación, como el que cierra los ojos para disparar el trueno gordo, sin ilación alguna... “¡paf!”, la viuda espetó al estudiante la relación de cuanto ella suponía ocurrido en aquella noche célebre, cuando las monjas encontraron a la joven en el tejado, durmiendo en los brazos de un muchacho.
Al ver la viuda que Juanito se ruborizaba intensamente escuchando sus palabras, creyó que el joven iba a estallar en indignación; pero se quedó fría, cuando en vez de la emoción terrible que esperaba, púsose a reír el joven diciendo que nunca había él llegado a imaginarse que doña Esperanza supiera tales cosas.
La intrigante viuda, que pensaba sorprender al estudiante, resultó la sorprendida, y su asombro fué sin límites cuando Juanito la dijo que aquel muchacho que amaneció en la azotea del colegio era él mismo.
El golpe había fracasado; y en vez de desunir a los novios aquella revelación, sólo había servido para convencer a la viuda de que tal amor, por lo mismo que era antiguo y nacido en el dulce despertar de la pubertad, había de ser forzosamente de larga duración.
Apresuróse doña Fernanda a llevar la noticia al padre Tomás, quien, al saberla, no mostró su acostumbrada y fría indiferencia.
—Ahora resulta—dijo—más preciso que nunca apartar cuanto antes a esos dos jóvenes. Veo que la tarea va a ser más difícil de lo que al principio creíamos; pero con tal de que él marche pronto a París todo se logrará. Es simplemente cuestión de tiempo y paciencia.
—¿Y qué me aconseja usted, reverendo padre?—dijo la viuda—. ¿Debo seguir siendo medianera en estos amores?
—Sí; continúe usted hasta que ese joven se vaya a París. Nada adelantaríamos con que usted se negase a facilitar sus entrevistas y a llevarles sus cartas; encontrarían otro medio para cumplir sus deseos. Ya daremos el golpe cuando estén separados.
Desde que el padre Tomás supo los amoríos de María visitó con más asiduidad la casa de la baronesa.
La tertulia de momias realistas alegrábase por esta distinción que la dispensaba el padre Tomás. Aquello era, para los visitantes de doña Fernanda, como un halagador holocausto a su terquedad reaccionaria y una demostración de que el poderoso jesuíta, reconociendo que en la aristocracia transigente con el siglo sólo se encontraba miseria e impiedad, volvía al seno de sus antiguos amigos, los “puros”, los “integristas”, los que protestaban contra todo lo que no oliese al polvo del pasado.
Lejos estaban aquellos seres de adivinar el verdadero motivo que impulsaba al padre Tomás a visitar con tanta frecuencia la casa de la baronesa.
Doña Fernanda no era la que se sentía menos ufana por aquella asiduidad del poderoso jesuíta. El más grave pesar a la muerte del padre Claudio lo había experimentado pensando que el nuevo jefe de la Orden en España no visitaría ya su casa con tanta frecuencia, y así ocurrió; por esto al ver ahora al padre Tomás casi todas las tardes en su salón, confundido entre sus habituales tertulianos, y hablándola con gran dulzura, el orgullo y el amor propio satisfecho coloreaban su rostro con el rubor de la felicidad, y se sentía dichosa como pocas veces.
Su satisfacción era inmensa al pensar que en los elegantes hoteles de la Castellana, donde residía aquella aristocracia moderna, a la que odiaba secretamente, se notaría la ausencia del padre Tomás, a quien ella contaba ya como uno de sus acostumbrados tertulianos, y, ganosa de retenerle, le asediaba con toda clase de consideraciones y se mostraba dispuesta a obedecer su más leve indicación.
No le costó, pues, gran trabajo al jesuíta el inculcarla sus deseos.
Doña Fernanda, a pesar de tener su director espiritual, que era un individuo de la Compañía, quiso confesarse con el padre Tomás, arrastrada por el deseo de aparecer públicamente como penitente del célebre jesuíta, que sólo se sentaba en el confesonario en muy contadas ocasiones.
Durante la tal confesión, fué cuando el padre Tomás convenció a la baronesa de que debía consentir en que su sobrina contrajera matrimonio, no violentando su carácter y las tendencias de su temperamento.
Doña Fernanda oyó con recogimiento casi religioso las palabras del jesuíta, e inmediatamente se propuso obedecerle como un autómata.
Tan grande era el poder que sobre ella ejercía el padre Tomás, que sus indicaciones bastaron para derrumbar las ilusiones que la baronesa se forjaba hacía ya muchos años.
No; María no sería monja, ya que así se lo aconsejaba un sacerdote tan ilustre y digno de respeto. Ella había soñado en hacer de María una santa como su tío Ricardo; quería meter a su sobrina en un convento, creyendo que esta resolución sería muy grata a los ojos de Dios y que resultaría del gusto de los padres jesuítas, a los que ella consideraba como legítimos representantes del Señor; pero ya que un sacerdote tan respetable le aconsejaba todo lo contrario, ella estaba dispuesta a obedecer inmediatamente.
Y doña Fernanda, al decir estas palabras, extremaba el gesto y los ademanes, intentando demostrar de este modo que su sumisión a las órdenes del jesuíta era inmensa.
Lo que ella pedía únicamente, lo que solicitaba a cambio de su obediencia, era que, ya que María debía casarse, fuese el mismo padre Tomás quien se encargase de buscarla un marido propio de su condición social, con la seguridad de que la elección sería acertada.
Nadie como él conocía a los jóvenes de la aristocracia. Habíanse educado todos ellos en el colegio de los jesuítas, a los más principales los dirigía el padre Tomás en los momentos difíciles de su vida, y, merced al espionaje perfecto de la Compañía, conocía hasta en sus menores detalles la vida y las costumbres de cada uno.
—Casar a María—decía doña Fernanda en la rejilla del confesonario—es un asunto tan difícil, que yo misma no me atrevo a encargarme de ello, y preferiría que usted, reverendo padre, llevado del cariño con que siempre ha distinguido a nuestra familia, se encargase del asunto. Mi sobrina es riquísima, como usted ya sabe; el título de condesa de Baselga a ella le pertenece, y ya ve usted que una joven que tales condiciones reúne bien merece que se fije toda la atención al buscarla un esposo. ¡Oh, reverendo padre! ¡Si usted fuese tan bueno que accediera a encargarse de este asunto! Ya que María ha de tener marido, viviré yo tranquila si éste es del gusto de usted.
Y el padre Tomás fué tan bueno, que, después de exponer algunos escrúpulos sobre la incompatibilidad que existía entre su augusto ministerio y el ser agente de matrimonios, accedió por fin a encargarse de buscar un esposo para María.
Para esto era necesario, según consejo del jesuíta, que doña Fernanda cambiase algo su sistema de vida, que olvidase un poco la exagerada devoción y se acordara algo más del mundo; en una palabra, que ella y su sobrina ocupasen el lugar que les correspondía por su rango en ese mundo elegante que brilla, se agita y se divierte.
Fiel doña Fernanda a los consejos de su director, desde aquel día cambió por completo de vida.
Los rancios tertulianos de la baronesa vieron con asombro que su amiga deponía una parte de su intransigencia con el mundo, y que en aquel retorno a la vida de la juventud, arrastraba a su sobrina, con gran contento de ésta.
El palacete de la calle de Atocha perdió rápidamente aquel sello conventual que le distinguía. Parecía como que, abiertos los balcones, el viento de la calle había penetrado arrollándolo todo y desvaneciendo aquella atmósfera pesada que olía a incienso.
Los carruajes de forma antigua y modesta que usaba la baronesa para ir a la iglesia fueron cambiados por elegantes “landós”; los salones perdieron su aspecto conventual y sombrío, siendo adornados con nuevos muebles, y en las personas de doña Fernanda y su sobrina operóse igual cambio, pues sus antiguos vestidos obscuros y de corte casi monjil, fueron reemplazados por trajes de última moda.
María se dejaba llevar dulcemente por aquella tendencia que su tía manifestaba a favor de las costumbres que poco antes anatematizaba con severo lenguaje.
Tan vehemente era el deseo de entrar de lleno en la vida elegante experimentado por doña Fernanda, que muchas veces reñía a su sobrina cuando ésta se mostraba reacia a asistir a las diversiones, sin duda porque la falta de costumbre influía en su carácter.
—Mujer; eres un hurón—decía la tía—. Es preciso que te acostumbres a esta vida agitada y de continuo goce. Por ti hago yo también esta vida. Se acabaron ya nuestras costumbres de antaño, y es preciso que vivamos a la moderna. Otras muchachas se darían por muy contentas con tener una tía tan amable y complaciente como yo lo soy para ti, y tú parece que no quieres agradecerme lo que por ti hago. ¿No te negabas a ser monja? Pues bien; no lo serás; yo no quiero violentar a nadie que no se sienta con vocación suficiente para abrazar la vida de santidad. Ya que tu carácter te aleja del claustro, serás mujer elegante, dama del gran mundo, y te casarás con un hombre que sea digno de ti. Ya ves que no puedo ser más complaciente. A ver si tienes talento para brillar en sociedad y distinguirte entre las jóvenes de tu clase.
María, con el cambio que la baronesa hacía en su modo de vivir, veía realizado aquel bello ideal que ocupaba su imaginación en Valencia, cuando soñaba en ser una señorita del gran mundo y asistir a las suntuosas fiestas, que sólo de oídas conocía, o por las relaciones de las pocas novelas que a hurtadillas leía en el colegio.
Ya figuraba en aquella sociedad tan acariciada por su pensamiento; ya asistía todas las noches a las óperas del Real en una platea de las más elegantes; paseaba por la Castellana, contestando a numerosos saludos, y hasta un día había figurado su nombre con los adjetivos de hermosa y distinguida, en una reseña que del baile de la Embajada francesa hizo un periódico de gran circulación; pero estas satisfacciones, que en otra época hubiesen constituído su felicidad, no bastaban ahora para amortiguar el dolor que sufría, justamente en los días en que verificaba su iniciación en la vida elegante.
Juanito estaba ya próximo a partir.
El doctor Zarzoso le apremiaba para que cuanto antes fuese a París, pues ya había escrito recomendándole a los más famosos profesores de Francia, y el pobre muchacho no sabía qué excusa inventarse para prolongar algunos días más su estancia en Madrid.
El pesar que a ambos amantes producía la próxima separación era lo que hacía que María se mostrase huraña a los halagos de su tía y asistiese a todas las diversiones con el ánimo preocupado por tristes ideas.
En el teatro, en el paseo, en las reuniones elegantes, en las suntuosas funciones religiosas, en todos los puntos de distracción donde se encontraba, la idea de que Juanito iba a partir enturbiaba todas sus alegrías.
Contribuía a hacer aún más penosa su situación la circunstancia de que la baronesa, con su nuevo género de vida, hacía menos frecuentes las ocasiones en que María podía hablar con su novio.
La joven rara vez lograba ir de paseo acompañada únicamente por doña Esperanza, pues así que manifestaba deseos de salir, la baronesa se prestaba a acompañarla.
Fueron, pues, poco frecuentes las entrevistas de los novios en los últimos días que pasó el joven médico en Madrid, y forzosamente hubieron de contentarse con verse de lejos, como en los primeros tiempos de sus amores, y cambiar apasionadas cartas, que doña Esperanza, siempre complaciente, llevaba de uno a otro, cada vez más amable y satisfecha, conforme se acercaba el momento de partida para Juanito.
La última vez que los novios se hablaron fué en el Retiro, una mañana en que María consiguió salir a pie, en compañía de la viuda de López.
La escena fué sencilla y conmovedora, tanto, que impresionó un poco a doña Esperanza. ¡Ay, Dios! Así se despedía ella de su difunto marido, cuando aún era su novio, cada vez que abandonaba el pueblo para ir a estudiar a Madrid.
Hablaron poco los dos amantes; parecía que cada palabra que salía de sus labios iba a provocar una explosión de sollozos, y se limitaban a mirarse con expresión compungida, estrechándose las manos nerviosamente.
Convinieron en la forma que debían adoptar para cartearse sin que se apercibiera la baronesa.
El dirigía las cartas a doña Esperanza, que se encargaría de entregarlas a María, y recoger las de ésta remitiéndolas a París.
Despidiéronse veinte veces, para volver otra vez a entablar una conversación incoherente y temblorosa, en la cual las miradas significaban más que las palabras, y, al fin, se separaron, no sin volver a cada paso la cabeza para verse por última vez.
Al día siguiente, cuando comenzaba a cerrar la noche, María contemplaba melancólicamente el reloj de su gabinete.
Era la hora en que el “exprés” salía para Francia. En él se alejaba Juanito.
María creía percibir en torno de ella un espantoso vacío, que por momentos se agrandaba, y se sintió próxima a llorar.
Pero la voz de su tía vino a sacarla de esta estupefacción dolorosa.
Había que prepararse para ir aquella noche al Real. Era noche de debut; un célebre tenor cantaba “Los Hugonotes”, y todo el mundo elegante se había dado cita en el aristocrático coliseo para tomar parte en aquella fiesta, que iba a ser una de las grandes solemnidades de la temporada.
La baronesa callaba el interés que tenía en asistir a dicha función.
Uno de los más respetables individuos de su tertulia le había pedido permiso para presentarle en un entreacto a Paco Ordóñez, muchacho distinguido, e hijo segundo del difunto duque de Vegaverde.
En el teatro Real.
Cuando la baronesa y su sobrina entraron en su platea, la representación de “Los Hugonotes” había comenzado ya.
El debutante, un Raúl algo aviejado, con tipo de mozo de cuerda y un poco patizambo, que según era fama le costaba a la Empresa seis mil francos por noche, estaba en aquel momento lanzándole al público, ensimismado y silencioso, el famoso “raconto”, describiendo su primero y novelesco encuentro con la gentil Valentina.
La media voz del tenor, subiendo y bajando siempre igual, sin perder en intensidad como deslumbrante hilillo con que se tejiera una tela de plata, resonaba en medio del profundo silencio que reinaba en el gigantesco teatro, y las dos damas hubieron de entrar en su palco casi de puntillas, por no turbar la profunda atención del público.
No les gustaban a la baronesa ni a la sobrina esos arranques de distinción de muchas de aquellas damas que estaban en los otros palcos, las cuales tomaban asiento después de producir algún estrépito para llamar la atención, atrayéndose con esto los feroces siseos de los “dilletantis” fanáticos que estaban en las alturas.
María, al tomar asiento, apoyó un codo en la baranda del palco, y cogiendo sus gemelos de nácar y oro, paseó su mirada por todo el coliseo.
Presentaba el vasto teatro el mismo aspecto deslumbrador y lujoso de todas las noches, sólo que en aquélla era más perceptible el recogimiento, la expectación de un público deseoso de juzgar por sí mismo a una notabilidad que llega precedida por el ruido de las ovaciones recibidas en los primeros coliseos del mundo.
Los palcos estaban deslumbrantes, como doble fila de dorados canastillos, dentro de los cuales brillaban montones de joyas sobre las rizadas cabezas y hombros esculturales de nítida blancura; al agitarse algún torneado y desnudo brazo, dejaba tras de sí el reguero de azuladas chispas que la luz arrancaba a las pulseras de brillantes, y semejantes a estrellas parpadeando en blanquecino cielo, en el centro de tersas pecheras, tiesas y crujientes como corazas, titilaban gruesos diamantes envueltos en irisados resplandores. Todo el Madrid elegante se amontonaba en aquellos palcos, y desbordado, se extendía por las infinitas butacas del patio, donde los vistosos uniformes militares y los alegres trajes de las señoras, matizaban con vivos colores la sombría monotonía del frac negro.
María paseó sus gemelos por encima del patio, vasto mar de cabezas peinadas, las más en correcta raya desde la nuca a la frente, y erizadas las otras de airosas plumas y cabellos rizados que dejaban en el ambiente un grato perfume femenil.
Para completar María su examen, apuntó sus gemelos a lo alto, y entonces fué viendo los palquitos superiores para hombres solos, donde se agrupaban como pollada recién salida del cascarón los socios de los Clubs elegantes, los gomosos que a aquellas horas comenzaban su existencia diaria hasta las primeras horas de la mañana; y más arriba aún, el populacho, según decía doña Fernanda, el público anónimo, la gente sin gusto, que iba allí a oír la ópera con el silencioso recogimiento del fanatismo musical, sin fijarse para nada en aquel derroche de suntuosidad y elegancia que tenían a sus pies.
María miró al palco de la familia real y lo vió vacío, lo que no le extrañó. Sabía por las murmuraciones de salón que para el rey Alfonso la música era el ruido que menos le incomodaba, y cuando asistía a la ópera estaba siempre próximo a dormirse, si es que no le entretenían hablándole de corridas de toros o de “juergas” en las posesiones reales.
El acto primero tocaba a su fin. El tenor, al terminar su “raconto”, había ya recibido una ovación, aunque ésta había sido recelosa y en gran parte obra de la “claque”, como si el público no estuviera del todo convencido de la eminencia del artista y reservase su opinión para más adelante.
La baronesa, después de contestar a varios saludos, curioseaba con sus gemelos de un modo impertinente, sin fijarse para nada en el escenario, al cual volvía la espalda.
María por su parte, después de examinar el teatro, que todas las noches le causaba idéntica impresión de deslumbramiento, miraba a la escena deseosa de distraerse y olvidar aquella idea fija que la martirizaba.
¡Ay, Dios! Aquel Raúl, que tan melancólicamente expresaba su tristeza al no ver la mujer que se había apoderado de su corazón, a pesar de que físicamente, con su abdomen algo hinchado y su aspecto maduro, no tenía la menor semejanza con Zarzoso, forzosamente le hacía recordar al joven médico, que a aquellas horas, mientras ella encontrábase en un lugar de diversión, era arrebatado por el veloz “exprés”, y en el interior del vagón iba sin duda llorando, desalentado por la larga ausencia que veía en su porvenir.
Y luego aquella música de Meyerbeer, que cual ninguna sabe interpretar con exacta verdad los diversos estados del alma humana, en vez de producirla placer, causaba en su corazón el efecto de una lluvia de fuego que todavía aumentaba sus sufrimientos.
La joven se sentía molesta, y casi deseaba que dejase de sonar cuanto antes aquella música que, sin que ella pudiera explicarse la causa, la entristecía hasta el punto de que en los pasajes más vivos y alegres la acometían deseos de llorar.
Cuando terminó el acto no faltaron visitantes en el palco.
La platea de la baronesa era una de las mejores del teatro, y doña Fernanda, para adquirirla, había tenido que dar una prima de algunos miles de pesetas a sus anteriores poseedores que tenían prioridad en el abono. Esto parecía dar alguna distinción a la actual dueña del palco y a los que la visitaban, lo que, unido a la hermosura de María y a su fama de millonaria, hacía que se considerase como un gran honor el ser admitido en la tertulia del palco, y el que fuesen muchos los que durante los entreactos dirigían a él los gemelos con insistencia.
El primero que entró aquella noche fué el viejo señor que en la vetusta tertulia de la baronesa hablaba de Donoso Cortés y el cual, entre la aristocracia anticuada, era respetado como un genio literario, porque en su juventud había escrito dos sonetos y cinco romances, méritos, que con el de tener un título de marqués, habían sido considerados suficientes para hacerle sentar en un sillón de la Academia Española.
El aristocrático académico, que para sostener su fama de poeta creía necesario mostrarse galanteador y pegajoso como un cadete, dirigió algunos floreos a Fernandita, asegurando, bajo palabra de honor, que la encontraba cada día más joven y distinguida (afirmación que repetía todas las noches), y después le disparó a María unos cuantos requiebros mitológicos mostrando al hablar así la facha más deplorable, con su tupé teñido, su dentadura postiza que le hacía cecear y su chaleco bordado, de moda veinte años antes, y que no quería abandonar, porque, según afirmación propia, le sentaba muy bien.
El fué quien se encargó de toda la conversación, pues su charla incesante nunca dejaba meter baza; comenzó a hablar del tenor, repitiendo su biografía y sus anécdotas que ya conocían todos por haberlas publicado la Prensa días antes.
La conversación duró hasta que los timbres eléctricos dieron la señal de que iba a comenzar el acto segundo.
El académico se levantó dando su mano a tía y sobrina, con el mismo extravagante ademán de los gomosos cuyas costumbres imitaba.
—Adiós, baronesa; vuelvo a mi butaca. Hasta luego.
—Adiós, marqués; y no olvide usted el presentarme a ese joven de quien me habló. Tendré mucho gusto en que sea nuestro amigo: basta que sea presentado por usted.
—Paco Ordóñez también tiene deseos de conocer a ustedes. En el entreacto vendremos.
Y el aristocrático poeta, al ver que comenzaba el acto, salió del palco con toda la ligereza que le permitían sus gotosas piernas.
Transcurrió el segundo acto sin incidentes. El tenor hacía esfuerzos por agradar al público que le aplaudía, pero a pesar de las demostraciones de agrado con que era acogido su canto, notábase en el entusiasmo general cierto fondo de frialdad; era el convencimiento de que aquello no valía seis mil francos, reflexión justísima que acomete al público en presencia de todos esos hijos del arte, que al par son hijos mimados de la fortuna.
En el otro entreacto se presentó en el palco el marqués académico, seguido de un joven alto, enjuto de carnes, con una fisonomía a primera vista agradable, y que llevaba con una soltura sobradamente graciosa para no ser estudiada, su frac cortado tan mezquinamente como aconsejaba el último figurín.
—Baronesa. Presento a usted a mi amigo don Francisco Ordóñez, hermano del senador del reino duque de Vegaverde.
El presentado se inclinó haciendo una reverencia ceremoniosa, copiada sin duda de algún galán amanerado de comedia.
María le examinó con esa curiosidad pronta e instintiva de las mujeres, que con una sola mirada aprecian a un individuo desde la cabeza hasta los pies.
No era mal mozo, pero encontraba en él algo que le desagradaba. Parecíale algo fatuo, y, además, demasiado viejo para los treinta años que representaba. Iba peinado según la moda favorita de los gomosos, y su cabeza relamida y charolada tenía algo de bebé. Olía toda su persona a tonta insubstancialidad, pero a su rostro asomaba en ciertos momentos una expresión maliciosa que le hacía antipático.
Había algo en aquellos ojos negros, moteados de pintas doradas, que no era una expresión de astucia, sino de despreocupación canallesca, y en sus facciones cuidadas y un poco embadurnadas por afeites de tocador mujeril notábanse ciertas placas violáceas que eran como el indeleble sello de placeres buscados en los postreros estertores de la orgía y en las últimas capas del vicio.
María no comprendía el verdadero significado del exterior de aquel hombre, pero adivinaba en él algo repugnante y le resultaba antipática su presencia.
Atraída por la fuerza del contraste, hizo mentalmente un parangón entre aquel hombre, fiel representación de la juventud aristocrática, y el que a aquellas horas marchaba en el “exprés” de Francia, y se sintió próxima a maldecir en voz alta a la fatalidad, que dejaba a su lado tipos como Ordóñez, mientras alejaba al joven doctor Zarzoso.
El hijo segundo del difunto duque de Vegaverde era bien conocido por toda la aristocracia de Madrid.
Su hermano mayor, el heredero del título de la casa, prócer sesudo, que en el Senado llamaba la atención por la manera de decir “sí” o “no” en las votaciones y que desde niño había sentado plaza de hombre tan formal como imbécil, demostraba cierto rastro de buen sentido, despreciando a su hermano menor y diciendo en todas partes que era un perdido, que deshonraba a su familia; pero la sociedad elegante no le hacía coro, antes bien, encontraba que Paco era un muchacho distinguido, ligero, eso sí, pero con mucho “chic”.
A los veinticinco años, cuando entró en posesión de su herencia, ésta quedó entre las uñas de prestamistas y usureros, a causa de los enormes anticipos aumentados por intereses bárbaros que se le habían hecho antes de ser dueño de su fortuna.
El elegante Ordóñez se encontró arruinado y casi en la miseria, justamente cuando más agradable comenzaba a encontrar la existencia; pero no era él (según decía) mozo capaz de ahogarse en tan poca agua y siguió adelante en su vida de despilfarros y locuras sin fijarse en el presente, ni importarle gran cosa el porvenir.
Las grandes fortunas son como esos navíos colosales, que al ser tragados por el mar, dejan sobre la superficie innumerables objetos que sobrenadan y son todavía utilizados. Ordóñez, a pesar de su total ruina y de que su fortuna entera había quedado en manos de los usureros, todavía gozaba de recursos que sobrevivían a su empobrecimiento y el más principal era el crédito que le daba su apellido y sus relaciones sociales.
El hijo del duque de Vegaverde fué el tipo perfecto del aventurero aristocrático, que explota su nacimiento y vive a costa de los que le rodean, explotándolos con gran frescura, como quien hace uso de un derecho y tiene por feudataria a toda la sociedad. Dió sablazos de miles de pesetas; vendió fincas que ya no le pertenecían; tomó cantidades a préstamo que nunca debía devolver, firmando para ello escrituras de depósito; importunó a todos sus amigos, que él creía ricos e imbéciles, pidiéndoles favores pecuniarios con diversos pretextos; llegó hasta la estafa, y todo esto lo hizo con la mayor sangre fría, con la más asombrosa indiferencia, con una ligereza insolente y sin arrepentirse de sus acciones ni temer las consecuencias, pues, según él decía, los presidios se habían hecho únicamente para gentes sin distinción, y era imposible que llegase a entrar en ellos un individuo, cuyos antecesores gozaban de la grandeza de España desde muchos siglos antes, y que, además, tenía un hermano senador por derecho propio.
Por dos veces había estado próximo a ser expulsado del Casino a causa de sus trampas en el juego; gozaba, entre la juventud elegante, una fama poco envidiable; pero, a pesar de esto, ninguno se negaba a estrechar su mano, y era frase corriente al hablar de él, exclamar:
—¿Quién? ¿Paco Ordóñez? ¡Lástima de chico! Tiene mala cabeza, pero en el fondo es un corazón de oro. Su defecto más capital es no tener un céntimo.
El corazón de oro consistía en que Ordóñez, en su época de opulencia, había derramado el dinero con loca prodigalidad, dejando tras sí muchos estómagos agradecidos, y en que gozaba fama de espadachín, habiendo muchas veces pagado a algún acreedor de los que se creaba en torno de la mesa de juego, primero con insultos y después con una estocada.
Además, entre la balumba de necios con quienes vivía en intimidad en el Casino y en todos los puntos de reunión de la juventud elegante, tenía sus admiradores, y llamaba la atención por la originalidad de sus maneras y la extremada novedad de sus trajes. Sus reverencias y saludos, copiados de actores, eran imitados por su corte de gomosos, que también en el vestir se regían por aquel aventurero, que tenía como acreedores a los principales sastres y sombrereros de Madrid.
Ordóñez vivía en grande, gastaba como un potentado, era uno de los árbitros de la moda, ocupaba un lindo entresuelo en la calle de Alcalá, y él mismo no sabía explicarse cómo verificaba el milagro de gastar cual un potentado, sin otras rentas que el dinero ganado en la ruleta alguna noche de buena suerte.
Era muy inteligente en materia de caballos; asistía todas las noches a la Opera, sin que sus conocimientos artísticos fuesen más allá de saber que la tiple tenía buenos brazos y conocer algunas obscenas anécdotas de bastidores; y en las corridas de toros, distinguíase como furibundo aficionado, tuteándose con todos los toreros de renombre, a los cuales consideraba como compañeros de “juerga”.
Su mala fama no era un secreto para nadie. Sus canalladas trascendían y, aumentadas por la voz pública, eran conocidas por todas las pudibundas señoritas y severas señoras de la alta sociedad; pero, a pesar de esto, no se le cerraba la puerta de casa alguna, antes bien, en las fiestas aristocráticas, era muy apreciado como un hábil organizador de cotillones.
Ordóñez era hombre de suerte. También, entre las mujeres se había fabricado una frase en honor de él, y las mamás se decían:
—¡Oh! ¡Ordóñez! Un buen muchacho; algo ligero de cascos, ¡eso sí!, pero muy distinguido; muy “chic”, y, además, ya sentará la cabeza cuando se case. Esos que son tan calaveras en la juventud, después resultan maridos modelos. Lástima que esté arruinado.
Y el aventurero, con su cabeza charolada, su bigotillo erizado y su fría sonrisa de hombre audaz y fatuo, seguro de su cinismo, exhibíase en todas partes, siempre distinguido y correcto, con su frac a la última moda, la camelia en el ojal y el “claque” apoyado en el muslo.
Las jóvenes casaderas, con el instinto propio de las mujeres, leían en su cerebro. Bailaban con él, admitían con gusto los obsequios de un hombre de moda, pero no hacían el menor esfuerzo para retenerle. Todas decían lo mismo:
—¡Oh! Ese no sirve; no hay que poner en él esperanzas. Ese busca una buena dote.
Cinco años de aquella vida de despilfarro, sin una base firme, comenzaban a agotar su ingenio y a gastar rápidamente sus hábiles procedimientos de elegante estafador. El número de acreedores era tan inmenso, que le aplastaba como una inmensa mole, y todas las fuentes de dinero comenzaba a encontrarlas cegadas.
Había contado, como un protector seguro, al padre Tomás, de la Compañía de Jesús, que era antiguo amigo de su familia por ser el difunto duque uno de los hermanos laicos de la Orden.
El poderoso jesuíta le había protegido en varias ocasiones. Nunca le pidió dinero, porque sabía el aventurero que a los hijos de Loyola los distribuyen desde Roma sobre las diversas naciones, para que chupen el jugo de éstas, afectando siempre la mayor pobreza para ponerse a cubierto de toda clase de demandas; pero, en cambio, Ordóñez solicitó del jesuíta lo único que éste podía hacer, que eran favores.
Cuando se veía asediado por los acreedores y su ingenio agotado no le proporcionaba recursos para salir del paso, cuando contemplaba próxima una causa criminal por sus ligerezas en tomar dinero, entonces acudía a impetrar el auxilio del padre Tomás, y el enemigo del difunto duque, tocando todos los ocultos resortes que constituían su poder, hablando a unos y mandando a otros, lograba alejar por algún tiempo la nube amenazadora que se cernía sobre la frente del calavera.
Esta amistad con el padre Tomás, servía también al joven para dar a su persona cierto tinte de religiosidad, que no sentaba mal en los salones que frecuentaba. Podía ser calavera, tener costumbres canallescas, cometer ligerezas penadas en el Código, pero cuando en las tertulias elegantes se hablaba de religión, Ordóñez sabía ponerse serio, y, con la gravedad del hombre sesudo, declaraba, cerrando los ojos, que era preciso creer en algo y de paso ensartaba cuatro lugares comunes que había leído en cualquier periódico conservador y que recordaba por casualidad.
El padre Tomás, que era quien conocía mejor su vida y sus enredos, apreciábale, a pesar de esto. La audacia y el cinismo del aventurero de frac, gustábanle al aventurero de sotana, y el poderoso jesuíta sentía por Ordóñez la misma simpatía que en otros tiempos había profesado el padre Claudio a Quirós.
Ordóñez sentíase próximo a la ruina en la época que fué presentado a la baronesa de Carrillo y su sobrina.
Su amigo, el poderoso jesuíta, no quería ya sacarle a flote de sus enredos, o no podía alcanzar nada de los acreedores para desenmarañar la situación del aventurero, y éste, a pesar de su serenidad, comenzaba a desconfiar sobre su porvenir.
Un matrimonio de negocio era su única esperanza; pero lo juzgaba irrealizable, pues las herederas ricas eran cada vez más raras y él ofrecía pocos alicientes para encontrar una que le concediese su mano.
En esta situación fué cuando el marqués académico, otro de sus protectores, a quien hacía blanco de sus aceradas burlas, sin duda despechado por lo poco que le servía, le propuso presentarlo a la baronesa de Carrillo, que era para Ordóñez casi desconocida. La casa de la baronesa, con aquel aspecto claustral que hasta entonces había tenido y la beatería que en ella se reunía, ofrecía pocos alicientes para un aventurero que iba siempre en busca de gente que pudiera serle útil, y a esto era debido que desconociese la existencia de tal familia él, que se trataba con toda la alta sociedad.
La sobrina de la baronesa era una estrella mate que tímidamente se había presentado en el cielo de la elegancia y en la cual apenas se fijó Ordóñez hasta entonces. Pero cuando el académico, con ciertas palabras indiscretas que se le escaparon, dió a entender que su presentación a la tal familia le había sido recomendada por una persona importante, Ordóñez pensó que ésta no podía ser otra que el padre Tomás, y esta circunstancia le interesó bastante.
Puesto que el poderoso jesuíta descendía a ocuparse de un asunto tan baladí, como era su presentación, resultaba indudable que sentía interés por el porvenir de su joven protegido.
Ordóñez no tardó en suponer el significado de aquel acto.
—Sin duda—se dijo—el padre Tomás, compadecido de mí, al verme en situación tan apurada, piensa en mi porvenir y me pone en camino de hacer fortuna. Algo significa el querer que me presenten a la baronesa de Carrillo cuya sobrina es millonaria. ¡Adelante, amigo mío! No hay que desconfiar del éxito; pues en este asunto, el reverendo padre trabajará en la sombra como él sólo sabe hacerlo.
Y Ordóñez se dejó presentar.
La baronesa le recibió con gran amabilidad. Sabía muy poco de su vida y costumbres, y el padre Tomás le había hablado con grandes elogios de aquel muchacho, que, aunque algo calavera, tenía muy buen fondo, y prometía ser un hombre de provecho el día en que la edad le hiciese sentar la cabeza. Además, doña Fernanda, como la mayoría de las devotas viejas, sentía cierta inclinación en favor de los calaveras.
A invitación de la baronesa, sentóse Ordóñez entre ella y su sobrina; el académico quedó en pie apoyándose en un sillón y adoptando esa actitud rebuscada de personaje de cromo, que a él le parecía el colmo de la elegancia espiritual, y entre los cuatro entablóse una conversación animada sobre el asunto de la noche, o sea la ópera y sus intérpretes.
La baronesa experimentó gran satisfacción al ver que el joven se adhería en todo a la opinión que ella manifestaba. ¡Cuán pronto se conoce la buena y sana educación! ¡Cómo se daba a entender que aquel joven había sido educado por los padres jesuítas!
Doña Fernanda lanzaba dulces miradas a Ordóñez, cada vez que éste se manifestaba de su misma opinión, y, rebuscando palabras, alambicando conceptos, ni más ni menos que si estuviera presidiendo una junta de Cofradía, hablaba de la ópera y del debutante, que era el tema de conversación en todos los palcos, alternando con las noticias del día y la crítica del vestido y de las joyas de la que se sentaba en el compartimiento inmediato.
¡El tenor!... ¡Phs! No le parecía mal a la baronesa; además, ella, según confesión propia, no entendía gran cosa de apreciar el mérito de las voces. Pero... la ópera que se cantaba aquella noche, “Los hugonotes”, no le merecía igual indiferencia desdeñosa.
Era un atentado contra la moral y las buenas costumbres que se permitiera la representación de óperas como aquélla. No negaba ella que la música era buena; así lo afirmaban los que lo encendían, y, además, a ella le parecía muy bien, sobre todo en los bailables.
Pero la baronesa de Carrillo fijaba por completo su atención en el libreto, en el argumento, y al llegar aquí, se mostraba iracunda e inexorable. ¿No era una vergüenza que en un país tan eminentemente católico como España asistiera la gente más distinguida a una representación, en la cual los protestantes desempeñaban la parte más noble y simpática, y los representantes de la buena causa, los defensores de la Iglesia y del Papa, aparecían como verdugos alevosos, como asesinos dominados por el salvajismo? Aquello era inicuo, y parecía imposible que un público tan distinguido no silbase a Meyerbeer, que creaba un Raúl simpático, a pesar de ser protestante, y un Saint-Bris, torvo y sanguinario, sin tener en cuenta que era un señor católico.
Y luego aquel Marcelo, grosero soldadote, que siempre tiene en los labios la monótona canción del maldito Lutero; y aquella Valentina, mozuela corretona y desobediente, que, a pesar de ser educada por su señor padre en los sanos principios católicos, se hace hugonote por seguir al boquirrubio de Raúl, eran personajes que irritaban a la baronesa, quien, hablando de la obra de Meyerbeer, resumía su opinión con estas desdeñosas palabras:
—Al fin y al cabo, la obra de un judío. A mí, en óperas, nada me gusta tanto como el “Poliuto”.
El académico, para dejar bien sentado su prestigio de poeta y volver por el honor de los de la clase, protestaba débilmente, limitándose a formular una sentencia tan profunda como ésta:
—Baronesa; es usted muy injusta. El arte es el arte.
Y aquí se atascaba su luminosa inteligencia, no encontrando mejores argumentos.
Ordóñez acogía las palabras de la baronesa con sendas inclinaciones de cabeza, y hacía esfuerzos para demostrarla que era en un todo de su opinión.
¡Oh! El también pensaba así, la ópera era inmoral; iba contra el catolicismo, y esto no podía consentirse, porque era preciso confesar que “había algo”. Y esto lo decía con tono sentencioso, mirando arriba, y con la expresión de un hombre que, tras profundas reflexiones, ha llegado a adivinar la existencia de la divinidad.
Además, él, arrastrado por el deseo de agradar a la baronesa, llegaba hasta la exageración, y no se contentaba con criticar “Los Hugonotes”, sino que encontraba la ópera, en general, digna de ser suprimida, como atentatoria a la moral y a las buenas costumbres. Y daba pruebas de ello. En “La Africana”, poníase en ridículo a la respetable clase de obispos; en “La Hebrea”, un cardenal resultaba padre de una judía, y así casi todas; y cuando no resultaban tales obras encaminabas a escarnecer la Religión, aún era peor, pues hacían ruborizar con sus bailes inmorales y sus dúos de amor, en que faltaba poco para que el tenor y la tiple se comieran a besos a la vista del público.
Y aquel granuja, a quien tuteaban todas las bailarinas del Real y que en cierta ocasión galanteó a una tiple para empeñarle los brillantes, hablaba de la inmoralidad de la ópera con un santo horror de capuchino, que impresionaba a la baronesa.
Doña Fernanda, oyéndole se afirmaba en su primitivo pensamiento. ¡Qué gran cosa era la educación de los jesuítas, cuando aquel joven, después de la borrascosa vida de calavera, todavía conservaba tan buenas ideas, tan sanos principios!
Pero el académico, más sencillo, o menos crédulo, contemplaba a Ordóñez con mirada fija, y pensando en las mil perrerías que acometía todos los días, se decía interiormente, poseído de cierta admiración:
—¡Ah, redomado hipócrita! ¡Ah, grandísimo tuno! ¡Cómo mientes!
María sólo atendía a ratos a la conversación. Ordóñez le resultaba antipático y adivinaba algo de la falsedad que encerraban sus palabras.
La proximidad de aquel hombre había servido para excitar en ella el recuerdo de Juanito Zarzoso y la tristeza la invadía de tal modo, que, para disimularla, miraba a todas partes con sus gemelos, sin fijarse en nada.
El acto tercero había comenzado, y los dos hombres seguían en el palco, pues la baronesa les había invitado a quedarse.
Doña Fernanda y Ordóñez seguían conversando sobre el tema religioso; el académico miraba a todos los palcos con expresión aburrida, y María fijaba toda su atención en la escena, buscando en las sensaciones artísticas un medio para olvidar momentáneamente su dolor.
Estaba de espaldas a Ordóñez, y dos o tres veces que éste, aprovechando momentos de silencio con la tía, intentó dirigirla la palabra y hacerla sonreír con alguno de sus chistes mordaces que tanto efecto lograban entre las damas, quedó desconcertado ante la frialdad con que le contestó la joven.
María estaba conmovida. Conocía muy bien la ópera; pero en aquella noche las diversas escenas le impresionaban más que de costumbre, sin duda, a causa del estado de su alma. Aquella Valentina que, con el velo de desposada, se escapaba de la iglesia e iba en la oscuridad nocturna buscando a su Raúl, parecíale que era ella misma, que marchaba desolada en busca de su novio, huyendo de la baronesa, que quería casarla con otro hombre; por ejemplo, con el majadero pretencioso e hipócrita que tenía al lado.
Y esta novela que rápidamente se forjaba en su imaginación, la hacía mirar con odio a aquel Ordóñez que se mostraba obsequioso y galante de un modo que desesperaba.
Terminó el acto, y los dos hombres se levantaron para retirarse.
La baronesa ofreció a Ordóñez su casa. Ella no tenía muchos amigos, ni las reuniones en su casa ofrecían gran atractivo; allí sólo entraban personas sesudas y de sanos principios, y, por esto mismo, tendría mucho gusto en recibir a un joven tan sensato que, por sus ideas y su modo de ver las cosas, tenía alguna analogía con su difunto cuñado Quirós, el padre de María, el héroe de la causa santa en el 22 de junio, y del cual la sociedad, ingrata y olvidadiza, no se acordaba para nada.
Ordóñez consideróse muy honrado por tal invitación, y se retiró.
El académico, que se quedó en el palco, siguió hablando con la baronesa y contestando a las preguntas que ésta le hacía sobre Ordóñez.
Iba a comenzar el acto cuarto, cuando la baronesa se levantó. Estaba muy excitada por la conversación que había sostenido con el joven.
—¿Nos vamos ya, tía?—preguntó con extrañeza María.
—Sí, hijita. No me siento con fuerzas para ver ese acto, que siempre me ha repugnado; y esta noche más aún. No quiero presenciar esa infernal “conjura”, en la que salen revueltos frailes y monjas con el puñal en la mano. Detesto ese acto.
—¡Pero Fernandita!—exclamó escandalizado el académico—. ¡Si es lo mejor de la obra!... Además, todos esperan en el gran dúo al tenor, creyendo que en él hará prodigios. ¡Vamos, quédense ustedes!
—¡Que no! No quiero tragar bilis viendo tales impiedades en escena. Niña, ponte el abrigo.
Y las dos mujeres salieron del teatro. El académico las acompañó hasta el vestíbulo, y tía y sobrina subieron en su carruaje.
María se felicitaba de la resolución de la baronesa. Aquel dúo de amor, con sus gritos de suprema pasión y su penosa despedida, le hubiese causado mucho daño, y tal vez, haciendo estallar su comprimido llanto, habría revelado el dolor que la dominaba por la marcha de su novio. Bien había hecho la baronesa en retirarse.
Rodaba el elegante carruaje con dirección a la calle de Atocha, y las dos mujeres guardaban el más absoluto silencio.
María iba ensimismada, hasta el punto de no darse cuenta exacta de en dónde estaba. La voz de la baronesa le sacó de tal situación.
—Di, niña, ¿qué te ha parecido ese joven?
—¿Quién?—preguntó azorada la muchacha, que aún no había salido de la sorpresa producida por tan repentina pregunta.
—¿Quién ha de ser, tonta? Paco Ordóñez, ese muchacho que nos ha presentado el marqués.
María tardó en responder, y, por fin, dijo con indiferencia:
—Pues me ha parecido un hombre insignificante.
Y reclinándose otra vez en el fondo del coche, cerró los ojos y volvió a entregarse de lleno a sus pensamientos, que le arrastraban lejos, muy lejos, a la infinita cinta de hierro por donde, rugiendo y exhalando bufidos de fuego, volaba el tren que le arrebataba a su novio.
Trato cerrado.
El hermano que desempeñaba junto al padre Tomás el cargo de doméstico de confianza dijo al elegante joven que esperaba en la antecámara:
—Señor Ordóñez; el revendo padre dice que ya puede usted pasar.
Paco Ordóñez entró en el despacho del poderoso jesuíta con el mismo aplomo que si estuviera en su propia casa.
Siempre que entraba allí, su ojo certero de inteligente en materias de lujo y “confort” no podía menos de irritarse a la vista de aquellas paredes polvorientas, con el papel rasgado en flotantes jirones, los muebles viejos, construídos con arreglo a la moda de principios de siglo, y aquellos innumerables armarios atestados de panzudas carpetas verdes, que apenas si lograban contener tan inmensa cantidad de papeles.
Percibíase allí ese olor húmedo y pegajoso de sacristía que forma el ambiente de todas las habitaciones cuyos balcones se abren muy de tarde en tarde para dejar franco el paso al aire exterior.
Ordóñez, por el instintivo impulso de la costumbre, lanzó una mirada a la larga fila de armarios que rozaba al pasar. Los estantes, arqueados por un peso que soportaban tantos años, parecían próximos a romperse, como si no pudieran sufrir por más tiempo la inmensa carga de papeles rotulada y numerada.
—¡Diablo!—se dijo el joven—. Conozco bien lo que este archivo significa. Aquí está, como en conserva, la conciencia de media humanidad.
El padre Tomás, sentado a la gran mesa de roble, seguía escribiendo, sin levantar la cabeza, como si no se hubiera apercibido de la presencia de Ordóñez, y únicamente cuando éste, plantándose a pocos pasos de él, obstruyó con su cuerpo la luz que caía sobre los papeles en que escribía el jesuíta, sin salir de su mutismo, hizo un gesto como indicándole que se sentara y esperase en silencio.
Transcurrieron algunos minutos sin que nada turbase la calma sepulcral de aquel vasto edificio, en el que se adivinaba la existencia de una omnipotente voluntad, que gobernaba sin trabas y era obedecida automáticamente.
Por fin, el padre Tomás dejó de escribir, y, fijando su aguda mirada en Ordóñez, que seguía contemplando con ojos burlones el aparato anticuado y polvoriento de aquella gran sala, comenzó la conversación.
—¿Cómo va, pollo? ¿Qué tal es la situación que atravesamos?
—Mal, muy mal, reverendo padre; y de seguro que si usted no viene en mi auxilio, como otras veces, y me salva del naufragio, soy hombre perdido por completo. Por eso me he apresurado a venir a verle apenas recibí su aviso, esperando que usted con ese talento y esa bondad que nadie como yo le reconoce, sabrá salvarme.
—Lo que hoy te sucede es la consecuencia lógica de esa vida de escándalo y despilfarro que tanto amargó en los últimos años la vida de tu difunto padre. Paco, has sido muy calavera.
—Me ha gustado divertirme; no lo niego.
—Has derrochado una gran fortuna.
—Hoy, en cambio, vivo sin rentas, conservando el mismo boato que cuando era rico. Ya ve vuestra paternidad que para esto se necesita algún ingenio.
—Tienes más acreedores que todos los calaveras de Madrid juntos.
—Tampoco lo niego; pero cuento con la protección de usted, que es para mí un padre cariñoso, y que con su influencia sabe sacarme de todas las situaciones difíciles. Sin usted, ¿dónde estaría yo a estas horas?
—En presidio; no lo dudes, joven atolondrado. Has cometido verdaderas locuras; con tal de adquirir dinero, no has vacilado en firmar cuantos papeles te han presentado, sin fijarte, las más de las veces, en su contenido; si yo he podido salvarte hasta ahora de la deshonra, no sé si en adelante seré tan afortunado. Por esto creo que ya es tiempo de que pensemos en tu porvenir. Ya ves que no puedo interesarme más de lo que lo hago en beneficio de un joven pervertido, y que ningún honor proporciona al que lo protege. Este interés que me tomo, no es porque tú te lo merezcas, sino porque pienso en tu padre, que fué gran amigo mío, y quiero rendir tal tributo a su memoria.
Ordóñez, que era un hábil farsante, al oir el nombre de su padre creyó del caso conmoverse afectando profunda confusión; pero pronto recobró su aspecto natural, al ver que el jesuíta no hacía caso de sus gestos forzados, que fingían contener unas lágrimas imaginarias.
—Reverendo padre; yo, por mi propio interés, deseo regenerarme y encontrar un medio para salir de esta situación en que me encuentro. Estoy cansado de la agitada vida de calavera, y crea usted que con mucho gusto me convertiría en un hombre honrado y de costumbres tranquilas, si es que encontraba una ocasión favorable para cambiar de estado. A mí me convendría casarme.
Dijo estas últimas palabras Ordóñez, bajando los ojos con modestia y afectando la sencillez del que habla sobre un acto que cree irrealizable; pero el padre Tomás clavó inmediatamente en él su aguda mirada, diciéndose interiormente que aquel grandísimo tuno le había adivinado y tenía prisa en llevar la conversación al terreno de su conveniencia.
El jesuíta, al convencerse de que su protegido había adivinado ya parte de sus planes, no quiso divagar más tiempo, y bruscamente le preguntó:
—Y bien, ¿cómo están en casa de la baronesa de Carrillo? ¿Vas por allí con mucha frecuencia?
Ordóñez sonrió con ingenuidad y contestó con expresión intencionada:
—Desde que tanto empeño se mostró en presentarme a la baronesa, comprendí que algo bueno para mi porvenir podría encontrar en aquella casa, y desde entonces la visito con asiduidad, y encuentro que allí se pasan las horas muy agradablemente. Hay, sin duda, una Providencia, a la que estoy muy agradecido, porque vela por mí y me señala los puntos donde puedo encontrar la salvación para mi porvenir.
Y al decir esto, el joven sonreía intencionadamente, y miraba con fijeza al jesuíta, el cual, con su rostro impasible, demostraba no darse por aludido.
—¿Resultas muy simpático en aquella casa?—le dijo el padre Tomás—. A mí la baronesa me habló el otro día muy bien de ti.
—¡Oh! En cuanto a la baronesa, todo va perfectamente. Demuestra tenerme mucha afición y me oye con gusto. La sobrina es la que no me distingue tanto. No creo que llegue hasta serle antipático, pero, por lo menos, le resulto un tipo indiferente.
—Pues es un mal, querido Paco.
—Así lo creo yo también. Esa indiferencia puede dar al traste con mi porvenir, con esa regeneración que usted, como protector bondadoso, ha soñado para mí. ¿No es esto, reverendo padre?
El jesuíta sonrió bondadosamente.
—¡Ay, qué diablo de muchacho!—exclamó—. ¡Cuan listo eres! Inútil es ya ocultarte mi pensamiento. Yo pensaba casarte con María Quirós, una buena muchacha, un ángel, al lado de la cual, forzosamente habrías de regenerarte. Además, con esta unión salvarías tu porvenir, pues la sobrina de la baronesa es muy rica; tiene una fortuna de más de nueve millones de pesetas. Por esto hice que te presentaran en la casa, y ahora que hace ya más de cinco meses que la frecuentas, deseaba enterarme por ti mismo de los progresos que has hecho en ella. Pero veo, con pesar, que has adelantado poco. No me extraña. Vosotros, los calaveras, acostumbrados a las conquistas fáciles, aficionados a los amores impúdicos que nacen, crecen y mueren en el espacio de un día, no sabéis interesar el corazón de una joven honrada y sencilla. Estáis corrompidos, y vuestro hálito parece como que avisa a la mujer inocente a quien os dirigís.
Ordóñez reía cínicamente al escuchar estas últimas palabras.
—¡Bah! ¡Bah!—dijo interrumpiendo sus carcajadas—. Parece, reverendo padre, que esté usted predicando un sermón. Tiene gracia eso del hálito corrompido... A un hombre como yo, le es fácil conquistar una joven como la sobrina de la baronesa. Más difíciles que ella han caído. Lo que hay, cuando me mira con tanta indiferencia, a pesar de mis obsequios e insinuaciones, es que su corazón debe estar ocupado por algún otro hombre más feliz.
—Bien pudiera ser—dijo sonriendo el jesuíta—. Veo que sabes apreciar las mujeres.
—Hace tiempo que estoy convencido de la existencia de un rival, y lo que me desespera es no poder adivinar quién sea éste. No hay que pensar en los otros hombres que entran en la casa, colección de vejestorios que van a hacer la tertulia a doña Fernanda. El hombre amado debe estar fuera de la casa, y yo, por más que busco, no puedo saber quién es. No sé por qué, me dice el corazón que esa lagartona de doña Esperanza es la que lo sabe todo; pero, por más que me protege y parece estar a mi favor, no quiere hablar.
—Y no hablará, tenlo por seguro; no hablará, a pesar de su locuacidad característica, hasta que se le dé permiso para ello.
—También lo creo yo así, y estoy convencido de que ella sólo dirá lo que vuestra paternidad quiera, pues usted, seguramente, es el que sabe quién es el incógnito novio de María y el que puede lograr que yo sea el marido de la sobrina de la baronesa.
El jesuíta quedó silencioso y reflexionando, con la cabeza inclinada sobre el pecho, y, tras una larga pausa, comenzó a hablar sin levantar los ojos:
—Mira, Paco; ha llegado ya el momento de que hablemos claro y pensemos francamente en tu porvenir. Voy a decirte cuál es mi pensamiento. Como te quiero y veo que es imposible sostenerte por más tiempo en esa vida de trampas y aventuras que llevas, pensé salvar tu situación buscando una heredera rica con quien casarte, y fijé mis ojos en María Quirós. Sabía bien, al hacer que te presentasen a la familia, que no conseguirías interesar el corazón de la joven. Esta hace tiempo que ama a un hombre a quien conoció siendo niña, allá en un colegio de Valencia, y no era lógico esperar que abandonase su primer amor, para ir a encapricharse de ti, joven gastado, de mala fama y que hasta en el rostro llevas, las marcas de tus desórdenes.
Ordóñez hizo un movimiento de sorpresa y torció el gesto como ofendido por tan rudas palabras, pues tenía pretensiones de belleza y creía que ciertos afeites ocultaban en su rostro las huellas que había dejado la lepra del vicio. El jesuíta no hizo caso de este movimiento y continuó:
—Mi intención, al pedir que te presentasen a la familia, era únicamente lograr que te hicieses simpático a la baronesa, lo cual no era difícil, y al mismo tiempo que adquirieses cierta amistad con la sobrina, mostrándote a sus ojos como un hombre enamorado hasta la locura, que, a pesar de todos los desprecios y frialdades, sigue resignadamente adorando al objeto de su pasión.
—Esa es precisamente mi situación actual. La tía me adora y en cuanto a la sobrina, me considera como un ser insignificante; aunque bien considerado, allá en el fondo de su corazón, debe profesarme esa gratitud que toda mujer siente por el hombre que le ama, aunque no esté dispuesta a aceptar su pasión.
—Me alegro que así sea. Ha llegado el momento, querido Paco, de que nos entendamos. Tú serás el marido de esa joven, si es que yo quiero.
—Siempre lo he creído así. Conozco el poder de vuestra paternidad y la influencia que tiene en aquella casa, y sé que si se empeña, antes de unos cuantos meses habrán terminado los amoríos de María con su desconocido novio y yo podré casarme con ella. Ahora, reverendo padre, sólo faltan las condiciones, pues cuando usted plantea de tal modo la cuestión, seguramente que algunas quiere imponerme.
—Tienes el raro don de adivinar lo que uno piensa. Efectivamente, quiero imponerte condiciones, pues un hombre como yo, un sacerdote que por mi augusto ministerio estoy encargado de velar por la virtud, no puedo consentir que un calavera como tú, que aunque ahora manifiestas propósitos de enmienda, puedes recaer, en tus antiguas locuras, se apodere de la fortuna de una joven inocente y la derroche como derrochaste el caudal que te dejaron tus padres. Mis condiciones son éstas: al casarte con María gozarás de las rentas de su colosal fortuna, y, además, yo me encargaré antes de que contraigas matrimonio, de poner en claro tu situación, pagando a tus numerosos acreedores. Serás rico, vivirás en la opulencia; pero te guardarás muy bien de inducir a María a que retire la más pequeña parte de los millones que tiene depositados en el Banco. Mientras viva ella serás millonario, y si por desgracia muriese antes que tú, entonces no has de oponerte a que su fortuna pase toda a manos de la baronesa.
—¿Y si tengo hijos?—preguntó con curiosidad Ordóñez.
—¡Bah!—contestó el jesuíta con escéptica sonrisa—. Hombres tan gastados y corrompidos como tú no tienen hijos, y si por un capricho de la Naturaleza llegan a tenerlos, la sangre que llevan en sus venas es suficiente para envenenar su breve existencia; quedamos, pues, en que hay que descontar esta circunstancia. ¿Aceptas mis condiciones?
El joven calavera parecía dudar, y el jesuíta continuó, sin esperar su contestación:
—Hago todo esto en interés tuyo. Si no contraes este matrimonio, dentro de poco la inmensa balumba de acreedores caerá sobre ti, y tienen motivo más que suficiente para conducirte a la cárcel. Si aceptas, puedes salvar tu nombre de la deshonra y al mismo tiempo vivir con ese boato que tanto te place, gozando una posición sólida y segura. No puedo prometer más. Sería un crimen injustificable a los ojos de Dios el que yo no te impusiera estas condiciones, pues mi conciencia tendría que dar estrecha cuenta, después de haber entregado una joven honrada y rica en manos de un calavera capaz, si no se le pone freno, de devorar las mayores fortunas del mundo. No puedo hacer más por ti. Piensa bien que nada pierdes al aceptar estas condiciones y que ganas mucho saliendo de tu actual situación y asegurándote el vivir en adelante en medio de la mayor opulencia. Además, si muriera María, y su fortuna pasase a manos de la baronesa, tú no te hallarías desamparado; pues siempre me encontrarías a mí y a la Compañía dispuestos a protegerte. Con que decídete. ¿Aceptas?
El joven aún reflexionó largo rato. Repugnábale el aceptar de un modo tan condicional aquella fortuna, lo que equivalía a tener perpetuamente como vigilante administrador al padre Tomás; pero pensó al mismo tiempo en su situación apurada, en aquel tropel de acreedores rabiosos con que le amenazaba el jesuíta, en la cárcel que podía tragarle para siempre, y deseoso de seguir gozando el halago de la riqueza, sin el cual no comprendía la vida, se decidió a aceptar, violentando su voluntad, y con la misma decisión del fugitivo que, con tal de librarse de sus perseguidores, se lanza en un precipicio cuyo fondo ignora.
—Acepto, reverendo padre. Queda cerrado el trato.
El jesuíta estaba seguro de esta determinación, así es que no hizo el menor movimiento al ver aceptada su propuesta.
—Te casarás con María—dijo con la rígida frialdad del que está seguro de su poder—. Yo lograré romper esos amores que tanto preocupan ahora a esa joven, y poco he de poder, o también he de alcanzar que ella te ame. Quiero que seáis felices, y mi conciencia gozará de dulce tranquilidad al ver realizada una obra tan hermosa como es regenerar a un pervertido como tú, creando al mismo tiempo una familia cristiana. Unicamente he de advertirte que estás muy equivocado si piensas engañarme en lo futuro.
—¡Yo, reverendo padre!—exclamó el joven ruborizándose, como si el jesuíta hubiese adivinado su pensamiento.
—Tal vez hayas creído posible engañar mi santa previsión el día en que te encuentres casado. Entonces, aprovechando un descuido mío, podías inducir a tu esposa a que enajenase una parte de su fortuna para tus locos despilfarros, y como yo no soy miembro de la familia ni tengo realmente ningún derecho para intervenir en esas cuestiones íntimas, gozarías de completa impunidad y volverías a repetir el juego cuantas veces lo permitiese la inexperiencia y la buena fe de María. Pero vas equivocado si crees posibles tales desmanes; por tu propia conveniencia te advierto que te tendré cogido segura y fuertemente. Conozco todas tus trampas, tus sucios negocios. Antes de un mes habré pagado a tus acreedores; pero será con la condición de utilizarlos contra ti cuando yo quiera. Has tomado dinero firmando escrituras de depósito, has percibido préstamos sobre fincas que ya no eran tuyas, has cometido toda clase de repugnantes estafas que no quiero repetir ahora por no avergonzarte, y, en una palabra, con menos motivos que tú hay muchos centenares de hombres en presidio. El día en que faltes a lo convenido aquí, el día en que me irrites con nuevas canalladas, ten la seguridad de que inmediatamente lloverán en los Tribunales muchas denuncias contra ti, por estafador y falsario, y no confíes en el auxilio de la influencia que puedas tener por tus amigos, pues contra la Compañía de Jesús no valen recomendaciones, y si la rectitud de la Justicia ha de torcerse, seguramente que será en favor de la Orden y nunca en contra. Piensa, pues, bien a lo que te expones, no obedeciéndome. Si eres fiel a mis órdenes vivirás feliz y en la opulencia; si te rebelas, morirás en un presidio. Ya conoces mi carácter y sabes que cumplo cuanto digo.
Ordóñez había escuchado con marcado sobresalto estas amenazas que profería el terrible jesuíta, sin que se descompusiera en lo más mínimo la impasibilidad de su rostro.
Estaba en lo cierto el padre Tomás al decir que le tenía cogido fuerte y seguramente. Era imposible el ser ingrato y faltar a los compromisos después del casamiento, y forzosamente había de marchar unido a la pesada protección del padre Tomás.
Pero esto no le hacía cambiar de propósitos, pues en su situación era imposible rebelarse. Estaba decidido a casarse con María y a no faltar a las condiciones que le exigía el padre Tomás.
—¡Oh, reverendo padre! Hace usted mal en dudar de mí. Estoy demasiado agradecido a su benévola protección para que intente serle infiel. Mándeme como guste, que obedeceré inmediatamente.
Después de estas seguridades que el joven dió al jesuíta, extremándose en demostrar su desinterés, ya que le era imposible engañarlo, los dos siguieron conversando sobre el asunto que tanto les interesaba, o sea el lograr que María abandonase a su antiguo novio para admitir el amor de Ordóñez.
Al cuarto de hora de conversación, el joven calavera comprendió que estaba estorbando en sus ocupaciones al poderoso jesuíta, y se apresuró a retirarse.
—Con que quedamos, reverendo padre—dijo Ordóñez abandonando su acento—, en que usted se encarga de quitarme de en medio el estorbo de ese amante desconocido.
—Eso es. Permanece tranquilo, que no tardaremos en vernos libres de ese obstáculo.
—¿Y yo que hago entretanto?
—Seguir visitando a la baronesa y haciendo el amor a María. Ten calma, que tal vez llegue un momento en que, despechada y herida en su amor propio esa joven, te recuerde tus anteriores declaraciones de amor y solicite que la hagas tu esposa.
—¡Je, je! Tendría gracia verme solicitado por una señorita. Sería el mundo al revés. Y todo es posible si usted se empeña; le reconozco poder para eso y mucho más.
—Lo importante es que al casarte no olvides que tú sólo eres un usufructuario de la fortuna de tu mujer, y que si ésta muere, sus millones deben pasar a la tía. Ya sabes por donde te tengo cogido. O la obediencia ciega, o el presidio.
Ordóñez hizo un signo de afirmación, como dando a entender que estaba sobradamente convencido de que el padre Tomás era hombre que cumplía sus amenazas.
—Seré fiel a la palabra que doy, reverendo padre. Creo que no tendrá usted el menor motivo de descontento.
Ordóñez tenía ya el sombrero en la mano, y el jesuíta se levantó de su asiento para despedirle.
—Ten calma y confianza. La viuda de López te ayudará en el asunto; y además, aquí estoy yo.
Después sonrió amablemente el jesuíta, como si nada hubiera ocurrido, y tendió su mano al joven, que la estrechó con efusión.
—Estamos ya entendidos... ¿Trato hecho?
—Trato cerrado, reverendo padre.
El vicario de España al padre general.
Gustábale al padre Tomás despachar por sí propio todos los asuntos importantes, temiendo la traición y espionaje, bases de la organización de la Compañía de Jesús y que se encierran siempre en la persona del “socius”, del individuo más allegado y querido.
No quería él tener a todas horas en su despacho subordinados que en apariencia eran autómatas, pero que sin abandonar su actitud impasible, lo veían y recordaban todo, y por esto mismo procuraba, al trabajar, el aislarse por completo en el fondo de su sombrío despacho.
Pero las grandes necesidades que en sí llevaba la administración de la Orden, la inmensa correspondencia que había que sostener con la oficina central de Roma, dando cuenta al General de cuantos trabajos había realizado la Compañía durante el mes, y las apremiantes necesidades de aquel archivo secreto, en el que había que almacenar hasta el más pequeño dato de las personas que por algún concepto eran interesantes para la Orden, obligaban al padre Tomás a tener empleados más de una docena de jesuítas jóvenes, hábiles e infatigables para el trabajo de pluma, los cuales, si no le merecían una confianza completa, al menos le proporcionaban cierta seguridad relativa, a causa de la reserva de su carácter y de que se profesaban un odio mutuo, lo que impedía toda clase de inteligencia en contra del superior.
Esta oficina de escribientes con sotana funcionaba lejos del despacho del jefe, al otro extremo del viejo edificio, y el más hábil de todos los funcionarios, un joven vascongado que era quien mejor merecía la recelosa confianza del padre Tomás, estaba encargado de la correspondencia con Roma, siendo el único que, por especial favor, conocía la clave misteriosa que usaban los altos padres de la Compañía para comunicarse; clave tan segura, que su secreto no podía ser descubierto ni aun por los más consumados diplomáticos.
Este funcionario fué el que pocos días después de la conferencia habida entre el padre Tomás y Ordóñez, recibió de su superior el encargo de poner en cifra una larga comunicación que le entregó, dirigida al padre general, encargándole que, apenas terminase la traducción del documento, lo remitiera a Roma.
El documento decía así:
✠
A. M. D. G.
Negocio Baselga-Avellaneda.—Recordaréis, respetable padre, que desde que ingresó en nuestra Orden nuestro bienaventurado mártir, el padre Ricardo Baselga, que hizo donación a la Compañía de toda su importante fortuna, quedó pendiente de resolución el hacer que llegase a nuestras manos el resto de la herencia Baselga, empresa que ya inició en sus tiempos el difunto padre Claudio, a quien la Orden castigó por traidor.
Hace ya muchos años que yo tenía puestos los ojos en tal negocio, pues creo que la Compañía no debe iniciar nada sin acabarlo; pero permanecía inactivo comprendiendo que las circunstancias no eran propicias para reanudar el asunto.
Hoy ha cambiado la situación y creo que es llegado el momento de dar el golpe, por lo que he dado principio a las negociaciones.
Los nueve millones de pesetas que restan de la fortuna de Avellaneda corresponden a la joven María Quirós de Baselga, nieta del difunto conde, heredera de su título y bisnieta del afrancesado don Ricardo Avellaneda.
Administra actualmente esta fortuna la baronesa de Carrillo, tía de la poseedora, y cuyos informes secretos obran en la sección española de ese archivo central. La baronesa es buena cristiana, muy afecta a la Compañía, y, además, obediente a nuestros mandatos; y tanto se interesa por la Orden, que de “motu proprio” quiso obligar a su sobrina a que entrase en un convento, haciendo antes donación de sus bienes terrenales en favor nuestro.
Pero el carácter de la joven se aviene mal con la vida religiosa, según he podido apreciar yo mismo en un estudio detenido que he hecho de su parte moral, y según consta también en los informes que sobre ella existen en ese archivo.
Como la Compañía, en los presentes tiempos, al realizar sus negocios no debe usar de violencias, como muchas veces lo ha recomendado así esa suprema dirección, aconsejando que, para provecho de la Orden, supiéramos explotar las aficiones y tendencias de cada individuo, yo no he creído prudente oponerme a los deseos de la joven María Quirós, que en vez de entrar en un convento quería casarse, y he procurado utilizar en provecho de nuestros intereses esa tendencia que ella manifiesta en favor del matrimonio.
Nuestro negocio sería casarla con un hombre que estuviera por completo a merced de la Compañía, y de este modo, aunque tardáramos en percibir su fortuna, ésta estaría en seguridad, y en plazo más o menos largo vendríamos a ser dueños de ella.
El plan que expongo a la aprobación del reverendo padre General, consiste en lo siguiente: casar a María Quirós con Francisco Ordóñez, el hijo segundo de nuestro difunto amigo el duque de Vegaverde. Por los informes que de él existen en ese archivo, puede conocer el padre General sus malos antecedentes y lo obligado que está a obedecer a la Compañía en todo aquello que le mande. El se compromete, al contraer este matrimonio, a gozar únicamente las rentas de la fortuna de su esposa, sin inducirla nunca a que haga la menor enajenación, consintiendo en que si muere su esposa, la fortuna pase íntegra a manos de la baronesa, la cual haría inmediatamente donación en favor nuestro.
Como en estos negocios conviene siempre partir de una base firme, y Ordóñez, por su carácter y sus costumbres, no presenta la menor seguridad de que una vez realizado su matrimonio cumpla lo que ha prometido, conviene sepa esa dirección que poseo el medio de tener perpetuamente asegurada la obediencia de dicho joven, pues existen numerosos acreedores que pueden entablar contra él una acción criminal por manifiestas estafas. Como la mayor parte de esos acreedores son afectos a la Compañía, ya buscaremos el medio de ajustar con ellos un arreglo ventajoso, reservándonos el derecho de perseguir a Ordóñez, si es que llegara a faltar a sus compromisos.
Este plan ofrece a primera vista el inconveniente de que el matrimonio puede tener hijos, circunstancia que desbarataría toda nuestra combinación; pero no es verosímil que un hombre gastado y corrompido por los placeres llegue a tener prole; y si la tuviera, ésta, por un vicio de origen, no alcanzaría larga vida, tanto más cuanto que nosotros nos encargaríamos de su educación y no nos faltaría un medio hábil y disimulado para suprimir tales estorbos.
El inconveniente más serio con que actualmente tropieza este plan, es que María Quirós no siente la menor simpatía por Ordóñez, y, en cambio, está enamorada de un joven médico llamado Juan Zarzoso, sobrino del famoso doctor Zarzoso, sabio de reputación universal y librepensador furibundo, cuyos antecedentes figurarán indudablemente en ese archivo, en la sección de “Enemigos terribles de la Compañía”.
Este inconveniente sería fácil de destruir, si es que a vos, padre General, os parece aceptable mi plan.
El joven Zarzoso se encuentra en París perfeccionando sus estudios por mandato de su tío, y escribe cartas a María, enviándoselas por conducto de la viuda de López, a quien creo habréis oído nombrar alguna vez, pues es una publicista devota, cuya pluma y actividad emplea la Compañía para ciertos actos de propaganda.
Dicha señora, que por una imprudencia censurable, propia de su carácter intrigante, protegió en un principio los amores de estos jóvenes, está hoy por completo a nuestra voluntad y haría cuanto yo le diga.
He comenzado por ordenarle que rompa cuantas cartas le envíe desde París el joven Zarzoso para su amada, y que haga lo mismo con las que le entregue María destinadas a aquél. El silencio que por este medio se establecerá entre los dos amantes, excitará su desconfianza y les hará pensar en una traición amorosa, especialmente a María, que es muy susceptible, y cuyo amor propio resulta irritable en sumo grado; antes de un mes las sospechas de infidelidad habrán acabado con la fe amorosa que ambos pudieran profesarse, y entonces será el momento oportuno para dar un golpe decisivo que acabe con ese amor.
Si a vuestra paternidad le gusta mi plan, puede encargar a cualquier hermano hábil, de los residentes en París, ese golpe decisivo en que cifro mis esperanzas.
París es la ciudad del placer, de las locas seducciones; Zarzoso es joven, y, según mis informes, inocente e inexperto en materias amorosas, como hombre que ha pasado su adolescencia entregado al estudio. No sería difícil lanzarle al paso una de esas hermosas arañas de París, que le enloquecería, arrancándole una prueba de amor, un objeto que demostrara su infidelidad y que pudiéramos aquí enseñar a María.
Esta es impresionable y susceptible, y como, por otra parte, se sentiría irritada por el inconcebible silencio de su novio, cuyas cartas no recibirá de hoy en adelante, es indudable que, despechada, olvidaría su amor, y en justa venganza daría su mano al primero que se presentara; a Ordóñez, por ejemplo.
Espero, reverendo padre, que os dignéis manifestar el concepto que os merece mi plan.
Por si os parece propio el intentar la seducción de ese joven médico que ahora hace vida de estudiante en el Barrio Latino, os daré sus señas para que las comuniquéis a vuestros subordinados en París.
Llámase Juan Zarzoso; hace próximamente medio año que se encuentra en la gran ciudad; habita en el número 9 de la plaza del Pantheón, y asiste a la clínica del doctor Charcot, en la Salpetrière, para estudiar las enfermedades nerviosas, que es la especialidad en que tanto se ha distinguido su tío. Al mismo tiempo, por sus propias aficiones, se dedica al estudio de las dolencias de los niños, y asiste a varios hospitales.
Aguardo con verdadera impaciencia vuestras órdenes, padre General.
No sé si os agradará mi plan; pero si éste es desacertado, que conste una vez más mi vehemente deseo de allegar recursos para esa gran empresa que la Compañía llevará a feliz término para mayor gloria de Dios.
Vuestro siervo que os pide la bendición,
P. Tomás Ferrari,
Vicario general de la Compañía de Jesús
en la provincia de España.
EN PARIS
La orilla izquierda del Sena.
En los pasados siglos, París era comparado a un navío, a causa de la forma que afecta la isla de la Cité, pequeño territorio que era lo que abarcaba entonces el perímetro de la ciudad, y que hoy no llega a constituir uno de los barrios. Este barco simbólico lo adoptó la municipalidad como escudo de la gran villa, y aún sigue siendo París la ciudad del navío, a pesar de que la Babilonia moderna en la actualidad, con su monstruosa grandeza y sus barreras que avanzan cada diez años amenazando tragarse la campiña, no conserva nada de su antigua forma.
Si hoy se tratase de buscar una figura que simbolizase París, únicamente podría buscarse en la sirena, animal fabuloso, compuesto de dos formas tan distintas, como son un hermoso busto de mujer junto a una horrible cola de monstruo.
París es hoy un nuevo Jano de doble faz, que ofrece una sonrisa, una caricia, un halago, para cada uno de los gustos.
Una de sus caras tiene la alegre contracción de la sonrisa del vicio voluptuoso y atractivo; la otra cara lleva impresa el gesto sublime del genio en el momento de recibir el beso de la inspiración.
Los dos grandes genios de la Francia parecen ser los santos patronos de la gran ciudad; los que se la han repartido amigablemente, organizando cada uno de sus dominios con arreglo a su carácter y a sus ideas.
A un lado, Rabelais, con su guasona sonrisa, su panza de vividor y su mirada de escéptico, cantando la vida en lo que tiene de agradable y sensual, idealizando los placeres groseros y diciendo a la humanidad: “ama, bebe y danza, que ésta es la felicidad”. Al otro lado, Víctor Hugo, con su serenidad olímpica y su frente de dios, en la que se refleja el iris de la inmortalidad, dejando caer de sus tranquilos labios las perdurables estrofas que hacen tener fe en el porvenir, que elevan el ánimo a las regiones de lo infinito y hacen creer en un más allá, que es la regeneración de la humanidad libre y dichosa; y corriendo entre los dos, manso y tranquilo, para marcar y diferenciar los diversos campos, el Sena, el histórico Sena, que divide la ciudad, empujando y aglomerando en su orilla derecha a todo lo que brilla, a todo lo que seduce a Europa y la corrompe al mismo tiempo, y guardando en su orilla izquierda el pensamiento que alumbra al mundo, la gente que estudia, que piensa y que trabaja.
Teniendo en cuenta este doble carácter de la gran ciudad, esta diferencia tan completa en sus gustos y aficiones, es como se comprenden los radicales cambios que París sufre en su fisonomía y que lo convierten en una antimonia viviente.
Es la ciudad de los cafés cantantes y de las sublimes discusiones políticas; de los desvergonzados couplets y de la divina Marsellesa; baila una danza de monos que se llama Cancan, y eriza sus calles de barricadas apenas la libertad está en peligro; sostiene unas veces a una raza de aventureros dementes con el nombre de Bonapartes, y otras conmueve al mundo elevando entre general clamoreo la majestuosa imagen de la República; admira lo mismo a la cocotte de gracia felina, que en una noche devora una fortuna, que al sabio que con una teoría asombra al Universo; y considera tan hijos suyos al patriota como al vividor audaz, al libro como al escándalo, a la nueva forma política que regenera la humanidad, como a la postrera extravagancia que se llama última moda.
¿En qué consiste esa terrible y continua contradicción? Es, que, para producir tan diversos resultados, basta sencillamente que se agite una u otra orilla del Sena.
El aspecto que presentan esos dos trozos de la gran ciudad separados por el río, es lo que manifiesta más claramente su diverso carácter.
En la orilla derecha, los Ministerios, los grandes almacenes, los boulevares, la vida moderna en todo lo que tiene de más atractivo y seductor, y el vicio convertido en primer medio de explotación, casi elevado a la categoría de un culto; y en la orilla izquierda, los grandes centros de enseñanza, los faros que proyectan su luz vivificante sobre el Universo entero, el Instituto, la Sorbona, el Colegio de Francia, la Escuela de Medicina, y una población laboriosa, ilustrada, que vive en perpetuo abrazo con el cuerpo siempre joven y fecundo de la Ciencia, y que piensa y estudia para media Europa.
La orilla derecha del Sena es la cortesana de gastada hermosura que se cubre de afeites y apela a diabólicos excitantes para seducir ruidosamente; la Cleopatra que lleva tras sí un tocador inmenso y cifra su gloria en la fugaz conquista de los más groseros sentidos; la orilla izquierda es la hermosura tranquila y natural, la belleza que brilla por su propia fuerza retirada y oculta como la violeta tras el follaje; la Margarita de Goethe, que pasa los días inclinada sobre el laborioso torno, sin pensar que esto puede ajar su belleza y que vive sin darse cuenta de su valer y sin preguntarse si son ciertos los floreos que la dirigen.
El París de la derecha tiene los más suntuosos edificios, los templos de la burocracia, del dinero y del vicio; pero frente al Pantheón, que se levanta majestuoso en la orilla izquierda, elevando hasta las nubes la gloria de Francia, sólo puede presentar el Folies Bergere, que, en sus salones, resume toda la aspiración, todo el ideal de tal parte de París.
El hombre instruído y serio que no se deja seducir por el falso oropel del vicio, al atravesar el París de la derecha, esplendoroso, retocado y lleno de mejunjes como una cortesana vieja, siente la tentación de gritar, como el dulce poeta François Copée:
—¡Viva la antigua ribera izquierda, en la cual el transeúnte lleva casi siempre un libro debajo del brazo y un pensamiento o un ensueño en la mirada!
La orilla derecha tiene en sus majestuosas calles, en sus deslumbrantes edificios, algo de la atmósfera de la orgía. Allí se agolpa el bandidaje de frac; el canallesco arte del vividor, elevado a la categoría de ciencia; y precisamente ese París es el que seduce y admira al mundo, el que atrae las miradas de todas las naciones, el que devora a cuantos viajeros penetran en la gran ciudad por los cuatro puntos cardinales. Es como el espejuelo giratorio que atrae las alondras de todas partes y en sus tiendas de lujo, santuarios elevados a la divinidad del dinero, y que sobrepujan en fasto y majestad a los más grandiosos templos de todas las religiones, se agita un confuso cosmopolitismo y allí se codea, el ruso con el brasileño y el árabe con el yanqui.
Ese es el París de los cafés, el París de los teatrillos desvergonzados, de las bandadas de cocottes, de los restaurants que admirarían a Gargantúa; el París que dice al mundo entero con acento dictatorial cómo ha de ser la forma de los sombreros y los trajes, y que en el último arrebato de su extravagancia ha puesto en moda la danza del vientre.
La mayor parte de los viajeros que llegan a París desde los más apartados rincones del mundo, no pasan nunca del Sena, desconocen por completo la orilla izquierda, y al volver a su país, viviendo tal vez en la opulencia, recuerdan con fruición la gran ciudad, con su restaurant en que les envenenaban lentamente, y sus mujeres embadurnadas de blanquete que adoran por una noche al mejor postor, a tanto la caricia.
La orilla izquierda del Sena, tal vez porque no es frecuentada por esa horda de viajeros con el bolsillo repleto y el apetito hambriento de toda clase de pasiones, es lo más notable que tiene París, lo que guarda mejor el carácter de esa primacía intelectual que distinguió a la gran ciudad en los pasados siglos y aun la distingue hoy.
En esa orilla izquierda, el centro, el corazón, lo más selecto y atrayente es el Barrio Latino, nombre que hace palpitar de emoción el pecho de toda persona que haya visitado la metrópoli francesa con el deseo de estudiar.
Ese barrio es la representación del gran París antiguo; el París que guarda la Sorbona, antorcha de la ciencia, que disipaba las tinieblas universales de la Edad Media y atraía a los hombres eminentes de todo el mundo, los cuales, al abandonar la Universidad madre, volvían a sus respectivas naciones a difundir los conocimientos que habían adquirido.
Las calles que componen este barrio de París son, sin disputa, las más importantes del mundo, pues en ellas han vivido y viven los primeros genios de Francia, junto con hombres eminentes de todas las naciones que fueron a establecerse en el distrito de la ciencia, empujados por persecuciones políticas o por el deseo de estudiar.
El viajero ilustrado, al transitar por las calles del Barrio Latino, no puede impedir el sentirse dominado por espontánea emoción. En los sitios que le sirven de paseo, en los cafés donde descansa, y tal vez en el mismo hotel que le alberga, han vivido los grandes hombres, cuyas obras son el encanto de la generación presente.
Si todavía quedan en las viejas casas del barrio recuerdos de la juventud de Voltaire y Crebillon, cuando eran pasantes de un curial, mejor se conserva aún la memoria de personajes contemporáneos que asombran al mundo con su gloria, y que en la pobre, pero brillante cuna del cuartel Latino, nacieron y crecieron. Aún quedan en él viejos dueños de hotel o encargados de restaurant, que recuerdan cómo alborotaba durante el imperio de Napoleón III los cafés del barrio con sus discursos republicanos dichos con voz de trueno, un estudiante tuerto y de figura atlética, gran perseguidor de caras bonitas, y que llevaba el nombre entonces desconocido de León Gambetta; aún se conserva fresco en la memoria de algunos, la imagen de un muchacho tímido y enteco con melenas merovingias y las manos ocupadas siempre por paquetes de libros, el cual respondía al nombre de Alfonso Daudet; conocido fué también en el boulevard Saint-Michel, principal arteria del Barrio Latino, un tal Emilio Zola, que era entonces dependiente de una librería; y remontándose a muchos años antes, queda memoria de que en un mal figón inmediato a la Sorbona, comía a franco el cubierto un joven pequeñito, de raída levita cuyos bolsillos estaban atestados de libros y notas y el cual tenía de apellido Thiers.
En ese barrio han llorado y han reído, cuando muchachos, todos los hombres que estaban destinados a dar a la Francia esa hegemonía intelectual que tiene sobre el resto del mundo; en él han sufrido hambre y fríos, solos y desconocidos, los que después han ganado millones con su pluma o han ascendido a la primera magistratura del país; y en él también han tenido primeros amores los genios a quienes la admiración universal ha colocado en la categoría de semidioses.
Muchachas del Barrio Latino, pizpiretas, sonrientes, maliciosas como duendes y aturdidas como chorlitos, eran las Zoraidas y las Fátimas para quienes escribía sus primeras Orientales, allá por 1825, un jovenzuelo melancólico y pobre que se llamaba Víctor Hugo.
Y así como se encuentran en tal barrio los vestigios que han dejado de su paso hombres eminentísimos, se halla también el café donde lucía su imaginación inmensa y su fatuidad innata un joven mulato llamado Alejandro Dumas, que era entonces empleado en la administración del Duque de Orleáns, y no pensaba todavía en escribir novelas; la cervecería donde Alfredo de Musset recitaba sus escépticas poesías a una turba de admirados estudiantes, que inocentemente hacían gala de un cinismo afectado; la taberna donde Enrique Murger, ahumando a todos con su pipa, predicaba con el ejemplo las dulzuras de aquella vida bohemia que después imitó la juventud literaria e ilusa de todos los países; y la tasca miserable del tío Anteojos, donde se reunían los principales ladrones y asesinos de París, y a la cual asistió muchas noches Eugenio Sué, con el príncipe heredero de Suecia, disfrazados ambos de granujas; el uno para estudiar del natural los tipos de Los misterios de París, y el otro en busca de sensaciones fuertes.
Así como de la orilla izquierda del Sena han salido todos los grandes hombres de Francia, en ella han vivido los políticos extranjeros en sus épocas de emigración, atraídos por la vecindad de las mejores bibliotecas del mundo y de las cátedras, donde dejan oír su voz los sabios que forman en la vanguardia del ejército de la ciencia.
El aspecto que presenta el Barrio Latino es el más propio del lugar donde tiene su nido la ciencia y la ilustración.
En cualquiera de sus grandes calles hay más estatuas que en uno de los barrios de la orilla derecha, con la diferencia de que estos monumentos no están destinados, como los que existen en el resto de París, a inmortalizar guerreros más o menos heroicos, o políticos mejor o peor reputados, sino a eternizar la memoria de grandes hombres en ciencia y literatura, que han influído notablemente en el progreso humano. Homero, con la frente arrugada por la contracción del pensamiento gigantesco, pulsa su lira de mármol en el peristilo de la nueva Sorbona; y Dante y Claudio Bernard, los dos grandes descriptores del infierno y del cuerpo humano, yerguen su figura de bronce en el centro de un jardincillo a las puertas del Colegio de Francia. Esteban Dolet, el librero y filósofo del siglo XVI, eleva al cielo, sobre grandioso pedestal, su frente de mártir, en el mismo lugar donde se encendió para consumirle la hoguera inquisitorial; a corta distancia, Broca, el padre de la antropología, aparece con un cráneo en la mano, libro infalible, en el que fundó toda su doctrina; y, a pocos pasos, como un inmenso bloque de bronce, fundido por la tempestad y cincelado por los rayos, remóntase en el espacio la figura del gran Danton, en el momento que su voz de trueno gritaba a la Francia amenazada por toda la Europa monárquica:—Audacia, audacia, siempre audacia, y salvaremos la República.
En el Luxemburgo, a la fresca sombra de árboles seculares, alíneanse innumerables filas de estatuas de mármol, y el gran pintor Delacroix, al susurro de los surtidores de artística fuente, muestra al porvenir su rostro de bronce, aplaudido por Apolo y sintiendo cerca de su frente los laureles con que va a coronarle la Fama, levantada por los brazos del Tiempo.
En el Barrio Latino agólpanse todos los célebres establecimientos de enseñanza, a los que no sólo acude la juventud francesa, sino los estudiantes de todas las naciones. La Sorbona es el centro; y a mayor o menor distancia de ella, álzanse los suntuosos edificios de las Escuelas de Derecho, Medicina, Ingeniería, Química, Politécnica, Bellas Artes, y, además, la Biblioteca de Santa Genoveva, soberbio palacio atestado de miles de libros escritos en todos los idiomas.
Como si Francia concediera al barrio que ha sido el alma mater de su ciencia el honroso encargo de velar el eterno sueño de sus hijos ilustres, en el centro de él, sobre el lugar más eminente, hundiendo sus cimientos en la antigua colina de Santa Genoveva, álzase el Pantheón, en cuyo frontispicio, cincelado por David D’Angers, brilla en letras de oro el reconocimiento de la patria, y cuya gigantesca cúpula, apoyándose en aérea columnata, escala el cielo hasta hundir en las nubes su cruz, en torno de la cual revolotean las aves, reinas del espacio. En lo profundo de este grandioso edificio, que, con la monotonía colosal de sus paredes de sillares no rasgadas por ventana alguna, y su ambiente misterioso, recuerda las faraónicas pirámides, duermen envueltos en la obscuridad de la sepulcral cripta Voltaire y Rousseau, campeones de la libertad teórica, junto a los paladines de la República Marceau y Latour d’Auvergne, que dieron su sangre por implantar las doctrinas de aquéllos; y encerrado en su féretro de metal cuajado de estrellas, bajo un monte de flores y laureles, descansa Víctor Hugo, quien, como si adivinara el sitio donde sus huesos irían a reposar, al escribir su Oda a los muertos en la revolución de julio, dedicaba a ese mismo Pantheón una estrofa grandiosa:
En el lugar más visible del Barrio Latino, a la orilla del boulevard San Miguel, álzase, entre ruinosas arcadas mordidas por la dentellada del tiempo y bóvedas que se sostienen milagrosamente, el Museo de Cluny, viviente recuerdo de aquel París que se llamaba Lutecia en remotos siglos, y que comenzó como edificio por servir de Thermas y palacio a Juliano el apóstata.
Todas las épocas han venido a depositar su gusto artístico, sus caprichos arquitectónicos en este edificio de corte extraño y original. Los sólidos muros de argamasa romana, agujereados por esbeltas ojivas góticas de afiligranados remates, vístense con lápidas de inscripciones en idiomas casi desconocidos, o se erizan lanzando en el espacio gesticulantes gimios o mascarones de piedra, tan horribles y epilépticos como los podían concebir las extraviadas imaginaciones de los artistas de la Edad Media; y los tonos sombríos y negruzcos del viejo edificio alégranse y cobran un agradable claroscuro con las verdes culebras de hiedra, que, enroscándose a los salientes, suben hasta lo más alto de almenas y torrecillas. En el interior del histórico edificio agólpase la historia de la humanidad descrita por los mismos productos de los pueblos. Allí figura desde el hacha de piedra de los tiempos prehistóricos hasta el sutil espadín del pasado siglo; lo mismo el extravagante zapato de la castellana mediévica, que el microscópico chapín de la incroyable; en una misma estancia amontónanse armaduras de todos los tiempos, trajes de todas las épocas y carruajes de todas las formas, desde el trineo del esquimal, a las casas con ruedas que llamaban carrozas; y sólo algunos metros separan el yatagán del sarraceno del lecho del rey gótico; la férrea corona del duque feudal, de la diadema de un emperador romano; y un primoroso cincelado de Benvenuto Cellini, del férreo cinturón de castidad que el señor feudal cerraba sobre las caderas de su esposa antes de partir a las guerras de las Cruzadas.
El jardín que rodea al edificio es tan notable por su carácter romántico que podría servir de decoración para el cuadro fantástico de Roberto il Diabolo.
Entre los altos árboles álzanse fragmentos de arcadas góticas y ásperas piedras sepulcrales, con borrosas inscripciones; estatuas de obispos lacios consumidos, en actitud de bendecir; grifos quiméricos y bustos griegos, todo ello roído por los dientes del tiempo, gastado por los vientos y las lluvias, devorado por las plantas trepadoras que se empeñan en encerrarlo en un estuche de hojas, pero en pie, a pesar de tales enemigos, y pareciendo entonar, en nombre de los siglos pasados, un himno mudo de interminable protesta contra los faros de luz eléctrica que por la noche envían sus rayos desde el vecino boulevard; contra el vapor que brama en los barcos del cercano Sena, y contra el Gobierno, que les hace permanecer en una gran ciudad moderna, al lado de una calle populosa, y en un jardín donde muchas veces sirven de ridícula diversión a imbéciles y a niños.
Este jardín guarda todo un mundo de recuerdos. En él fué proclamado Juliano el apóstata emperador de los romanos por los legionarios de las Galias, y a la sombra de sus árboles paseó en otro tiempo un monje alemán llamado Hildebrando, que después debía tomar el nombre de Gregorio VII, para asombrar al mundo con su audaz tentativa de monarquía universal en favor del Papado; y este escenario de tantas grandezas y tan gigantescas y prematuras ambiciones, ¡oh poder del tiempo!, hoy sólo se ve frecuentado por unas cuantas viejas, que, sentadas en los verdes bancos, hacen calceta, hablando de los tiempos en que ellas eran jóvenes y había reyes en Francia, o por turbas de chiquillos que se meten en la hierba, para contemplar de cerca, y con cierto temor, el dragón de piedra que tiene eternamente abiertas sus amenazantes fauces, o hacerle muecas a la estatua de algún preste barbudo, que envuelto en su capa pluvial mira al cielo desesperadamente con sus huecos ojos.
Tan notable y original como el Barrio Latino resultan sus habitantes. Es el único punto de París donde, en el tropel de los transeúntes, se puede ver una cara dos veces en un mismo día, pues su población está alejada del contacto de los grandes boulevares y no se mezcla en ella ese incesante torrente de gente que Europa entera hace desfilar por las grandes arterias del París lujoso.
En las calles del Barrio Latino se ven siempre los mismos rostros e idénticos tipos a causa de que tiene una población propia que no se renueva más que muy de tarde en tarde.
Los estudiantes, que constituyen su vecindario, guardan aún cierto espíritu de clase y se agrupan para hacer la vida en común, y resistirse contra la tendencia igualitaria que reina en la sociedad presente y que destruye todas las asociaciones tradicionales.
En París, como en Alemania e Inglaterra, la clase escolar se resiste al nivelador rasero de los tiempos presentes, y si no conserva todas sus costumbres antiguas goza aún de existencia especial que la distingue. Alemania tiene sus masonerías escolares, con sus grotescas y muchas veces terribles ceremonias; Inglaterra conserva sus Universidades rurales de Oxford y Cambridge, con sus eternas y originales luchas, y Francia posee el Barrio Latino, con sus costumbres extravagantes y su aspecto cosmopolita.
El distrito parisién que tiene por corazón la Sorbona es en realidad una aglomeración de representantes de todos los pueblos. En sus calles suenan las voces de todos los idiomas conocidos, pues a más de una verdadera nube de estudiantes negros, americanos y rusos, los hay chinos, japoneses, egipcios y árabes.
En el reducido espacio de un café del Barrio Latino, suenan confundidos los más raros y difíciles idiomas. En cada mesilla se habla una lengua diferente y muchas veces estudiantes de la misma nación se separan para charlar en el dialecto de su provincia.
La misma confusión que reina en el Barrio Latino, en cuanto a idiomas, impera también en cuestión de trajes. El centro de la orilla izquierda del Sena vive en perpetuo carnaval, y de seguro que los vestidos que allí pasan sin extrañeza provocarían una carcajada al exhibirse en la orilla opuesta.
Confundidos con los alumnos de la escuela de Derecho o de la de Ingenieros, que van siempre correctamente vestidos con arreglo a la última novedad, lo que les vale cierto desprecio de los otros compañeros, pululan los estudiantes de Medicina, con sus descomunales boinas de terciopelo negro o sus chisteras de alas planas, que sirven de coronamiento a unas hirsutas melenas que siempre rebasan los hombros; los cursantes de Bellas Artes, imitando en sus trajes las modas de pasadas épocas, con su capa española o italiana y un chambergo romántico que pide a voces una tiesa pluma de gallo; las estudiantas, en su mayoría procedentes de Rusia, feas como muchachos, con el pelo cortado, sucias gafas sobre la chata nariz y por toda indumentaria un largo pardesú, una gorra de astracán y una descomunal cartera de cuero para meter los libros y papeles; y los alumnos de la escuela Politécnica, con su vistoso uniforme negro y dorado, su airoso sombrero de picos, su ferreruelo impermeable y su espada rabitiesa, atalaje que visto de lejos, les da el aspecto de pájaros exóticos.
Singular vida la de los estudiantes de París. Entre ellos es rara la desaplicación, y son muy contados los que pierden los cursos; pero a pesar de esto, se les ve de continuo en las calles con una muchacha del brazo, alborotando como energúmenos, o dedicándose a ejercicios de fuerza o de destreza.
Como aquella juventud española de los pasados siglos que se agrupaba en las aulas de la inmortal Universidad de Salamanca, y que se hizo célebre por su carácter bullicioso y audaz, la juventud escolar francesa es enérgica y aventurera; animada por su notable robustez ama la esgrima y la gimnasia, y en sus clubs de recreo, se fortalece los brazos levantando pesos enormes, o pasa horas enteras tirando a la espada y contándose los botones a estocadas, cual aquellos licenciados de Salamanca de que hablaba Cervantes.
El Barrio Latino, a principios de siglo, cuando sus principales vías eran míseras callejuelas, cometía tan estupendas extravagancias, que forzosamente la policía había de intervenir en ellas; hoy no conserva del pasado tormentoso, más que una orgía anual, que consiste en el baile que dan a sus compañeros los estudiantes que terminan su carrera.
Confundidos con esa población joven, bulliciosa e ilustrada, que es el porvenir de la Francia, figuran los hombres graves del barrio, los escritores que viven en él, y los catedráticos, graves, melenudos y distraídos como el célebre doctor Miravel, que salen por la mañana de la Sorbona o del Colegio de Francia después de haber explicado su lección, puestos de frac y corbata blanca, traje oficial de los profesores franceses, y marchan por la calle tan abstraídos con la lectura de una revista científica, que se meten en el arroyo o están próximos a ser aplastados por un carruaje.
La orilla izquierda del Sena tiene tal atractivo para la juventud estudiosa y al mismo tiempo alegre, que ésta vive siempre encerrada en los límites del Barrio Latino, bastándose a sí misma, y encontrando vulgar y burgués, como ella dice en su jerga, todo lo que ocurre en la orilla opuesta.
Como dice Julio Simón, el estudiante del Barrio Latino, sólo cuando se siente empujado de esa fiebre por lo desconocido que acomete a los más heroicos viajeros, es cuando se atreve a pasar el Sena, y así y todo, a costa de un esfuerzo supremo, llega hasta la calle de Rívoli.
El escolar que esto hace es un Stanley que pronto se arrepiente de su heroicidad, y fastidiado por el París comercial y elegante de la ribera derecha, vuelve a su querido Barrio Latino en el que no hay fábricas ruidosas, sino silenciosas bibliotecas; en el que la amistad y el compañerismo son algo más que palabras, en el que las mujeres se entregan por amor, y pudiendo hacer fortuna a la otra parte del río, prefieren compartir el mísero cuarto y la menguada comida con el estudiante que habla de cosas que ellas no entienden y que en un rapto de locura amorosa, no contentos con dar su juventud vigorosa e incansable, llega a regalarlas un ramo de violetas de a cinco céntimos.
A este distrito de París, al célebre Barrio Latino, fué a establecerse Juanito Zarzoso, apenas llegó a la gran metrópoli.
El primer amigo.
Alquiló el joven médico un cuarto en el segundo piso de un hotel de estudiantes de la plaza del Pantheón.
Conocía, por referencias de algunos de sus condiscípulos de Madrid, la vida del estudiante parisién en el Barrio Latino. Se abonó por meses en un restaurant de los más concurridos, adonde acudían las notabilidades del porvenir a nutrirse con elementos tan problemáticos que, según afirmaban los estudiantes, las chuletas eran de caballo enfermo y las tortillas se componían de los más absurdos ingredientes.
El doctor Zarzoso, que era espléndido por carácter, y más aún tratándose de su sobrino, no quería que éste hiciese en París una vida miserable, y le había dado letra abierta para el banquero a quien iba recomendado; pero el muchacho, acostumbrado a una existencia modesta y con poca afición al lujo y los placeres, no pensaba abusar de la magnanimidad de su tío, y se proponía seguir las costumbres de un estudiante pobre.
Al día siguiente de su llegada, se apresuró a presentarse a los célebres profesores a quienes iba recomendado y que le recibieron muy bien, e inmediatamente entró como alumno en aquellas famosas clínicas de las que salen los más portentosos descubrimientos de la ciencia médica.
Zarzoso oyó con profundo respeto, como si se hallase en presencia de seres sobrenaturales, las profundas observaciones de Charcot y las elocuentes explicaciones de Tillot en el anfiteatro de la Escuela de Medicina; asistió con fruición sin límites a las operaciones de Pean y del modesto Championet, y estos espectáculos científicos, reavivando su amor a la ciencia, le hicieron entregarse de nuevo en cuerpo y alma al estudio.
Esto le hizo experimentar un gran consuelo. El panorama grandioso que desarrolla París a los ojos del viajero que le visita por primera vez, sólo llegó a distraer a Zarzoso por muy pocos días.
Así que se desvaneció la primera impresión de sorpresa, el recuerdo de María, de aquella mujer adorada de la que ahora estaba separado por tantas leguas de distancia, volvió a obsesionarle, ocupando por completo su imaginación.
No podía admirar cualquiera de las cosas sorprendentes que encierra la gran ciudad, sin que al momento dejase de ocurrírsele la misma idea:
—¡Oh, si se hallase aquí María! ¡Cómo se alegraría de ver esto!
Por otra parte, causábale cruel martirio el ver continuamente en el Barrio Latino amorosas parejas que, acariciándose con sus miradas casi tanto como con sus palabras, iban por las aceras cogidas del brazo haciendo descarado alarde de su juventud y su dicha. Pocos eran los estudiantes que no tenían por compañera una cabeza picaresca coronada de cabellos rubios.
Este continuo alarde de amor en las calles, esta felicidad juvenil que no cabía en las estudiantiles buhardillas y se esparcía por las aceras, irritaba a Zarzoso al par que le hacía sentir amarga envidia.
La soledad en que vivía agravaba aún más su situación. Nunca se había agitado en un vacío tan absoluto. Primero con su madre, después con su tío, siempre había vivido en familia; y ahora, al encerrarse en su cuarto y pasar la noche completamente sólo, al pasear por las calles sin encontrar una cara amiga, parecíale que le habían arrancado de la tierra, donde tenía sus afecciones, para arrojarle en un mundo desconocido y extraño.
En las clínicas, donde asistía diariamente, habíase formado amistades con otros médicos extranjeros que estaban en París para estudiar una especialidad; pero estas relaciones no tenían otro carácter que el de compañerismo, y Zarzoso no quería intimar con aquellos hombres austeros, dedicados de lleno a la ciencia, y en los que no adivinaba afecto alguno.
El primer mes de estancia en París, lo pasó Zarzoso en la más absurda soledad. Por las mañanas asistía a las clínicas; por las tardes, después del almuerzo, paseaba por el Luxemburgo, el gran pulmón del barrio Latino, o visitaba los Museos; y la noche pasábala en su cuarto, si es que no se sentía con fuerzas para atravesar los puentes y entrar en un gran teatro.
Detestaba los cafés ruidosos del boulevard Saint-Michel con sus orquestas ratoneras y sus pendencias de estudiantes, y se aburría en el tempestuoso baile de Bullier, donde solía ver a alguno de sus compañeros valsando con la misma muchacha a la que meses antes había hecho el diagnóstico en el hospital.
Su único placer en tal época de aislamiento era escribir a María, y permanecía horas enteras trazando largas cartas, en las que amontonaba las exclamaciones propias de una pasión excitada por la ausencia y la distancia.
En aquella vida de aislamiento y de continua monotonía que obligaba al joven a refugiarse en el estudio como único medio de olvido, también experimentaba inquietudes y alegrías producidas por las cartas de María, que doña Esperanza se encargaba de remitirle desde Madrid.
Bastaba que se retrasase unos cuantos días la contestación de la joven a cualquiera de sus cartas para que inmediatamente Zarzoso se mostrase inquieto, y una triste y continua preocupación le embargase aun en los momentos que dedicaba al estudio.
Su imaginación, alarmada por tal silencio, volaba hasta Madrid, forjándose las más absurdas suposiciones; en la clínica se distraía y cometía torpezas, inexplicables en un alumno de tan reconocida aplicación, y se mostraba meditabundo y como obsesionado por aquella carta que tanto esperaba sin llegar nunca.
Todo lo más extraño, novelesco y excepcional que pueda existir en el mundo, lo imaginaba Zarzoso, antes que pensar en explicarse la tardanza por una circunstancia tan sencilla como era la de no haber podido María entregar su carta a la viuda de López, a causa de la vigilancia de su tía.
Por las noches, cuando el joven médico se retiraba a su casa, pensando en la posibilidad de encontrar en ella la ansiada carta, andaba lentamente, como si temiese llegar demasiado pronto y que una cruel desilusión viniera a desvanecer la vaga esperanza que le alentaba.
Con tardo paso, como si quisiera prolongar aquella dulce ilusión, subía Zarzoso la ancha calle de Soufflot, y al entrar en la plaza del Pantheón, iba a detenerse al pie de la estatua de Juan Jacobo, donde permanecía algunos minutos calculando mentalmente y por centésima vez, en aquel día, el tiempo que había transcurrido desde que María recibió su última carta, y lo extraño que resultaba el que no le hubiese contestado.
Por fin, en un rapto de heroica resolución, se decidía a entrar en el hotel y temblando de incertidumbre acercábase al casillero de madera que había en la portería, donde colgaban las llaves de los diferentes cuartos y dejaba el conserje la correspondencia de cada huésped. Si Zarzoso contemplaba negra y vacía la casilla marcada con el número de su cuarto inclinaba la cabeza con desaliento, y encendiendo su bujía en el mechero de gas, subía la escalera con la resignación del reo a quien llevan al cadalso, y en toda la noche lograba conciliar el sueño; pero si veía blanquear la esperada carta junto a la colgante llave, experimentaba un sacudimiento de pies a cabeza, salvaba los peldaños con loca precipitación, y allá arriba, en la soledad de su cuarto, gozaba una felicidad sin límites, leyendo y releyendo la anhelada carta. Todas las sospechas y las suposiciones trágicas que le habían estado agitando durante algunos días, desvanecíanse inmediatamente a la vista de aquella letrita angulosa y elegante que evocaba en su imaginación el recuerdo de los finos dedos y los graciosos hoyuelos de la mano que la había trazado; y cuando se cansaba de leer besaba con pasión aquellos períodos más apasionados de la carta, y al dormirse, estrujaba aún amorosamente entre sus manos el papel que de tan lejos le traía la felicidad, y en el que percibía el mismo perfume que le había acariciado cuando se hallaba cerca de la mujer amada.
De este modo transcurrió para Zarzoso el primer mes de su estancia en París; siempre solo, unas veces agitado por la duda y la incertidumbre, otras poseído por una vaga felicidad, y siempre con el pensamiento fijo en Madrid, donde se hallaba aquella mujer, cuyo recuerdo le hacía encontrar horribles a todas las muchachas parisienses que encontraba a su paso.
El joven médico entraba y salía como un autómata en su restaurant del boulevard Saint-Michel, sin fijarse en ninguno de aquellos rostros alegres y vivarachos que se le aparecían en la nube formada por el vaho de los calientes platos y el humo de las pipas.
Comía el joven español con silencioso recogimiento, con la cabeza baja, sin fijarse en nada de lo que ocurría a su alrededor. Fastidiábanle los desplantes graciosos de muchos de los parroquianos; entristecíale el aspecto de todas aquellas muchachuelas de cabello rubio, que solas o acompañadas comían apresuradamente para comenzar cuanto antes su noche de aventuras; y sentía una sorda irritación contra las risotadas brutales y los cínicos chistes que se cruzaban de una a otra mesa.
Zarzoso era para todas las gentes que se veían diariamente en aquel lugar casi a la misma hora un parroquiano insignificante, que al entrar y al salir les arrancaba un ceremonioso saludo; y únicamente le merecía cierta estimación cariñosa a la gruesa señora encargada del mostrador, la cual simpatizaba con el joven español por su seriedad y buen porte.
Una tarde, a la hora de la comida, Zarzoso tuvo un encuentro en dicho restaurant. Ocupó al entrar una pequeña mesa que vió desierta, y cuando acababa de comer su sopa, entró otro joven, que vino a sentarse frente a él y que le saludó con un desenfadado movimiento de cabeza.
Zarzoso contestó fríamente al saludo y como al mismo tiempo estallase un concierto de chillidos al extremo del comedor en una gran mesa ocupada por varias parejas de las más revoltosas del barrio, el recién venido volvió la cabeza, y con sorpresa para Zarzoso, murmuró en español, con acentuación muy marcada:
—¡Redios! ¡Cómo escandalizan esos marranos!
Era un compatriota, y esta circunstancia hizo que Zarzoso, siempre tan retraído y ensimismado, fijase en él la atención con curiosidad, y lo encontrara muy simpático desde el primer momento.
Aparentaba tener la misma edad que el joven médico, y era robusto y sonrosado como un tudesco, luciendo en su rostro una barba muy espesa y peinada melodramáticamente, que se le comía más de la mitad de la cara. Su cabeza greñuda y cierto desaliño en el vestir, delataban el afectado empeño de adquirir un aspecto terrorífico y siniestro, que era contradecido inmediatamente por la expresión atrayente de sus miradas dulces y cándidas. Adivinábase en él al buen muchacho de simpático carácter, sencillos sentimientos y entusiasmos ruidosos, empeñado en falsificarse, fingiéndose peligroso y terrible. Era, en una palabra, uno de esos ilusos, agitados por el amor al renombre, y capaces de arrancarse la existencia con tal de llamar la atención. Su levita raída, brillante por los codos, y con el galón deshilachado, formaba un rudo contraste con un gran chambergo blanco que se echaba sobre las cejas, adquiriendo con esto el aire de uno de esos terribles dinamiteros que tanto pasto dan a la caricatura.
Sin fijarse gran cosa en la curiosidad que su presencia había despertado en el compañero de mesa, comenzó a examinar la carta del restaurant frunciendo el ceño y murmurando con enfado:
—Siempre dan los mismos platos. Esta cocina es insufrible. Me...
Y acompañó sus quejas con una serie de votos y blasfemias que soltaba con la mayor facilidad, como si la costumbre no le permitiese apreciar el valor de las palabras.
Zarzoso se sentía atraído por aquel individuo que le resultaba original en extremo, y sin proponérselo, como si una fuerza oculta le impulsara, le dirigió la palabra en castellano.
—¿Es usted español?
El interrogado levantó con viveza la frente, y un flujo de palabras desbordóse ante aquella pregunta. ¡Vaya si era español!, y, por añadidura, catalán, de la misma Barcelona; y después de decir su nombre, que era el de José Agramunt, comenzó con el mayor desenfado a moler a preguntas a su interlocutor, enterándose a los pocos minutos de quién era, cómo le llamaban, dónde había nacido, a qué familia pertenecía y qué era lo que iba a hacer en París.
El catalán, animado por aquel encuentro que parecía encantarle, dejaba suelta su locuacidad a toda prueba.
Mientras el camarero le iba sirviendo, él preguntaba a Zarzoso, y cuando se creyó ya bien enterado de quién era, entonces comenzó a hablar de sí mismo con un descuido tal, con una franqueza tan absoluta que al mismo tiempo que le hacía simpático ponía toda su existencia de cuerpo presente.
Era hijo de un fabricante arruinado de Sabadell; huérfano desde su infancia, había estado al cuidado de unos tíos que ejercían una pequeña industria en Barcelona. A causa de su precoz inteligencia, de su vivacidad de carácter y de aquella audacia infortunada que había adquirido de su difunto padre, en vez de ser dedicado al comercio, sus parientes le hicieron entrar en la Universidad, donde cursó la carrera de Leyes, adquiriendo el título de abogado; un papelote, según él decía, que para nada podía servirle.
Odiaba a la Monarquía como puede odiarla un muchacho que se dormía todas las noches teniendo a la cabecera de la cama los libros más populares sobre la revolución francesa; soñaba en la grandeza de los héroes republicanos y en su sublime austeridad, como apasionado lector de Los Girondinos, de Lamartine, y sabía de memoria cuantos apóstrofes elocuentes y períodos de oratoria tempestuosa se habían pronunciado en la Convención. Para él Danton era el primer hombre del mundo, y al tratar de la política española creía que Ruiz Zorrilla era el llamado a representar idéntico papel en nuestra patria.
Había sido periodista en Cataluña; orador de plantilla en cuantas manifestaciones republicanas se organizaban; peatón encargado de dar recados insignificantes en varias conspiraciones fracasadas; y tanto empeño puso en el ejercicio de estos cargos, que haciéndose sospechoso unas veces a la policía y procesado otras muchas, a causa de las embestidas de su entusiasmo, que no respetaba cosa alguna y lo mismo atacaba en un mitin a la persona del rey que en un artículo se burlaba graciosamente de la Santísima Trinidad, llegó a excitar tantas iras con su conducta y a atraerse tan enconada persecución, que, al fin, para no ingresar en presidio, tuvo que pasar de ocultis la frontera, estableciéndose en París, donde estaba a las órdenes del que él llamaba siempre don Manuel, o el hombre, con una expresión de familiaridad respetuosa y admirativa.
Zarzoso escuchaba con mucho agrado la interminable relación de aquel locuaz compatriota, y lo encontraba cada vez más simpático.
Aquel fanatismo político rudamente intransigente que demostraba; aquella fe en el éxito de la revolución y en el ídolo a quien seguía, hacíale gracia el joven médico, quien, por otra parte, sentía hacia el nuevo amigo la atracción que produce la comunidad de doctrinas.
—¿Usted también será republicano?—decía sonriendo el simpático catalán.
Zarzoso hacía signos afirmativos.
—Indudablemente también querrá poco a los curas, o, de lo contrario, no sería sobrino del eminente doctor Zarzoso.
El médico volvía a contestar afirmativamente, y el joven revolucionario seguía preguntando:
—¿Y no ha sido usted republicano militante?
—¡Oh! no, señor—contestó con modestia Zarzoso—. Yo hasta ahora sólo me he dedicado a la ciencia, y no he tenido tiempo para meterme en belenes políticos.
—Eso es cuestión de carácter—declaró Agramunt con expresión doctoral—. El ser revolucionario está en la masa de la sangre.
Y con un salto inesperado e incoherente propio de una imaginación sobradamente viva, el joven catalán pasó de repente a hablar de su vida en París. Vivía en un sucio hotel de la calle de las Escuelas, en el último piso, y no contaba con otros medios de subsistencia que el producto de ciertas crónicas de París que enviaba a los principales periódicos de Cataluña, y el jornal de tres francos que le daban en una gran casa editorial por traducir, en compañía de otros españoles emigrados, un gran diccionario enciclopédico destinado a las naciones de la América latina.
En la actualidad vivía contento y satisfecho, y únicamente amargaba la existencia lo mucho que don Manuel tardaba en hacer la revolución, y las innumerables porquerías que se cometían era el hotel de la calle de las Escuelas.
Zarzoso sonreía encantado, al escuchar la relación que hacía el joven emigrado de las angustias e irritaciones que todas las noches había de sufrir en su casa. Era aquél un hotel de mala fama, una hospedería sospechosa, un edificio de entrada lóbrega y disimulada, que, por esto mismo, era el escenario de todos los rendez-vous que se daban en el barrio las personas que por su posición tenían interés en ocultar sus amoríos.
Eran muchos los vecinos de la casa que no vivían solos; las paredes parecían de papel, según la facilidad con que dejaban pasar los ruidos, y Agramunt no podía dormir por las noches ni escribir de día, pues le distraían de un modo horrible todos aquellos roces sospechosos.
—Le aseguro a usted, paisano—decía a Zarzoso—, que aquello es el acabóse. Las paredes son horriblemente indiscretas y dicen todo cuanto presencian; las camas chillan y crujen como una locomotora vieja a la que se hace andar demasiado aprisa; en fin, que aquello es un burdel; que ya me voy cansando de tales serenatas, y que el mejor día agarro mi busto de la República y me mudo de casa.
Y el muchacho daba otro salto en su conversación y se ponía a describir, con caluroso entusiasmo, el tesoro que poseía, consistente en un busto de la República hecho en yeso, que había comprado por tres francos a un saboyano que colocaba su museo barato sobre el pretil del puente del Chatelet.
Aquel busto tenía una historia bastante accidentada, pues le había ocasionado al joven más de un disgusto. Por él había reñido con una muchacha del barrio, que iba a hacerle compañía por las tardes mientras escribía, y que, furibunda realista como la mayor parte de las señoritas de vida aventurera, tenía la costumbre de colocar su sombrero de vistosas flores sobre el gorro simbólico de la severa matrona, desacato que la rigidez republicana del joven no podía consentir.
Y Zarzoso seguía riendo, al decirle Agramunt que era ya popular en casi todos los hoteles baratos del barrio a causa de que cada dos meses mudaba de habitación, y al hacer el traslado dejaba que el mozo de cuerda se encargase del equipaje, presentándose él después, abrazando amorosamente el busto, con el mismo cuidado de un sacerdote que no quiere dejar la sagrada imagen confiada a manos sacrílegas.
Agramunt enterábase de las condiciones del hotel de la plaza del Pantheón, que habitaba Zarzoso; preguntaba si el servicio era bueno; si el garzón charolaba bien las botas que se dejaban por la noche a las puertas de los cuartos, y comenzaba ya a sentir la comezón de la novedad, que le obligaba cada dos meses a mudar de casa.
—Nada, paisano; que cualquier día le doy una sorpresa mudándome a su casa. Estoy ya harto de las cochinadas de mi hotel.
Zarzoso no experimentaba ninguna sorpresa con la familiaridad insinuante de aquel joven que aún no hacía media hora le había conocido y ya hablaba de irse a vivir con él. Había algo en su persona que inspiraba completa confianza, y por otra parte su buen humor, su natural franqueza, le recomendaban como a un buen compañero.
Terminaron la comida los dos jóvenes con tanta familiaridad y confianza como si se hubiesen conocido toda la vida. Zarzoso comprendía que al lado de aquel nuevo amigo no podría experimentar las largas horas de cruel nostalgia, de las que era la principal causa la absoluta soledad en que vivía, y tal satisfacción experimentaba por el hallazgo de este compañero, que en vez de retirarse inmediatamente a casa, como lo hacía siempre, le propuso acabar la noche en el teatro.
Agramunt aceptó con verdadero entusiasmo; pero con una desenvoltura adorable puso la condición de que fuese Zarzoso quien pagase, pues él se hallaba en aquellos días en las últimas, esperando que llegara el primer día del próximo mes para cobrar en la casa editorial.
Por exigencias de él, la noche se pasó en la Opera Cómica, único teatro que, con la Grande Opera, merecía la aprobación de Agramunt, furibundo filarmónico como buen catalán, y muy versado, según él mismo afirmaba inmodestamente, en toda clase de asuntos musicales.
De sus aficiones artísticas podían hablar, mejor que nadie, los habitantes de su hotel, pues continuamente les aturdía los oídos cantando a toda voz los motivos más principales de todas las óperas conocidas.
A la salida del teatro, Agramunt se empeñó en acompañar a su nuevo amigo hasta la puerto de su casa, y a la una de la madrugada aún estaban los dos jóvenes a un extremo de la desierta plaza del Pantheón al pie de la estatua de Juan Jacobo, hablando con entusiasmo y cambiando con la mayor facilidad de tema en su conversación.
Aquel mes de aislamiento y de continua soledad en que había vivido Zarzoso parecía haber amontonado en su interior un inmenso caudal de palabras, que ahora salían atropelladamente de sus labios, compitiendo en locuacidad con el verboso Agramunt.
Los dos jóvenes, poseídos de una confianza sin límites, se tuteaban ya, y al despedirse Agramunt lanzó una mirada escudriñadora al silencioso hotel, cuyas cerradas ventanas alumbraban los grandes reverberos de la plaza.
—¡Chico, no tiene mal aspecto tu casa! ¿Hay en ella cuartos baratos? ¿Me dejarían estar en el último piso por veinte francos al mes?... ¿Sí?, pues me parece que mañana mismo te doy una sorpresa.
Y, efectivamente, al día siguiente, cerrada ya la noche, cuando Zarzoso bajaba la escalera dirigiéndose al restaurant, tuvo que apartarse para dejar franco el paso a un mozo de cuerda, cargado con un enorme cofre.
Detrás vió aparecer la greñuda cabeza de Agramunt, quien en una mano llevaba su tesoro, su sagrado busto de la República, y en la otra un quinqué encendido. A la luz de éste había hecho todos los preparativos de mudanza en la calle de las Escuelas, y por no tomarse el trabajo de apagarlo, lo había llevado encendido por todo el boulevard Saint-Michel, sin producir movimiento alguno de extrañeza en aquella población de muchachuelas y estudiantes habituada a las más estupendas extravagancias.
La vejez del revolucionario.
Los dos jóvenes españoles vivían en el hotel del Pantheón, con la más amigable familiaridad.
Agramunt se mostraba encantado por la mudanza, tachándose a sí mismo de estúpido por no habérsele ocurrido hasta entonces trasladarse a una plaza donde, según él decía, se gozaba el honor de tener tan ilustres vecinos.
Todas las mañanas, al levantarse, abría su ventana del último piso, y mirando la inmensa mole del Pantheón, que extendía su cruz de ciclópeos muros en el centro de la gigantesca plaza, saludábala moviendo sus manos, y como si le pudieran oír en el fondo de la cripta del monumento, gritaba:
—¡Buenos días, Voltaire!
Otras veces el saludado era Rousseau, o cualquiera de los demás hombres ilustres, que tenían sus huesos en las entrañas del grandioso monumento.
El hotel estaba algo movido por la aparición de aquel nuevo huésped, que en pocos días se había hecho amigo de todos los jóvenes que en él vivían, y que eran estudiantes procedentes de los más distintos países. No había en la casa un solo huésped francés; en cambio sus cuartos eran un viviente cosmopolitismo, pues se albergaban en ellos lo mismo griegos que yanquis, e ingleses que árabes.
En la tablilla indicadora de los vecinos, que figuraba en la portería, veíanse confundidos los nombres más extravagantes, los apellidos más impronunciables, y en los pasillos sonaba tal confusión de lenguas extrañas, que, según afirmaba Agramunt, aquella casa era una verdadera pajarera.
A pesar de esta confusión de lenguas, con todos se entendía él y entablaba largas conversaciones, valiéndose del francés que conocía muy a fondo, pero que destrozaba al hablar, con su pronunciación marcada, que hacía sufrir igual suerte al castellano.
Cuando él se levantaba por las mañanas Zarzoso ya había marchado a la clínica, y para pasar el tiempo, si es que no tenía que hacer algún trabajo urgente para su editor, canturreaba sus fragmentos de ópera favoritos por los pasillos del hotel o entraba en el cuarto de alguno de sus nuevos amigotes, para preguntar a un griego o a un rumano si en su país había muchos republicanos y enterarse del carácter que allí tenía la Prensa.
Bromeaba campechanamente con los garzones del hotel, llevándolos en sus días de opulencia a la taberna vecina para tomar la absenta, o salía a dar una vuelta por el bulevar hasta la hora del almuerzo, en que se reunía con Zarzoso, el cual, según la expresión del periodista, entraba en el restaurará oliendo todavía al ácido fénico de la clínica.
Por las tardes iban los dos amigos al café de Cluny, que era el establecimiento que gozaba en el barrio de mayor fama de seriedad, por no permitirse en él la entrada a las alegres muchachuelas que pululaban por el vecino bulevar.
Zarzoso veía siempre en dicho café el mismo público: burgueses de la vecindad, graves y sesudos, que leían los más antiguos periódicos de París; señoras viejas que escribían cartas y algún par de profesores que, tomando su taza de café, discutían pausadamente sobre los sistemas de enseñanza.
Los dos jóvenes no acudían a dicho establecimiento por su carácter serio y tranquilo, sino porque en él tenía Agramunt antiguos amigos que acudían diariamente al café de Cluny, desde puntos muy lejanos.
A un extremo del café, entre aquel público silencioso, mesurado y prudente, agrupábanse unos cuantos parroquianos que no hablaban en francés, que no sabían decir nada en voz baja, y que sus ruidosas palabras las acompañaban siempre con fuertes puñetazos sobre el mármol de las mesas: eran españoles, procedentes de las emigraciones republicana y carlista, los cuales, a pesar de su radical divergencia en punto a doctrina, reuníanse amigablemente sintiéndose atraídos por ese espíritu de nacionalidad que tan imperiosamente se experimenta cuando se está fuera de la patria.
La tertulia era, por lo general, pacífica, pero muchas veces, olvidando la mutua conveniencia y reapareciendo antiguos odios, salían a plaza las ideas políticas de cada uno, y entonces eran de ver los rostros escandalizados de los tranquilos parroquianos del café, ante aquellas discusiones tormentosas, en las que se sucedían sin interrupción los puñetazos sobre la mesa y las vociferaciones matizadas por palabras tan enérgicas como poco cultas.
Zarzoso, a pesar de aquellas disputas que diariamente surgían, encontraba muy agradable la tertulia porque en ella podía hablar la lengua de su patria, y, además, reía con las ocurrencias ingeniosas de algunos de aquellos desgraciados que paseaban su hambre y su levita raída por todo París, con una altivez digna del carácter español.
El joven médico tenía grandes deseos de conocer al que era como el jefe de aquel ruidoso cenáculo, personaje de importancia, del que le hablaba Agramunt con mucho respeto.
—Ya verás cuando venga don Esteban—decía Agramunt—, cómo te resultará muy simpático. Es todo un hombre, y yo estoy seguro de que si en su esfuerzo consistiera, hace ya tiempo que habríamos triunfado. Tiene una historia heroica; se ha batido un sinnúmero de veces en favor de la República, y en el año 73, si no hubiese sido tan modesto, hubiese llegado a hacer grandes cosas. En fin, tú ya conoces de nombre a don Esteban Alvarez. Aquí lo pasa bastante estrechamente; trabaja para el mismo editor que yo y ahora está en Caen, adonde le ha enviado la casa para ciertos asuntos, pues tiene en él absoluta confianza. Lo que yo más siento es que goza de poca salud, y cualquier día nos va a dar un disgusto.
Zarzoso, que continuamente oía hablar de aquel señor, tanto a su amigo como a los demás emigrados que acudían al café, sentía grandes deseos de conocerle.
Por fin, una tarde logró ver en el café de Cluny a aquel hombre que, por su historia política tan accidentada y aventurera, le había resultado siempre interesante.
Al entrar él con Agramunt, fijáronse en las mesas que solía ocupar la reunión de emigrados.
La tarde era muy desapacible. Caía una de esas lluvias torrenciales propias del otoño parisiense, y tal vez por esto la concurrencia era escasa, pues muchos de los emigrados vivían en barrios que estaban a algunos kilómetros de distancia.
Sólo dos hombres ocupaban las mesas de la tertulia, y Zarzoso se fijó inmediatamente en uno de ellos, al mismo tiempo que Agramunt, tocándole en el codo, murmuraba:
—¡Mírale! ¡Allí está!
Zarzoso había visto muchas veces en periódicos republicanos el retrato de Esteban Alvarez, tal como era en el año 73, pero esto sólo le sirvió para experimentar una gran extrañeza, al ver los estragos que una vejez prematura había hecho en el famoso revolucionario.
De su época pasada de juventud, bríos y marcial presencia, sólo le quedaba su bigote, aquel hermoso bigote que era el encanto de todo el regimiento en sus tiempos de militar, y que ahora caía lacio, desmayado y horriblemente canoso sobre unos labios contraídos por amarga expresión de desaliento y de dolor.
Alvarez había engordado mucho al hallarse cercano a la vejez, pero su obesidad era floja y malsana; era la transformación en grasa de aquellos músculos de acero.
Su rostro abotagado y de una palidez verdosa, estaba surcado por arrugas profundas, y lo único que en él quedaba de su antiguo esplendor eran los ojos, que, bajo unas espesas y salientes cejas grises, brillaban con todo el fuego y la audacia de la juventud.
Acercáronse los dos jóvenes a la mesa que ocupaba Alvarez, e inmediatamente Agramunt hizo la presentación de su amigo.
El revolucionario sonrió con amabilidad, y tendiendo su mano amigablemente a Zarzoso, le hizo tomar asiento a su lado. El conocía el nombre de su tío, el célebre doctor, y se enteraba con mucho interés del objeto que había llevado al joven a París.
—Celebro mucho—decía con su voz cansada—que un joven como usted venga aquí a ser de los nuestros. Seremos amigos; aunque esto, bien mirado, poco puede halagarle a usted, que es joven y tiene ante su paso un brillante porvenir. Yo, hijo mío, ya no soy más que una ruina, un andrajo que para nada sirve. Mi misión ha terminado ya en el mundo y ahora sólo me queda el morir aquí olvidado de todos.
Y bajaba tristemente la cabeza, como un reo que está seguro de su próximo fin.
Zarzoso se sentía conmovido por la expresión desalentada de aquel hombre, en otros tiempos todo vigor y energía y que ahora, con las fuerzas agotadas por una vida de infortunios, aventuras y terribles agitaciones, hacía recordar al limón mustio, blanducho y despanzurrado después que le han exprimido todo el jugo.
Mientras tanto, Agramunt daba palmaditas amistosas en la espalda a un sujeto morenote, fornido, con la cara afeitada, a excepción de unas patillejas, y que de vez en cuando lanzaba a don Esteban miradas cariñosas como las de un perro fiel.
El joven catalán le preguntaba cómo iban sus asuntos, pues hacía ya algún tiempo que no le había, visto.
—Van bien, no puedo quejarme—contestaba aquel hombre, que no era otro que Perico, el antiguo asistente de Alvarez—. En el almacén me tratan con bastante consideración, sólo que el trabajo es mucho y no puedo venir por aquí con tanta frecuencia como deseo. La dirección de la casa es muy rígida en punto a las obligaciones. Hoy he logrado alcanzar un permiso para ir a recibir a mi amo a la estación, y por eso puedo estar en el café. ¿No es verdad que don Esteban ha venido más fuerte de Caen? Le han probado los aires por allá; lo que siento es lo mucho que habrá sufrido al no tenerme por la noche cerca de él para que le cuidase.
Y el fiel criado, a quien el tiempo y los infortunios habían elevado a la categoría de compañero y primer amigo de su señor le dirigía miradas que demostraban la fuerza de aquel cariño indestructible que tanto tiempo existía entre el ex comandante y su asistente.
Alvarez, entre tanto, como si le molestasen las muestras de mudo cariño que le daba su criado, aparentaba no fijarse en ellas y hablaba a Zarzoso de su viaje a Caen.
Había ido allá con el único objeto de arreglar ciertos asuntos de su editor, que le apreciaba mucho y tenía en él una completa confianza. Y hablando de esto, el revolucionario pasó insensiblemente a tratar de su situación.
No se quejaba de la suerte. La casa editorial pagaba de un modo harto modesto, pero al fin le distinguía, retribuyendo sus trabajos mejor que a los otros emigrados que para ella traducían.
Su tarea no era para matarse de fatiga.
Traducía cuentecillos de los más célebres escritores franceses, y cuando no, escribía libros de texto para la niñez; obrillas insubstanciales, formadas por retazos que tomaba de aquí y allá, y que el editor enviaba a miles al otro continente para que sirviesen de pasto intelectual a la juventud de las escuelas americanas.
El emigrado, al dar cuenta de sus trabajos a su nuevo amigo, sonreía amargamente como si todavía no se hubiese desvanecido el asombro que le causaba el verse en su vejez dedicado a tan nimias tareas, después de haber sido un verdadero héroe revolucionario y haber gozado de poder suficiente para trastornar a cualquiera hora el orden de su país.
Aquella tarde la pasaron por completo en el café los dos jóvenes, hablando con don Esteban y su criado sobre la política española, las costumbres de la patria, que tan hermosas resultan cuando se vive en el extranjero suelo, y las probabilidades de éxito que podía tener en aquellos instantes una intentona revolucionaria. Hablando acaloradamente, forjándose ilusiones y demostrando a ratos gran confianza en el porvenir, transcurrieron las horas de la tarde para aquellos hombres agrupados en un rincón del café, mientras fuera seguía lloviendo cada vez con más fuerza, y por encima de las blancas cortinillas de las vidrieras desfilaba un inacabable ejército de paraguas, goteando por todas sus varillas.
La sombra del crepúsculo comenzaba ya a invadir las calles, en las que brillaban los primeros reverberos, pero el grupo de emigrados, animados por el recuerdo de la patria y fiando cándidamente en el porvenir, parecía como que recibía en sus ardientes cerebros un cálido rayo del sol de España.
Llegó la hora de retirarse, y entonces don Esteban, levantándose trabajosamente de su banqueta, tendió la mano a Zarzoso.
—Seremos grandes amigos—dijo con su voz que revelaba franqueza—. Yo tengo mucho gusto en tratarme con la juventud ilustrada y valerosa, que es la que ha de regenerar a España. Venga usted a verme cuando tenga un rato libre. Vivo en la calle del Sena, cerca de aquí. Ya le acompañará Agramunt cuando usted se digne visitarme.
Los dos jóvenes fuéronse al restaurant, y allí, mientras comían, Agramunt fué relatando a Zarzoso todo cuanto sabía de la vida de don Esteban Alvarez.
Después de la caída de la República española, el famoso revolucionario había huido de España, a la que ya no debía volver más.
Había sido sentenciado a muchos años de presidio por varios procesos que se le habían formado a consecuencia de ciertos actos violentos, pero propios de las circunstancias, que había llevado a cabo en tiempos de don Amadeo de Saboya, cuando mandaba partidas republicanas.
En opinión de Agramunt, debía existir algún poder oculto que trabajaba ferozmente contra don Esteban, pues las sentencias habían caído sobre éste por actos que a otros no les habían causado la menor inquietud.
No había esperanza de que ningún indulto le permitiese regresar a España, donde sin duda estorbaba su presencia; y don Esteban, por otra parte, no mostraba el menor despeo de volver a la patria, si esto había de costarle alguna humillación, pues, aun en los momentos de mayor desgracia, seguía mostrando su intransigencia sin límites contra aquellos enemigos políticos a los que tantas veces había combatido.
Agramunt explicaba así la vida de Alvarez, desde que dejamos a éste, en el momento que abandonó Valencia, después de su dramática visita al colegio de Nuestra Señora de la Saletta.
Se había establecido en París, en compañía de Perico, su antiguo asistente y fiel acompañante, que no le abandonaba aun en las circunstancias más difíciles.
La primera época de su estancia en la gran ciudad fué terrible y penosa, pues Alvarez, a pesar de haber desempeñado grandes cargos durante el período de la República, se hallaba tan falto de recursos como antes. Por otra parte, el estado de la emigración había variado mucho.
Ya no ocurría como antes del 68, en aquella época en que era capitaneado por un Prim el grupo de la emigración, en el cual figuraban los hombres más ilustres de España. Entonces la revolución tenía dinero, y ayudándose unos a otros con fraternal compañerismo la vida resultaba fácil; pero ahora veíase Alvarez casi solo en París y sin otros medios de subsistencia que los que él mismo pudiera proporcionarse.
Buscó trabajo como escritor, y los principios fueron dificilísimos, pues sólo encontraba traducciones baratas y esto con poca frecuencia.
En un período tal de miseria y horrible penuria, fué cuando se reveló en toda su sublime grandeza el carácter de Perico, aquel servidor fiel que consideraba a su señor como un padre y un hermano. Sin que don Esteban llegase a enterarse, hizo los mayores sacrificios para que nunca faltase la comida a su mesa, ni el portero pudiera ponerlos en la calle por falta de pago.
Fué toda una epopeya de sufrimientos, de titánicos esfuerzos, de recursos heroicos para la conquista de un franco, la vida que arrastró el fiel aragonés durante el primer año de estancia en París. Conocedor de las costumbres de la gran ciudad, por la vida que en ella hizo durante la primera emigración, encontró el medio de dedicarse a un sinnúmero de bajas ocupaciones, mientras buscaba trabajo más lucrativo. Fué mozo de cuerda, revendedor de contraseñas en los teatros, cargador en los muelles, y hasta pidió limosna en las calles más concurridas, exponiéndose a ser arrestado por la Policía; todo para ganar dos o tres francos diarios que entregaba a su señor, el cual estaba desesperado por la inercia forzosa a que le obligaba su falta de ocupación.
Afortunadamente, la vida de los dos desgraciados varió por completo así que hubo transcurrido un año.
El aragonés logró una colocación de mozo en uno de los grandes almacenes de novedades, con cuatro francos diarios, y casi al mismo tiempo don Esteban entró en relaciones con la casa editorial para la cual trabajaba actualmente y que le proporcionó un trabajo medianamente retribuído, pero continuo.
Entonces fué cuando se trasladaron a la calle del Sena, a una casa vieja y sombría, pero de desahogadas piezas, y cuando normalizaron su vida azarosa y llena de privaciones.
Perico permanecía en el almacén desde las siete de la mañana a igual hora de la tarde; pero apenas quedaba libre de sus ocupaciones, corría a reunirse con su amo, el cual permanecía trabajando casi todo el día en su casa, a excepción de las pocas horas que pasaba en el café de Cluny para leer los periódicos españoles y charlar con los otros emigrados, única distracción que gozaba en su existencia de continuo trabajo.
La vieja portera de su casa era la encargada de guisarles, y por la noche amo y criado sentábanse amigablemente a la mesa; distinción que enorgullecía a Perico y al mismo tiempo le hacía comer con escasa tranquilidad, pues bastaba que don Esteban hiciese el menor movimiento buscando algo, para que inmediatamente se pusiera él en pie, ansioso de servirle.
Los domingos paseaban los dos por algún bosque de las inmediaciones de París, y este día de descanso y holganza les ponía alegres para toda la semana, como colegiales que se desquitan en alegre jira del quietísmo y de la falta de luz que sufren en su vivienda.
Agramunt le estaba muy agradecido a Alvarez y hablaba de él siempre tributándole los mayores elogios.
Solamente en un punto se mostraba contrario a don Esteban, y era en la frialdad que éste demostraba por su ídolo.
Alvarez, a pesar de su carácter de emigrado y de su historia política, iba poco a casa de don Manuel, como le llamaba por antonomasia Agramunt, y sonreía con cierta frialdad siempre que oía hablar de aquel hombre ilustre.
Subsistía aún en don Esteban su antiguo fanatismo federal, que le hacía intransigente dentro del republicanismo, y esta conducta excitaba la indignación del catalán, que no consentía en nadie la frialdad y la indiferencia al tratarse del que él titulaba el Danton español.
Variando Agramunt su conversación sobre Alvarez con uno de aquellos saltos de imaginación que tan característicos le eran, hablaba de su vida privada con el respeto instintivo y la admiración que todo joven siente ante un hombre afortunado en materia de amores.
El no conocía a fondo la vida privada de Alvarez, pero algo había oído en el grupo de los emigrados, y la misma vaguedad de sus noticias contribuía a agrandar en su imaginación la figura de don Esteban, al que consideraba ya como un antiguo Tenorio de irresistible seducción.
—Tú no puedes imaginarte—decía a Zarzoso—lo que ese hombre ha sido de joven. Yo no sé ni la mitad de sus aventuras, pero lo triste es que, ahí donde lo ves ahora, con su facha de desaliento y su triste sonrisa, ha sido en su juventud un conquistador terrible que ha rendido a docenas las mujeres, sin pararse a distinguir en punto a condición social. Cuando era militar tenía fama de guapo mozo, y mira si picaba alto, que según me han dicho, estuvo próximo a casarse con una condesa muy guapa. La cosa tuvo consecuencias, pues según mis noticias, hay en el mundo una hija como resultado de aquellos amoríos.
El padre de María.
Todas las mañanas al levantarse de su cama, Agramunt alzaba la blanca cortina de su ventana, y mirando el vasto horizonte que dejaba visible la anchura de la plaza del Pantheón, murmuraba con desaliento:
—Definitivamente, el sol ha muerto.
Había cerrado ya el invierno; una luz mortecina y sucia se filtraba por los vidrios, entristeciéndolo todo y dando al modesto cuarto del periodista un tinte fúnebre. París hacía cerca de un mes que tenía sobre sus tejados un cielo ceniciento, monótono y tétrico, y si alguna vez por casualidad el sol, con un coletazo de su flamígero manto, desgarraba las plomizas nubes, asomaba tan sólo un rostro pálido que daba lástima y se retiraba inmediatamente, dejando que las nubes descargasen torrenciales chaparrones sobre la gran ciudad, acostumbrada a sufrir estas injurias del cielo.
Zarzoso, criado en el templado clima de Valencia y poco acostumbrado al invierno de Madrid, aún encontraba más intolerable el frío parisiense, y muchas mañanas, al levantarse y ver las calles cubiertas de nieve, sentíase acobardado, y en vez de ir a la Clínica, subíase al último piso del hotel y entraba en el cuarto de Agramunt, para hablar con él junto a la chimenea recién encendida, que les halagaba con su cálida caricia.
Agramunt hablaba del invierno parisiense como si fuese un personaje que seis meses al año abandonaba su veraniega mansión del Polo y venía a establecerse en París, envuelta la plomiza cara en un cuello de diluviadoras nubes, y con unas patas de hielo que enfriaban la tierra hasta cubrirla de escarcha congelada.
Aquella estación, que venía a aumentar su presupuesto de gastos con el combustible que consumía en la chimenea, y que le causaba mil molestias por no estar muy sobrado de ropa de abrigo, le tenía furioso, y frotándose las manos para hacerlas entrar en reacción, prorrumpía en invectivas contra el invierno.
—Aborrezco a ese canalla—decía Zarzoso con tono melodramático—; tiene instintos de bandido y gustos de niño mal criado. Se pasea por esas calles con aire de señor absoluto, y mientras que al banquero o a la gran dama que van reclinados en el acolchado carruaje, sólo les envía un helado suspirillo a través de los vidrios de las portezuelas que aun les da placer y les hace gozar con más delicia del calor que les rodea, tiene la cruel satisfacción de helarle las piernas al albañil que, por dar sustento a su familia, trabaja en el alto andamio, y aun le empuja con su aliento huracanado por ver si cae y se rompe la cabeza contra los adoquines; cubre de sabañones las manos de la pobre obrerita que llena su estómago en relación con la prontitud con que maneja su aguja; sopla en la boca de la infeliz mujer que, metida en el Sena hasta las rodillas, lava la ropa de su familia, y el ¡gran canalla! desliza la pulmonía al fondo de su pecho; regala con horrible esplendidez a su querida, que es la Muerte, cuantos desgraciados encuentra debilitados por el hambre o corroídos por las enfermedades de la miseria, y si en sus paseos nocturnos pilla dormido en los muelles del río a algunos de esos muchachuelos que parecen hijos del barro de París, y que están lejos de creer que alguna vez han tenido madres... ¡paf!, de una patada lo deja yerto, da a su cuerpo la frialdad de la nieve, y metiéndose la inocente alma bajo el brazo, la lleva a la eternidad, muy satisfecho de haber dado materia a los periódicos para que al día siguiente publiquen una triste gacetilla.
Zarzoso miraba fijamente a Agramunt, que se paseaba de un extremo a otro del cuarto, gesticulando y adoptando actitudes de orador, como si se hallara en uno de los meetings que le habían llevado a la emigración, y como si aquel invierno odiado fuese la monarquía.
El joven médico encontraba a su extravagante amigo poseído de la fiebre de la elocuencia, y le oía con gusto; así es que le alegró cuando Agramunt volvió a reanudar la apasionada peroración que parecía dirigir a la revuelta cama, las cuatro sillas desvencijadas, el estante de libros y el mármol de la chimenea, sobre el cual se erguía el severo busto de la República, entre dos pastorcillos italianos de barro cocido, el uno manco y el otro falto de narices.
—Cuando ese gran ladrón no se siente poseído por tan crueles instintos, se divierte con bromas pesadas, propias de un muchacho que falta a la escuela. ¡Ah cochino invierno! Así que hiciste tu aparición en París, te dió la manía por subirte a los árboles y robarles las hojas, despojando de toda belleza al campo y a los paseos. Los árboles se han dejado arrebatar la vestimenta, sin otra protesta que su acompasado balanceo, y hoy presentan el aspecto ridículo y triste del hombre que a las dos de la mañana se ve asaltado por audaces ladrones en cualquier calle de París y se presenta sin pantalones, y en camisa, en el primer puesto de Policía. ¿Cómo has dejado el Bosque de Bolonia? ¿Y el de Saint-Cloud? Da lástima verlos. Los poéticos lugares cubiertos por bóvedas de verdura han desaparecido con la misma facilidad que se desvanecen las aéreas ojivas y las fantásticas arcadas que traza en el espacio el humo del cigarro; no has dejado en los bosques ni un mal rincón discretamente cubierto por una cortina de matorrales, donde puedan darse cita la modistilla, que para llevar un traje a dos pasos de su taller, emplea toda una tarde; y el muchacho, a quien el severo papá, haciendo cuentas tras el mostrador, supone a tales horas enterándose en el aula de las profundidades jurídicas de Justiniano o revolviendo humanos despojos en el anfiteatro anatómico.
Detúvose el declamador, y pasándose la mano por la frente, con expresión trágica, añadió con el mismo acento del poeta que llora la ruina de bellezas muertas ya:
—En aquellos lugares de delicia en el verano, donde la vista se ahitaba de una orgía de verde y el oído se complacía con un interminable gorjeo, no quedan ahora otras cosas que una gruesa alfombra de hojas secas y millares de colosales escobas que con los rabos hincados en la tierra y chorreando humedad, elevan su ramaje al cielo, suplicando al sol que les haga una visita de atención, a lo menos dos veces por semana, y que empeñe su valiosa influencia con la lluvia para que no sea tan importuna... La belleza ha muerto por unos cuantos meses, y tú eres su asesino, cruel invierno.
Zarzoso seguía mirando con creciente extrañeza a su amigo. ¿Se había vuelto loco aquel muchacho?
Pero pronto comprendió la verdadera causa de tales lirismos.
Agramunt iba a verse obligado en adelante a salir de casa todos los días para ganarse el pan. Su editor, ocupado siempre en el profundo estudio de adquirir la mayor cantidad posible de cuartillas, dando poco dinero, y encontrando que la traducción española de su famoso Diccionario le resultaba cara, se había decidido por el trabajo en comunidad y obligado a todos los que trabajaban en la citada obra a que acudiesen a su casa, donde en una gran sala, y bajo la vigilancia de un dependiente antiguo, habían de trabajar por horas.
Le era forzoso, pues, acudir diariamente a la oficina como un empleadillo; abdicar por completo de aquella libertad que le permitía fijar a su gusto las horas de trabajo; escribir bajo la vigilancia del perro de presa del amo, como si fuese un muchacho en la escuela, e ir en aquellas crudas mañanas de invierno pisando la nieve de las calles.
¡Oh! Aquello era cosa de desesperarse y de maldecir al invierno, al editor que planteaba tan peregrinas ocurrencias y a la pícara necesidad que le obligaba a sufrir tantas molestias, todo para ganar cuatro o cinco francos traduciendo barbaridades, según él decía.
Aquella misma mañana iba a comenzar la traducción en comunidad, y Agramunt se desesperaba pensando que en adelante tendría que levantarse puntualmente como un colegial y permanecer encerrado hasta el anochecer, almorzando en la misma casa del editor. Tan continua reclusión ¡a él! que era un bohemio por vocación y que encontraba agradable la vida de París por lo libre que resultaba.
Desde aquel día, los amigos, a excepción de los domingos, sólo pudieron verse al anochecer cuando se reunían en el restaurante, a la hora de la comida.
Pasaban alegremente la noche, eso sí, y se resarcían de aquella separación que les resultaba violenta después de tres meses de amistad, en que sus respectivos caracteres se habían compenetrado de un modo absoluto.
Zarzoso fué quien más sufrió en los primeros días, por la ausencia de su amigo. Las mañanas pasábalas bastante distraído en la Clínica, estudiando ese inmenso caudal de enfermedades y de casos curiosos que únicamente se presentan en los hospitales de París; pero por las tardes, así que quedaba libre, acometíale un fastidio sin límites.
Algunas veces se entretenía escribiendo a María o releyendo sus cartas, pero esto, a lo más, le ocupaba un par de horas, e inmediatamente el fastidio volvía a aparecer.
Sentía nuevamente en su existencia aquel vacío del primer mes de estancia en París, y era que el maldito catalán le había acostumbrado de tal modo a sus genialidades y a su movediza actividad, que no podía vivir apartado de él. Su carácter reposado y grave, necesitaba por la ley del contraste tener cerca aquella imaginación exaltada y extravagante, que empollaba a centenares las más atrevidas paradojas.
Por las noches, después de comer, los dos, agarrados del brazo, conversaban amigablemente por el boulevard; iban a la Opera, o se metían en Bullier, el tradicional lugar de la borrascosa alegría del Barrio Latino, y allí veían bailar el can-can por todo lo alto y convidaban a cerveza a unas cuantas señoritas sin querer llegar hasta las últimas consecuencias de tales encuentros.
Agramunt era despreocupado en materia amorosa, y su compañero hacía la vista gorda cuando le veía arrastrar tras sí a alguna antigua amiga a altas horas de la noche, invitándola a que subiera a ver su nuevo cuarto. En cuanto a Zarzoso era inflexible en esta cuestión y Agramunt nada le decía, pues tenía noticias de los amores con aquella joven de Madrid cuyas cartas recibía, y él, además, no gustaba de desempeñar el papel de tentador.
Pero todas las diversiones nocturnas no impedían que Zarzoso se fastidiase horriblemente por las tardes.
Gustaba de entregarse a una profunda meditación, recordando sus entrevistas con María, aquellos paseos por el Prado y las calles de Madrid; pero esto no siempre conseguía endulzar sus horas de tedio.
La vida de París había penetrado insensiblemente en sus costumbres; sentía esa atracción que por el boulevar experimentan los parisienses, y en vez de permanecer como antes encerrado en su cuarto, tomaba el sombrero y pretextándose a sí mismo la necesidad de hacer una compra cualquiera al otro lado del Sena, pasaba los puentes e iba a callejear en los grandes bulevares centrales, cuyo ruido y animación le encantaban.
En las tardes que hacía buen tiempo pescaba por el Luxemburgo, alrededor del quiosco de la música, y cuando no se sentía con ánimo para ir hasta el centro de París, entraba en el café de Cluny para charlar un rato con el grupo de emigrados, que había disminuído considerablemente, tanto porque la mayoría de ellos trabajaban a aquellas horas con Agramunt en la casa editorial, como porque don Esteban Alvarez prefería quedarse en casa escribiendo a salir a la calle, donde las nieves o las lluvias eran casi continuas en tal época.
Una tarde, a las cinco, cuando ya comenzaba a anochecer, Zarzoso, cansado de hojear libros nuevos en los puestos de venta establecidos en las galerías del Odeón, dirigióse al bulevar Saint-Germain con la intención de bajar por tan largo paseo hasta la plaza de la Concordia. Acababa de entrar en la citada calle, cuando las nubes comenzaron a descargar un fuerte chaparrón. Zarzoso no llevaba paraguas y se refugió en un portal, donde ya se habían agolpado algunas gentes.
El bulevar casi desierto por aquella brusca acometida del cielo, dejaba barrer sus anchas aceras por los turbiones de agua, al mismo tiempo que los árboles se inclinaban a impulsos del huracán.
Zarzoso veía frente a él extenderse la recta calle del Sena, e inmediatamente pensó en su viejo amigo que vivía en ella. Aquella era la ocasión más apropiada para hacerle una visita, y apenas formuló tal pensamiento, sosteniéndose con ambas manos el sombrero de copa que quería arrebatarle el viento, atravesó corriendo el boulevard, y mojado de cabeza a pies, se metió en la calle del Sena.
Sabía dónde estaba la casa de Alvarez, por habérsela mostrado Agramunt un día que pasaron por dicha calle. Se entraba por un pasillo estrecho, húmedo y tenebroso que se abría entre una rotisserie y una tienda de libros viejos, y que al final se ensanchaba formando un patio cuadrado, con una bomba de agua en el centro, y un pavimento musgoso y húmedo, al cual nunca había bajado un rayo de sol.
La portera estaba encendiendo un farolucho que alumbraba el estrecho pasillo, cuando entró Zarzoso sacudiéndose el agua como un perro recién salido del baño.
—¿El señor Alvarez?—preguntó a la mujer del conserje.
—Primera escalera, piso segundo, segunda puerta—contestó con laconismo la vieja.
El joven médico comenzó a subir los peldaños de madera, fijándose en los rótulos que tenían las puertas de las habitaciones, y en los cuales se marcaba el nombre del inquilino y su profesión.
En el piso segundo detúvose ante una puerta que ostentaba una pequeña tarjeta de visita clavada con cuatro tachuelas y en la que se leía el nombre del que buscaba.
Llamó y vino a abrirle el mismo Alvarez, que parecía haber sido interrumpido en su trabajo, pues aún conservaba la pluma en la mano.
—Siento haber venido a incomodar a usted. Es mala hora, ésta para visitas.
—¡Ah! ¿Es usted, joven? Hace tiempo que deseaba esta visita. El otro día pensaba en usted. Adelante; pase usted adelante sin cumplimientos.
Y Alvarez, con su simpática franqueza de viejo militar, empujaba a su joven amigo hacia el salón en el que ardía un gran fuego en espaciosa chimenea.
Aquella habitación tenía mejor aspecto que la casa vista desde la calle. Constaba de un pequeño comedor, un gran salón y dos dormitorios, todo esto con proporciones desahogadas, techos altos y sin ese raquitismo de las modernas construcciones en que se utiliza hasta el más pequeño rincón.
Zarzoso, cariñosamente empujado por Alvarez, tuvo que ir a sentarse ante el gran fuego que ardía en la chimenea del salón, y allí estuvo secándose, mientras que el dueño de la casa permanecía en pie junto a él sonriendo paternalmente.
El joven mientras se calentaba lanzó una mirada curiosa a todo el salón, que aparecía iluminado por el rojizo reflejo de la chimenea y la luz de una gran lámpara puesta sobre una mesa escritorio, entre un revuelto montón de libros y cuartillas.
Estaba amueblada aquella vasta pieza con modestia no exenta de comodidad, y sus sillones panzudos, sus sillas de estilo Imperio, y su alfombra con una escena mitológica ya casi borrada, daban a entender que procedían del Hotel de Ventas, siendo su adquisición en alguna subasta del mobiliario de un antiguo palacio.
Las paredes, cubiertas de obscuro papel, estaban adornadas a trechos por algunos cuadros, uno de los cuales, era una litografía, que representaba al general Prim en su traje de campaña de la guerra de Africa, y que tenía al pie una larga dedicatoria. Los demás cuadros eran cromos baratos, láminas de periódicos ilustrados, a excepción de uno al óleo que ocupaba el puesto preferente sobre la chimenea. El rojizo vaho de ésta dando de lleno en la pintura, parecía animar con palpitaciones de vida aquel retrato de mujer.
Zarzoso, para disimular su atención, le miraba con el rabillo del ojo, al mismo tiempo que se imaginaba toda una novela sobre aquel retrato. La mujer que el cuadro representaba debía ser una de las conquistas que le había relatado Agramunt; tal vez aquella condesa que tan enamorada había estado del célebre revolucionario.
Este curioso examen que el joven hizo del salón, sólo duró algunos instantes, pues comprendía, que era, forzoso entablar conversación con su viejo amigo.
—¿Se trabaja mucho?—dijo el joven, no encontrando otra palabra vulgar para comenzar su conversación.
Inmediatamente comenzó ésta, pues Alvarez púsose a lamentarse de aquella necesidad imperiosa, en que se veía de trabajar todos los días para poder ganarse la subsistencia. Y cuando se hubo quejado bastante de su situación, preguntó con interés al joven sobre sus ocupaciones actuales y los progresos que hacía en la vida de París.
Alvarez volvía a sus lamentaciones de hombre desalentado al hablar de los placeres y distracciones que proporciona la gran ciudad.
—Yo soy aquí un hurón—decía sonriendo con amargura—. Me siento viejo y cansado, y vivo en París como podría vivir en Alcobendas; metido en mi casa sin ver apenas a nadie, ni tener otra distracción que mis conversaciones con Perico y con esos buenos compañeros que se reúnen en el café de Cluny. En otros tiempos le hubiera podido ser a usted de alguna utilidad en esta Babilonia, acompañándole a todas partes; pero hoy soy viejo, y ya que no puedo entretener mis horas de fastidio rezando el rosario como los imbéciles, me distraigo dando vueltas a esa noria literaria, a la que estoy amarrado. Mi vida es escribir cuartillas y más cuartillas, y hablar con mi fiel compañero sobre cosas que estén al alcance de su pobre imaginación. Es un porvenir bien triste, pero hay que resignarse a él... ¡Y pensar que hubo una época en mi juventud en que yo imaginé llegar a ser célebre y alcanzar una vejez hermoseada por los laureles de la gloria!
Y Alvarez decía estas palabras con expresión tan amarga, que el mismo Zarzoso se sentía conmovido.
Miraba el viejo al suelo, y al joven médico le parecía ver sobre la desteñida alfombra, despedazadas y muertas todas las ilusiones de aquel hombre que había sido famoso durante unos pocos años, para caer después en el más absoluto olvido y vegetar lejos de la patria. ¡Si la fatalidad le reservaría igual suerte a él, que también se forjaba ilusiones sobre el porvenir y pensaba en la celebridad!
—Hoy—continuó el emigrado—no tengo más esperanza de dicha que la que me proporcione el inalterable descanso de la tumba. No puedo siquiera volver a ver el sol de España, aquel cielo hermoso que aún me parece más esplendente cuando el cruel invierno cae sobre París. En mi primera emigración todo me resultaba fácil y hermoso; el suelo extranjero me parecía igual al de la patria. Era joven, sentía entusiasmo, tenía fe en el porvenir, y con estas condiciones se está bien en todas partes. Pero hoy soy viejo y no me quedan en el mundo seres que me amen, a excepción de ese pobre muchacho que es el fiel compañero de mi existencia; me parece la vida tan aborrecible, que de buena gana me libraría de ella en algunos instantes. ¡Ah! ¡Soy un cobarde! A mí me sucede como a un buen anciano que conocí en cierto momento de mi vida y el cual confesaba que si permanecía en el mundo era por falta de valor.
Se detuvo Alvarez algunos instantes mirando con extraña fiereza a Zarzoso, y por fin, dijo haciendo con su cabeza un movimiento de decisión:
—A usted se lo digo todo. Es usted más serio que ese aturdido de Agramunt, y además, hay en este mundo ciertas caras que basta verlas una sola vez, para que inspiren inmediatamente confianza. Sépalo usted, joven. Siento un violento deseo de acabar con mi existencia, y parece que hay algo dentro de mí que me insulta, porque no me meto inmediatamente entre los bastidores de la muerte, y permanezco en escena haciendo reír al mundo. Varias veces he tenido el revólver en la sién, pero siempre me ha hecho bajar la mano la maldita idea que me recordaba el profundo pesar, la desesperación que este acto causaría a ese pobre muchacho, a ese Perico, que es toda mi familia. Sería un crimen, una infamia incalificable, el que yo pagase con un disgusto desesperante toda una vida de abnegación y de inmensos sacrificios. Y esto es lo que me detiene, esto es lo que me hace subsistir sufriendo a todas horas, pues no hay nada tan terrible como vivir desesperado, sin ilusiones, y convencido hasta la saciedad de que en la vida el mal es lo seguro, lo generalizado, lo vulgar; mientras que el bien y la virtud son raras excepciones, fenómenos que únicamente se presentan por una equivocación de la naturaleza. Hoy soy un escéptico; no creo ni aun en la República, que en mi juventud me merecía una adoración fanática. Sólo esos muchachos de la emigración pueden tener fe en el triunfo de la libertad y de la justicia. Locos como Agramunt son los que sirven para el caso; yo soy demasiado viejo y estoy convencido de que el país que después de lo del 68 y del 73 admite y sostiene la restauración de los Borbones es una nación perdida, un pueblo que no merece que nadie se sacrifique por él.
Zarzoso escuchaba con asombro al viejo revolucionario que se expresaba con un excepticismo tan desconsolador, y su sorpresa aún fué en aumento cuando le oyó decir con una frialdad que espantaba:
—Lo único que me consuela es que la muerte, viéndome tan cobarde, viene en mi auxilio. No tengo valor para acabar con mi vida, pero llevo dentro de mí el medio que ha de librarme de esta existencia que me pesa. Los médicos dicen que tengo un aneurisma, regalo que me han proporcionado los muchos sustos y zozobras que he sufrido en esta vida, por cosas que miro ahora con la mayor frialdad. Usted, como médico, sabe mejor que yo lo que es eso. El mejor día ¡crac!... estalla algo aquí dentro del pecho, y me retiro discretamente de la vida, sin que nadie pueda motejarme de suicida ni me maldiga por mi desesperada resolución. Crea usted que estoy muy agradecido a la naturaleza, por haber inventado enfermedades que le permiten a uno retirarse a la nada sin escándalo y sin convulsiones que afean y atormentan.
Zarzoso, a pesar de estar junto al fuego, sentía escalofríos al oír hablar a aquel hombre con tal naturalidad sobre el próximo fin que tanto deseaba, y debió ser visible su inquietud por cuanto Alvarez cambió inmediatamente la expresión de su rostro, y sonriendo con amabilidad, exclamó:
—¡Pero bravas cosas le estoy diciendo a usted para entretenerle! ¡Vaya un modo de recibir las visitas! Dispense usted a la vejez, amigo Zarzoso, que siempre tiene rarezas. Ya procuraré otra vez no dejarme llevar por tan tristes pensamientos; y ahora voy a ver si ese muchacho ha dejado por ahí algo que sirva para hacer a usted los honores de la casa.
Y Alvarez se levantó, y con expresión alegre, como si él no fuese el mismo que había hablado momentos antes, dirigióse al comedor y momentos después volvió a entrar, llevando sobre una bandeja una botella de coñac y dos copitas azules.
—Bebamos un poco—dijo dejando la bandeja sobre un velador—. Se ha secado usted ya, pero no le vendrá mal una copita después de la mojadura que ha sufrido para llegar aquí. En la campaña de Africa, el coñac era muchas veces el capote impermeable que nos servía para defendemos de las inclemencias del tiempo.
Los dos bebieron y, encendiendo sus cigarros, tomaron la actitud de dos amigos que se disponen a conversar familiarmente.
Alvarez, como si tuviera empeño en alegrarse y olvidar sus melancólicas ideas de momentos antes, parecía un muchacho con su rostro animado y los ojos brillantes, que miraban a Zarzoso con simpatía.
—Vamos a ver, amigo mío: con franqueza—le preguntó—. ¿Cómo vamos de conquistas en París? Usted debe ser muy afortunado con las bellezas del Barrio Latino.
Zarzoso protestó ruborizándose ante tan inesperada pregunta. No, él no; eso de las conquistas quedaba para el buena pieza de Agramunt, que se trataba con casi todas las muchachas del barrio y las hacía desfilar por su nuevo cuarto, procurando que no se enfriasen antiguas relaciones.
Zarzoso manifestaba su situación a su viejo amigo con entera franqueza.
No es que él sintiese la aspiración de ser un asceta, ni que se considerase más virtuoso que los demás; él era un hombre como todos, pero resultaba que en más de cuatro meses de residencia que llevaba en París no se le había ocurrido tener otras relaciones con aquellas mundanas callejeras que continuamente le codeaban en el boulevard y en los bailes que alguna conversación alegre en torno de los bocks de cerveza a que las habían convidado Agramunt, o él.
Alvarez hizo un guiño malicioso al escuchar estas explicaciones.
—Vamos, ya comprendo. Usted tiene sus amores en España. Ha dejado allá en Madrid alguna cara bonita, cuyo recuerdo le obsesiona y hace que le parezcan horribles todas las mujeres de por aquí. Es usted un enamorado que vive de ilusión.
—Efectivamente; hay algo de eso—contestó sonriendo Zarzoso, que veía de este modo descubierto su secreto.
—¡Oh! Yo conozco perfectamente esas cosas. Aunque ahora soy viejo, también he tenido mi época, pero sería una enorme mentira el querer hacerme pasar por calavera. He hecho lo que todos; he tenido mis trapicheos y, sobre todo, un amor serio, que como a usted me hacía mirar a las demás mujeres con indiferencia.
Zarzoso, cediendo a un movimiento instintivo y sin considerar que cometía una inconveniencia, fijó su mirada en el gran retrato que estaba sobre la chimenea.
Entonces fué Alvarez quien se inmutó, ruborizándose un poco.
—Ha adivinado usted. Ese fué mi amor serio, lo que llenó mi existencia, y por esto ese cuadro me acompaña y me da cierta alegría, aunque en realidad sólo despierta en mí recuerdos tristes. Como obra artística el cuadro es malo, pero lo aprecio porque el parecido es exacto. Lo hizo un pintor español, que vivía en el barrio, copiándolo de una fotografía que yo conservaba.
Y Alvarez, como si sintiera arrepentimiento por haber entrado a hablar de tal asunto, callóse y permaneció algunos minutos con la frente inclinada.
Zarzoso no sabía qué decir y la situación iba haciéndose violenta; pero su viejo amigo volvió a hablar, pues sentía un vehemente deseo de comunicarle sus penas como poco antes.
—Le deseo a usted, querido amigo, que no sea en cuestiones de amor tan desgraciado como yo. Amé a una mujer, fué mía, y, sin embargo, no pude hacerla mi esposa, porque parece que me persigue la fatalidad en todos los actos de mi vida. ¡Oh! He sido muy desgraciado, créalo usted, amigo Zarzoso. Mi vida ha sido semejante a la de esos personajes fantásticos de las leyendas, sobre los que pesa una maldición, y que no pueden hacer nada sin tropezar al momento con la desgracia.
Quedó silencioso y absorto, pero a los pocos instantes, como cediendo a una necesidad imperiosa de hablar, murmuró con la vista en el suelo, vagamente, como un sonámbulo:
—Y la verdad es que fuí amado de veras. Una mujer que por su nacimiento había sido colocaba por la sociedad a más altura que yo, descendió hasta mí, endulzando mi existencia con su amor espontáneo y desinteresado. ¿Pero a qué recordar tales cosas? Aquello fué un chispazo fugaz de felicidad; un momento de dicha que pasó muy pronto, dejando tras sí, como maldecida estela, un sinnúmero de desgracias... ¡Cuánto he sufrido! Usted, amigo mío, es muy joven, entra ahora en la vida y no puede comprender ciertas cosas. Pero el día en que usted sea padre apreciará en toda su horrible grandeza el pesar que experimenta un hombre al tener una hija, que es sangre de su sangre y que, sin embargo, desconoce al que dió el ser y le odia como a un monstruo. Hay para desesperarse; para adoptar esa resolución de que hablaba antes, y de la cual no me siento capaz. Vivir solo, aislado, con la muerte en perspectiva, y saber, sin embargo, que tengo en el mundo una hija que ignora mi existencia, que no sabe el derecho que sobre ella poseo, y que no acude a velar por mí en los pocos años que me quedan de vida, es el más horroroso de los tormentos.
—¡Tiene usted una hija!—exclamó Zarzoso, deseoso de desviar la conversación, para evitar a su viejo amigo que volviese a caer en aquella melancolía que le hacía pensar en el suicidio—. ¿Y no la ha visto usted nunca?
—De pequeña, cuando aún estaba en la lactancia, la vi varias veces, siempre ocultándome, como hombre que comete una acción ilegal y teme dejarse llevar por sus sentimientos más íntimos. Ella llevaba el apellido de otro, y yo no tenía derecho alguno a los ojos de la sociedad. Después la vi una, vez...; pero ¡en qué circunstancias! Más me hubiera convenido no verla, pues así me habría evitado un doloroso recuerdo, que aún hoy, después de muchos años renace en mi memoria, y me hace derramar lágrimas de desesperación... Pero no pensemos en el pasado.
Y Alvarez volvió a sumirse en el silencio.
El joven médico se sentía molesto y no sabía ya de qué hablar para que aquel hombre, desesperado de la vida, y con la memoria acribillada de dolorosos recuerdos, no volviese a recaer en su negra melancolía.
Creía importunar a don Esteban con su presencia, y por esto pensaba en retirarse, no atreviéndose a hacerlo por no encontrar ocasión oportuna para ello.
Tardó poco Alvarez en volver a reanudar su conversación. Era, en punto a su triste pasado, como esos enamorados que sufren con resignación los desdenes de la mujer amada y gozan cierto doloroso placer al recordarlos, y por esto, a pesar de la pena que le afligía, volvió a hablar de su hija.
—Crea usted, joven, que lo único que me falta para morir tranquilo es volver a ver a mi hija. Si ella me reconociese por padre, si se convenciera de que me debe el ser y que yo fuí el verdadero esposo de su infeliz madre, entonces moriría de felicidad. A mí me falta para expirar con la sonrisa en los labios un solo beso de María.
—¡Ah! ¿Se llama María?—exclamó Zarzoso apenas oyó las últimas palabras de su amigo.
—Sí; ése es su nombre. Hace ya muchos años que no la he visto, pero según los informes que me han dado varios amigos que la vieron en Madrid, es tan hermosa y agraciada como su difunta madre. Y eso que la pobre Enriqueta era bella como pocas. Mire usted bien el retrato de la mujer que amé.
Y don Esteban fué a su mesa de trabajo, cogió la lámpara y, levantándola más arriba de su cabeza, hizo que su luz diese de lleno en el retrato que estaba sobre la chimenea.
Aquel busto de beldad, sólo lo había entrevisto Zarzoso en la penumbra rojiza que antes lo bañaba, y que aunque pareciera comunicarle vitales palpitaciones, confundía su contorno y sus rasgos más característicos. Ahora, con aquella clara luz, pudo apreciarlo detenidamente pero al primer golpe de vista no pudo evitar un rudo movimiento de sorpresa.
Creía tener delante el retrato de María; pero algo había en aquella mujer sonriente y púdicamente escotada, que la diferenciaba de la sobrina de la baronesa de Carrillo.
La mujer del retrato era más distinguida, más espiritual, como dicen en la jerga de los salones; notábase en ella cierta anemia aristocrática y la ausencia de aquella robustez sanguínea que a María había dado el oculto entroncamiento con la sana raza plebeya; pero en lo demás, la semejanza era exacta; las mismas facciones, idéntico aire de familia y los mismos ojos que miraban con graciosa e intensa dulzura.
A Zarzoso le pareció ante aquel retrato ver a su novia asomada a una ventana de dorado marco y engalanada con las modas de veinte años antes.
Su movimiento de sorpresa no pasó desapercibido para Alvarez.
—¡Eh! ¿Qué es eso, amigo Zarzoso? ¿Es que acaso la conoció usted?... No puede ser; es usted demasiado joven. Su tío, el doctor, sí que la conocería, pues en cierta ocasión visitó al padre de Enriqueta.
Zarzoso no contestaba, pues la sorpresa parecía haberle paralizado. Seguía mirando con ávidos ojos el retrato y su estupefacción no le dejaba razonar sobre tan inesperada sorpresa. Lo único que se le ocurría era que aquella escena resultaba dramática; una casualidad de esas que sólo se encuentran en las novelas de interés y que algunas veces se reproducen en la vulgaridad de la vida.
Alvarez se alarmaba ante la sorpresa de su joven amigo y no sabía cómo explicársela.
—Pero vamos a ver, querido Zarzoso, ¿es que acaso la ha conocido? Vaya, no permanezca usted de ese modo; explíquese, con mil demonios.
Don Esteban había perdido la paciencia, pues deseaba que cuanto antes se explicase el joven, comprendiendo que en su extrañeza le ocultaba algo interesante.
Zarzoso salió de su estupefacción.
—Señor Alvarez, ¿dice usted que esa señora se llamaba Enriqueta?
—Sí, amigo mío.
—¿Y cuál era su apellido?
—Baselga. Era la hija del conde de Baselga, a quien su tío conoció en circunstancias bien críticas.
—¿Y la hija de esa señora lo es de usted?...
El joven hizo de un modo esta pregunta que Alvarez sintió en su cerebro como un rayo de luz que aclaraba todo el misterio.
—De modo que mi hija, que mi María es...
Y no dijo más, pues Zarzoso había hecho con su cabeza una señal afirmativa.
Entonces fué Alvarez a quien le tocó sorprenderse.
¡Oh, poder de la casualidad! El novio de su hija era aquel muchacho que tanto amaba, pues momentos antes había manifestado cómo bajo la influencia de su recuerdo se mantenía puro en el lodazal vicioso de París.
No se dieron cuenta de cómo fué aquello, pero los dos hombres se encontraron abrazados y casi próximos a llorar.
—¡Ah, hijo mío!—dijo Alvarez con voz temblorosa por la emoción—. El corazón habla muchas veces, aunque los materialistas no quieran creerlo, y por eso me fué usted tan simpático desde el primer día en que le vi. Algo encontraba en usted que me atraía y me inspiraba confianza, hasta el punto de que hace pocos instantes me impulsaba a decirle cosas que jamás he revelado ni aun al más amigo.
Los dos hombres, pasado aquel primer momento de emoción, y ya más tranquilos volvieron a ocupar sus asientos.
—¡Oh! Hablemos, hablemos—dijo con expresión de felicidad el viejo revolucionario—. Crea usted que este momento no lo cambio yo por el placer más grande que un hombre pueda experimentar. Esto alarga mi vida unos cuantos años... Diga usted, ¿cómo es mi hija? ¿Cómo comenzaron sus amores? ¿Qué vida hace ahora María? Hable usted con entera franqueza; no escasee detalles. Las cosas más insignificantes resultan de gran interés cuando se trata de un ser querido.
Y Zarzoso, animado por la viva mirada de aquel hombre envejecido, que le escuchaba con un interés que emocionaba al par que producía lástima, fué relatando toda la historia de sus amores con María, desde que la conoció en el colegio de Valencia hasta que la vió por última vez en el Retiro, pocos días antes de marchar a París.
Las travesuras de María alegrábanle tanto como le indignaban las imposiciones tiránicas de la baronesa.
¡Oh! Aquel vejestorio de devota tenía una perversidad sin límites, y bastante le había hecho sufrir a él en esta vida. Ella y sus amigotes, los padres jesuítas, eran los autores de todas las desgracias que habían afligido al pobre Alvarez, y de ellos forzosamente había de proceder cuanto de malo ocurría a la familia Baselga.
—¿No es verdad, hijo mío—decía don Esteban—, que usted nota en la familia de María un poder oculto que se parece a la mano de la fatalidad? Pues yo creo que esa maldición que sobre ella parece pesar, existe únicamente por la baronesa y sus amigos los jesuítas, que deben tener cierto oculto interés en mezclarse en los asuntos de la familia. Los millones a que asciende su fortuna son un cebo más que suficiente para atraer a todos esos monstruos de sotana negra, que no reparan en los medios para cumplir su fin. A todos nos han ido devorando. Primero, al conde de Baselga, de cuya trágica muerte estoy seguro que ellos fueron los autores; después, a la pobre Enriqueta y a mí, cuyos amores voy a relatarle, y últimamente, a ese infeliz Ricardo, el fanático hermano de mi amada, al que enviaron a morir al Japón, después de robarle la fortuna. Ahora conviene que esté usted en guardia y no se deje sorprender, pues le perseguirán ya que la respetable fortuna que aún posee María es más que suficiente para tentar su codicia de bandidos. ¿Duda usted de lo que le digo? ¿Cree usted que estas persecuciones de que hablo son simplemente manías nacidas de la imaginación de un viejo? Si su tío, el doctor, estuviese aquí, él afirmaría, seguramente, lo que yo le digo; pero para que se convenza, basta que yo le cuente la historia de mis amores con Enriqueta.
Y don Esteban comenzó a relatar al joven la dramática historia de sus amores, que parecía toda una novela y que causó honda sorpresa en Zarzoso. La figura de Enriqueta, que veía surgir de la relación, dulce e interesante, perseguida y esclavizada siempre por su hermanastra la baronesa, resultábale muy simpática, y sentía por ella un espontáneo afecto, tanto por las penas que había sufrido como por ser la madre de María.
Cerca de una hora duró la relación de Alvarez, y, a pesar de esto, a Zarzoso le pareció que sólo habían transcurrido algunos minutos, pues escuchaba con tanta atención al padre de María, que sus sentidos estaban muertos para todo cuanto le rodeaba.
Al terminar, daban las siete en un antiguo reloj de tallada caja, que ocupaba un ángulo del salón.
A Zarzoso no le cabía ya la menor duda de que don Esteban Alvarez era el padre de María. Lo que sí le causaba profunda extrañeza era que su novia ignorase que existía en el mundo el ser que le había dado la vida y siguiese creyéndose hija de aquel hombre indigno cuyo apellido llevaba.
Ahora recordaba Zarzoso, con la vaguedad del que piensa en un ensueño, que María le había hablado de un hombre que fué a buscarla al colegio, y que, en su concepto, era el perseguidor de la familia.
Esto coincidía con las revelaciones de don Esteban Alvarez, y sublevaba el ánimo de Zarzoso, que no podía transigir con una infamia tan grande como era ignorar una hija la existencia de su padre, y vivir éste devorado por el vehemente deseo de conocerla.
—¡Oh! Es una feliz casualidad que nos hayamos conocido—dijo Zarzoso—. Siento indignación ante esa trama oculta que ha hecho que una hija desconozca a su padre, y he de procurar por todos los medios hacer que María sepa su origen. Esta noche misma le escribiré todo cuanto ocurre, y ella me creerá, pues tiene en mí la inmensa confianza que proporciona el amor. Animo, don Esteban; tal vez no muera usted ya sin recibir ese beso de hija que tanto anhela.
Alvarez hizo un gesto negativo, como dando a entender que no creía en que un desgraciado como él, perseguido por la fatalidad, pudiese llegar a sentir tan inmensa dicha.
—¡Oh, sí!—dijo con entusiasmo—. Escríbala usted. Dígale que yo soy su padre, que bastaría que me oyese para convencerse de ello; pero no tarde usted en hacer tales revelaciones, pues a pesar de que he esperado tanto tiempo, me parece que me faltará ahora para experimentar tanta felicidad y que voy a morir antes de sentir tan inmensa dicha.
Después añadió, con el acento del que advierte una cosa importante:
—Sobre todo que la baronesa no se aperciba de nada de esto. Ese vejestorio podría estorbar la santa obra de reconciliación que va usted a emprender.
—No se apercibirá de nada; yo se lo aseguro. Tengo el medio de comunicarme directamente con María sin que se aperciba la baronesa. Hay una buena persona que se encarga de proteger nuestra correspondencia.
Alvarez, dominado por aquella emoción que humedecía sus ojos, hacía signos afirmativos con su cabeza, sin saber por qué.
—También le ruego—dijo—que no comunique nada de lo que hemos hablado a ese loco de Agramunt. Para él conviene que sigamos siendo dos buenos amigos y nada más. Es un atolondrado que, si llegara a saber que mi hija es la misma mujer a quien usted ama, encontraría el caso muy novelesco, y no contento con relatarlo a todos los emigrados, sería capaz de repetirlo en alta voz, en pleno bulevar, para que lo supiera París entero.
Zarzoso sonrió ante aquella exageración.
—No es charlatán hasta ese punto—dijo—, pero hace usted bien en no tener gran confianza en su lengua. Nada le diré.
—Haremos una excepción en favor de Perico. Ese muchacho, a fuerza de sacrificarse por mí, ha llegado a serme tan indispensable, que no puedo guardar con él el menor secreto.
—Sin embargo, no creo que usted le haya hecho saber esa tendencia al suicidio que tanto le agitaba.
Alvarez contestó con un gesto de alegre extrañeza:
—¡Eh! ¡Quién piensa en eso! Esas ideas fúnebres eran las de un padre que se veía alejado para siempre de su hija; pero ahora la cosa ha variado por completo y me siento feliz. Sí, Señor, estoy contento como si hubiera encontrado a mi hija después de tenerla perdida cerca de veinte años.
La campanilla de la puerta, que sonó discretamente por tres veces, dió fin a la conversación.
—Es Perico, que vuelve del almacén—dijo don Esteban—. De seguro que antes de subir ha conferenciado con la mujer del conserje para enterarse de cómo andaba la comida.
Alvarez fué a abrir y momentos después entró en el salón, mientras que su fiel criado iba y venía por el comedor, dando a entender, con el choque de platos y el retintín de cristales, que se ocupaba de poner la mesa.
Zarzoso se levantó para irse. Quiso detenerlo Alvarez invitándole a que comiese con él para solemnizar su extraño reconocimiento, pero el joven se excusó, alegando que Agramunt le esperaba ya a aquellas horas a la puerta del restaurante, y que era hombre capaz de no entrar a comer mientras él no llegase.
Por fin el joven salió de la casa acompañándole hasta la escalera el mismo Alvarez, que parecía remozado, con su brillante mirada y su apostura marcial de otros tiempos.
Al pasar por el comedor pellizcó alegremente en un brazo a su criado, diciéndole al oído con risueño misterio:
—¡Ah, Perico! ¡Si supieras!... ¡Si supieras!...
En el rellano de la escalera se despidió de Zarzoso con un fuerte abrazo, y por fin le dejó ir, con la condición de que al día siguiente vendría a comer con él y de que no faltaría ninguna tarde para charlar una horita sobre un tema tan grato como era María; aquella joven en la que se confundían los cariños de los dos: el del padre y el del novio.
En la misma noche, mientras Agramunt se iba a bailar a Bullier, Zarzoso se encerró en su cuarto y escribió a María una abultada carta de ocho pliegos, en la cual, con todas las salvedades que deben emplearse al hacer ciertas revelaciones a una joven soltera, la relataba por completo la historia de su madre, los amores de que ella era hija, y al mismo tiempo hacía una pintura conmovedora del estado de abandono y desesperación en que vivía su verdadero padre, héroe caído, patriota infeliz, que languidecía en el extranjero suelo, agobiado por la desesperación de tener una hija que no le reconocía, y antes bien le consideraba como a un monstruo.
El joven quedó satisfecho de su obra y al poner su firma murmuró con convicción:
—Seguramente que María dará crédito a cuanto la digo y reconocerá a su padre como a tal. Sería necesario tener un corazón tan duro como el de la fanática baronesa de Carrillo, para no conmoverse ante el espectáculo que ofrece ese hombre infeliz, solo en el mundo, y desconocido por el único ser al cual tiene derecho a exigir un poco de cariño. María contestará inmediatamente a esta carta, y tal vez pueda dar al pobre don Esteban un motivo de verdadera satisfacción, una alegría suprema.
Zarzoso fué a comer al día siguiente con Alvarez y desde entonces no dejó de ir todas las tardes a hacerle la visita, en la cual la conversación versaba siempre sobre el mismo tema, o sea sobre María.
—¿No ha contestado todavía a su carta?—preguntaba con avidez el infeliz padre.
—Pero ¡por Cristo! Si anteayer salió la carta y aún tal vez no la haya leído María. No sea usted impaciente, y ya que tantos años ha esperado, tenga calma por unos cuantos días.
Alvarez bajaba la cabeza, con resignación. Era verdad. Su cariño de padre, su ansia por saber el concepto que merecía a su hija, hacíale ser impaciente y ridículo.
De los tres hombres que se reunían en aquella habitación de la calle del Sena, Perico era el único a quien no entusiasmaba gran cosa la joven de la que tanto hablaban el amo y su joven amigo.
El respetaba mucho a aquella señorita María, a la que nunca había visto. Bastaba para ello que fuese hija del hombre al que adoraba como a un ídolo; pero la profesaba poca simpatía por el hecho de pertenecer a una familia de aristócratas que parecía maldita, pues acarreaba desgracias a todos cuantos la trataban.
Por culpa de aquellos Baselgas, había muerto su tía en la cárcel; por ellos también su señorito había pasado por apurados trances y se veía ahora fuera de la patria; y como si no hubiera bastante, ahora salía a plaza aquella María, otra Baselga que renegaba de su padre, y le sorbía los sesos a un buen muchacho que prometía ser un gran médico.
Y el rudo ex asistente, al hablar así, miraba con expresión de lástima a Zarzoso.
¡Pobrete! También sacaría su astilla de mal, ya que había cometido la torpeza de enamorarse de una mujer perteneciente a aquella familia santurrona, que parecía dada al diablo, según la facilidad con que sembraba la desgracia a su alrededor.
Las hijas de la noche.
Empiezan a hacerse más densas y oscuras las sombrías gasas que el crepúsculo extiende sobre las calles de París; comienzan a brillar inquietas las lenguas de fuego del gas, dentro de los faroles, o a centellear los blancos focos eléctricos, semejantes a las pupilas de un abismo; termina en los cafés la hora de la absenta; empieza el trabajo en los restaurantes; y apenas tal sucede, sobre el asfalto de los bulevares, sentadas a las mesas de los comedores públicos o contemplando con fingido interés los escaparates, mientras miran al mismo tiempo con el rabillo del ojo a los que están detrás, aparecen un sinnúmero de mujeres que van solas o formando parejas, mujeres que tienen una existencia particular y rara, a quienes jamás se ve durante el día, y que semejantes a las aves nocturnas, como si el sol las incomodara, aguardan las primeras sombras para salir de su madriguera.
París, en las primeras horas de la noche, parece una ciudad invadida por un inmenso ejército femenino. Doquiera se dirigen los pasos se encuentran siempre los mismos tipos, aunque presentados en diversas formas. Unas, las de clase más modesta, vestidas extravagantemente con ropa que a la legua delata su procedencia de desecho, se paran en las esquinas devorando el pedazo de pan y de carne que acaban de comprar en la “cremerie” y que tal vez constituye su única comida diaria; otras, que apenas si parecen llegadas a la pubertad, pequeñas, entecas y vistiendo todavía como niñas, saltan y corren por las aceras con grande algazara, gozando en empujar rudamente al pacífico transeúnte que nada les dice; muchas pasan andando con gravedad soberana, vestidas con arreglo al último figurín, dejando tras sí una estela de punzantes perfumes; pero todas ellas miran de igual modo y llevan idéntica expresión en el rostro, lo mismo la que viste de negro con cierto aire monjil y lleva la cabeza descubierta que la que ostenta el ancho sombrero de alas serpenteadas y ondulantes plumas.
La virtuosa madre de familia, la joven honrada, no se atreven a salir así que cierra la noche sino del brazo del esposo o del hermano, porque muchas veces las identidades en el vestir producen gran confusión y tremendas equivocaciones.
Esa invasión que nocturnamente sufre la gran ciudad es lo que la deshonra a los ojos del mundo; es la que hace aparecer como centro únicamente de placeres y vicios a una población cuyo vecindario en su gran mayoría es honrado, trabajador y virtuoso.
Pero el inmenso número de seres que alberga París, pertenecientes a la clase antes descrita, es suficiente para dar a una capital un carácter poco honroso, que realmente no tiene.
¿Cuántas son las mujeres que en las primeras horas de la noche salen a las calles de París a buscar el sustento a cambio del honor?
Primeramente se imagina que son algunos miles; pero cuando se acaba por ver que apenas hay calle ni establecimiento de recreo de la inmensa ciudad donde ellas no envíen su representación, no se puede menos de creer que, semejantes a los descendientes de Abraham, su número es tan inmenso como las estrellas del cielo o las arenas del mar.
Su cifra espanta y hace pensar con tristeza en que otras tantas son las madres honradas que ha perdido la sociedad.
Este inmenso ejército del vicio se ve diariamente combatido con gran rudeza por la miseria y las enfermedades; en él la muerte se ceba con una insistencia feroz que no guarda para otras clases; y a pesar de esto, sus filas no se aclaran, y en el hueco que deja una que cae para siempre aparece inmediatamente otra que trae todavía en las mejillas el color de melocotón sazonado, signo de salud y robustez que no tardará mucho en perder.
Para que tan incesante reemplazo se verifique en su ejército, el vicio tiene especiales y activos reclutadores, y el más principal de éstos, es la atmósfera de corrupción de las grandes ciudades.
Según las observaciones de uno de esos sabios parisienses que se dedican a estudios en la apariencia algo fútiles, pero que en el fondo tienen transcendencia social, de cada diez mil muchachas que anualmente llegan del fondo de los departamentos a la gran ciudad, para dedicarse al servicio doméstico, mil vuelven a sus pueblos a los pocos meses, por no ser aptas para tal profesión o sentir demasiado la nostalgia de la patria; otras tantas consiguen a fuerza de sisas y economías, por espacio de cuatro o cinco años, reunir tres mil francos, con lo que compran un marido, “garçon de hôtel”, o simplemente visitante de tabernas; unas diez o doce se arrojan al Sena, pues cometen—como diría un parisién—la insigne tontería de tomar el amor en serio; y las restantes, maleadas por el ambiente de la ciudad, con la conciencia corrompida por los ejemplos que continuamente se presentan a sus ojos, desesperadas de poder reunir la cantidad de dinero que necesita en Francia una mujer para casarse, y seducidas por el espectáculo de algunas que, meses antes fregaban platos como ellas y en la actualidad visten mejor que sus antiguas señoritas y gastan a todas horas fiacre de alquiler, se deciden a hacer un cambio radical en su vida y conducta, pasan el Rubicón, que en estas circunstancias representa el honor, y van a engrosar aquellas mesnadas femeninas que atraen la presencia en París de toda la gente rica y corrompida de las cinco partes del mundo.
¡Qué triste historia sintetiza cada una de esas infelices que pasa la vida riendo por las calles y cafés de París! Muchas veces la más descocada e insolente, que remedando los ademanes que veía hacer a sus antiguas señoritas ha conseguido darse cierto aire de distinción, y hace creer a sus imbéciles amigos que es hija de un banquero arruinado, de un general perdido por la política, etc., es causa de que dos pobres ancianos, allá en lo más ignorado del último departamento y en su miserable choza, lloren noche y día creyendo muerta la hija que salió del pueblo cuando muchacha, para ir a servir a París, con las mejillas rojas por el rubor, los ojos bajos y el aire tímido e inocente. Los infelices padres recibían antes todos los meses una carta garrapateada, en la que la niña les decía que su salud era buena y les contaba las cosas de sus amos; pero llegó un mes en que la carta faltó, al siguiente tampoco vino, y así fué sucediendo durante mucho tiempo, hasta que al fin los dos viejos fueron a París a buscar su única hija; pero su intento resultó vano, y a los pocos días, asustados del ruido de la gran ciudad, se volvieron a casa para llorar a la muchacha que, según sus deducciones, habría sido aplastada por un coche o se habría ahogado en el Sena. Aquellos infelices lloran sin tregua... y con motivo, pues se conduelen de la muerte de la hija honrada e inocente y ésta ya no existe, puesto que los virtuosos ancianos nunca querrían reconocer a su hija de ayer en la mundana desenvuelta de hoy.
Historias como ésta hay muchas en la gran ciudad, pues se encargan de formarlas la mayor parte de esas jóvenes que llegan a París cubiertas con ridículas cofias y mirando a todos con aire cerril y salvaje, para al cabo de un año ir por las calles llevándose tras sí centenares de miradas, cubiertas de las más costosas galas que constituyen la última moda y muchas veces salpicando de barro, con las ruedas de su carruaje, a las mismas familias a quienes meses antes les servían la sopa todas las tardes a las seis en punto.
Muchas veces esas mujeres que tal salto han dado en su existencia, rodando de brazo en brazo, encuentran algún poeta que les cante, porque la lira de la juventud, que sólo quiere entonar himnos a la belleza, es poco escrupulosa en punto a moralidad, e indudablemente entre las Ninon, las Ninettes y las Lilis, a quienes dedicaba sus originales sonetos Alfredo de Musset, el poeta más dulce y más cínico a la par que ha tenido Francia; entre aquellas mujeres que merecían tan hermosas frases y tan aéreos conceptos las había que poco tiempo antes barrían las escaleras, se llamaban Paulas o Mauricias, y no conocían más versos que los estúpidos de los “couplets” populares.
¡Es triste cosa que un par de trajes elegantes y cuatro ademanes imitados, basten para trastornar el seso de un gran poeta, y que su lira rompa deshonrosamente a cantar el vicio y la corrupción!
Pero no es solamente la clase antes indicada la que contribuye a que el vicio tenga siempre su sacerdocio en París, pues éste se ve también engrosado por otros elementos.
Acuden a la gran ciudad, como mariposas atraídas por fuerte luz, desdichadas de todos los países; lo mismo de las risueñas campiñas andaluzas, que de los campamentos cosacos; igual de las Repúblicas americanas, que de las posesiones europeas de Africa, y ellas hacen desfilar por frente a esos millonarios que durante el invierno sientan sus reales en los bulevares todos los tipos, colores y configuraciones de los diversos pueblos de la tierra.
Junto a todas éstas descuella y se da inmediatamente a conocer la indígena o propiamente parisién, la que si ha salido más allá de las barreras, sólo ha sido para llegar hasta Versalles o Suresnes, y que cree que el centro del Universo a cuyo alrededor giran el Sol y todos los planetas es el bulevar de los Italianos: mujer original y rara, a quien gusta todo lo extravagante, y que tiene la ágil perversidad del mono, la fatuidad y los discordes chillidos del pavo real y las marrullerías y malas intenciones de un gato viejo.
El tipo de la alegre parisién es un ejemplar repetido hasta lo infinito, pero siempre con el mismo texto. Su historia es siempre idéntica. Nacen y crecen en una portería o en un sotabanco. La madre vende flores o frutas en un carretoncillo por las calles: el padre trabaja tres días a la semana, y en la noche del sábado, después de andar a puñetazos con su mujer por cuestión de mejor derecho para guardar los ochavos, se mete en la taberna, de donde sale el miércoles casi a gatas. La niña, como ya es grande, trabaja en un taller tranquilamente, hasta que un día la compañera la tienta a ir por la noche a un baile cualquiera, y allí danza con un muchacho, que empieza su conquista regalándole un ramo de violetas de cinco céntimos y convidándola a un “bock” y acaba por enamorarse de aquel tipo delicioso, que sabe ponerse el sombrero de canto sobre la nariz, que imita el canto del gallo con exactitud sorprendente, que baila la cuadrilla haciendo el pajarito y que tiene un sinfín de hermosas habilidades, aunque desconoce la más principal, o sea la del trabajo, pues no falta quien le asegura a ella que el tal ente vive de poner contribución a los afectos de sus enamoradas.
Desde aquel día la muchacha no vuelve a su caca; el padre, entre vasos de vino y copas de “wisky”, jura a sus compañeros de la taberna que donde la pille la va a matar; la madre llora y cuenta sus penas a la vecina, y así pasan los meses, hasta que un día la encuentran en el bulevar los autores de sus días, elegantemente vestida, del brazo de un caballero, y... no sucede absolutamente nada, pues al marido le parece muy agradable tener una hija que siempre que le encuentra la da un par de francos para beber, y la mujer casi se alegra de que la niña no haya venido a casarse al fin con cualquier muchacho del barrio, que la haga desfallecer de hambre y le administre una paliza semanal.
¡Especial modo de ser el de gran parte de las familias parisienses! Las honradas familias españolas jamás podrán comprender, para fortuna nuestra y de la moral, esa indiferencia afrentosa que se manifiesta aquí entre ciertas clases ante la pérdida del honor.
El espectáculo que ofrecen esas infelices jóvenes, entregadas a una incesante crápula, en la edad de los ensueños y de las ilusiones, no puede ser más triste y desconsolador. Se ven entre ellas rostros francos y hermosos, que a primera vista parecen frescos e inocentes, pero que mirados con más detención, delatan una fatiga inmensa, propia del abuso de la vida; y aquellas bocas, muchas veces plegadas por angelicales sonrisas, se abren para dejar oír voces roncas por el alcohol que profieren las más soeces frases o los más tremendos juramentos, con una naturalidad abrumadora.
La vida nocturnal de esas infelices está de continuo llena de sobresaltos y peligros, pues cuando no las incómoda el vicio con sus más hediondas formas, las persigue la sociedad, que tiene más cuidado en sacar provecho de los seres que viven fuera del mundo de la moral, que en redimirlos de tan degradante esclavitud.
Muchas veces el transeúnte, de rostro bondadoso, que pasea su bonhomía por las calles durante la noche, se ve de repente agarrado del brazo por una mujer que empieza a marchar junto a él con la naturalidad de antiguos amigos. El, sorprendido, intenta preguntar; pero ella hace que calle, y así andan un poco hasta que al llegar a cualquier esquina, el hombre, que ya empieza a interesarse por adivinar en qué parará aquello, ve que su pareja le abandona y desaparece.
Es que aquella infeliz va perseguida por la Policía, que siempre se muestra cruel con el vicio que no da parte de sus rendimientos al Estado, y para salvarse se agarra al brazo del primer hombre que encuentra, lo que la pone a cubierto de toda detención.
Tan inmensa falange de víctimas de la concupiscencia de una gran ciudad aumenta todos los días. Raro es aquel en que las oficinas de la Policía no reciben reclamaciones de dos o tres familias para que busquen otras tantas jóvenes fugitivas del hogar doméstico; pero como no andaría muy medrada la institución que vela por la seguridad pública si tuviera que atender a tan continuas demandas, son pocas las diligencias que se hacen para buscarlas, y a las muchachas emancipadas de la tutela paternal para ser víctimas de las pasiones, les basta mudarse a un barrio de París algo distante del que ocupan sus parientes para que éstos no las encuentren en años.
El antimoral ejército que pulula por París tiene dos tremendos enemigos que ametrallan de continuo sus filas, causando muchas bajas: el hambre y las enfermedades.
Cuando el vicio forma las legiones que sostienen su bandera y pasa revista, encuentra muchos huecos en aquélla. ¿Qué se ha hecho de Titín, Odilia, Sarah, Iseul y Mimí?
Que se lo pregunten al hospital o al Sena. Las más han perecido a manos de la miseria, y sus cuerpos figuran en las mesas de disección de la Escuela de Medicina; y las otras se han suicidado, arrojándose al río, porque estaban cansadas de vivir... a los veinte años.
Judith, la Rubia.
Seguía Zarzoso el bulevar Saint-Germain, en dirección contraria al Sena, a la hora en que los reverberos de las calles acababan de encenderse y en que las tiendas comenzaban a iluminar sus escaparates, ante los cuales se detenían los curiosos.
El cielo ceniciento, que, como sucia cortina, se extendía sobre los tejados, estaba empapado aún con el último y moribundo reflejo del crepúsculo.
El joven médico parecía muy preocupado. Hacía un frío molesto por lo punzante; soplaba un cierzo que parecía herir el cutis como sutil cuchilla; todos los transeúntes andaban con las manos metidas en los bolsillos y arrebujados en sus abrigos, y a pesar de esto, Zarzoso, como si fuera insensible a los rigores de la estación, caminaba con lentitud, con el gabán desabrochado, el cuello bajo, los brazos cruzados sobre la espalda sosteniendo con desmayo el bastón y la cabeza inclinada, cual si no pudiera resistir la pesadumbre de la inmensa balumba de pensamientos que se agitaba en su cerebro.
Acababa de salir de la calle del Sena, donde había pasado una hora de conversación con Alvarez, si es que conversación podía llamarse a la repetición infinita de una misma pregunta, bajo diferentes formas:
—¿Todavía nada?—preguntaba con ansiedad el infeliz padre.
—Nada—contestaba con lacónico desaliento el novio de María.
Y los dos hombres quedaban silenciosos, mirándose con expresión dolorosa, combatidos por diversos pensamientos: hasta que, transcurridos muchos minutos se atrevían a volver a hablar:
—Es extraño ese silencio, hijo mío.
—Realmente, es muy extraño, don Esteban.
Y así seguía la conferencia de los dos hombres todas las tardes, hasta que, por fin, Zarzoso, cansado de la incertidumbre de Alvarez, que aumentaba la suya propia, le daba las buenas noches y lo abandonaba.
El joven médico, al salir aquella tarde de la calle del Sena y remontar con aspecto desalentado el bulevar Saint-Germain, iba pensando en que justamente aquel mismo día hacia un mes que había escrito a María la carta en que la noticiaba el encuentro casual con el que era su verdadero padre.
Esperó seis días confiado en que, transcurrido este plazo, que era el que necesitaban sus cartas para alcanzar contestación, María le escribiría como siempre; pero pasó el tiempo y la carta no llegó.
Zarzoso sospechaba de la Administración de Correos; creía ocurridos los más absurdos incidentes en el viaje de la correspondencia para explicarse de este modo la desaparición de su carta; de todos pensaba mal menos de María, y volvió a escribir y a esperar otros seis días, siendo acogida esta segunda tentativa con el mismo absoluto silencio.
Aquello era absurdo, le resultaba imposible, y tanta fe tenía en María que hasta en algunos instantes creyó que soñaba.
La sospecha de que sus cartas se hubiesen perdido resultaba inadmisible, pues en tal caso María, alarmada por este silencio, se hubiese apresurado a escribirle pidiéndole explicaciones.
Fué aquel mes la época más terrible que en su vida tuvo Zarzoso. Acosó a preguntas al conserje de su hotel y casi le sometió a un interrogatorio, como si temiera que ocultase las cartas recibidas; bajó al portal a las horas en que solía llegar el cartero, para hostigarle con reclamaciones que estaban próximas a originar una pendencia; hasta llegó a ir con Agramunt a la Administración Central de Correos, para enterarse de las probabilidades de extravío que tenía una carta de Madrid a París; pero toda su nerviosa inquietud, toda su irritada movilidad, no le sirvió más que para convencerse de que nadie le escribía, y que aquel silencio postal tenía su principal motivo en Madrid y no en los encargados de transmitir la correspondencia.
Zarzoso presentía en este silencio un hostil misterio, un poder oculto que había descubierto su amor y trabajaba contra él; pero estaba lejos de adivinar su verdadero significado y de dónde procedía.
El joven, desesperado ya, en vez de dirigirse a su novia, escribió a doña Esperanza, la viuda de López, que era a quien enviaba siempre las cartas. Pidióle explicaciones sobre aquel silencio inesperado, pero éste continuó, y si su novia no le escribía, tampoco la viuda se dignó darle contestación.
Entonces Zarzoso llegó a desesperarse de un modo que inspiró inquietudes a Agramunt.
Roído por la incertidumbre y agitado por las sospechas, Zarzoso, a los veinte días de aquel silencio, apeló a los medios más extremos.
Con la desesperación del náufrago que se agarra al más insignificante objeto, confiando que va a salvarse, creyó que apelando al telégrafo adquiriría mejor resultado que valiéndose del correo, y envió telegramas urgentes, con la contestación pagada, a la viuda de López, sin que por esto lograse romper aquel silencio absoluto y desesperado que le salía al paso apenas intentaba comunicarse con Madrid.
Zarzoso no sabía ya qué hacer para explicarse la causa de aquel silencio.
No había que pensar en la posibilidad de que María no contestase por hallarse enferma. En un número de “La Época”, que leyó en el café de Cluny, encontróse con una reseña de un baile, en la que se dirigían elogios a la sobrina de la baronesa de Carrillo, haciendo una descripción dulzona de su hermosura, su gracia y su elegancia.
Además, Zarzoso había pedido noticias a un amigo de Madrid, antiguo condiscípulo de la escuela de San Carlos, en el que tenía absoluta confianza; y éste, que contestó inmediatamente, le dijo haber visto a María en los paseos con el aspecto de siempre, y que en cuanto a la viuda de López, estaba bien de salud y habitaba la misma casa, que era donde Zarzoso dirigía toda su correspondencia amorosa.
Esta noticia hizo llegar al período álgido el asombro y la desesperación del joven.
No estaban enfermas María y su acompañante doña Esperanza; no había ocurrido nada de particular en su existencia; ¿por qué guardaban, pues, tan inexplicable silencio?
Zarzoso, del abatimiento y la tristeza, comenzó a pasar a la violencia. Escribió cartas en estilo amargo, irónico, casi insultante, y las envió a Madrid, sin ser por esto más afortunado ni lograr romper aquel silencio.
Hubo momentos en que acarició la idea de abandonar París y presentarse en Madrid inesperadamente, con el propósito de pedir cuentas a María de su inexplicable conducta; pero el joven experimentaba un pavor infantil al pensar en su tío, y la consideración de que éste podría enterarse de tan extraño viaje era más que suficiente para hacerle desistir.
Enclavado en París, y en aquel aislamiento desesperante en que le dejaba la mujer querida, Zarzoso permaneció un mes entero, experimentando en los últimos días una gran indignación, que trocaba su antiguo amor en irritación sorda y terrible contra María.
El joven creía ya haber encontrado, en los últimos días de aquel mes de espera e incertidumbre, la clave que explicaba tan misterioso silencio.
¡Ah, la miserable! ¡La orgullosa aristócrata! La extensa carta que la había enviado su novio dándola cuenta del encuentro con el que resultaba su verdadero padre, era el único motivo de aquel silencio absurdo. La condesita se avergonzaba, sin duda, de su origen; irritábase indudablemente contra su adorador por haber éste descubierto el misterio de su nacimiento, y a ello era debido que, deseando romper unas relaciones que le resultaban ya molestas, se negara a contestar a las cartas de Zarzoso, acabando los amores con tan villano procedimiento.
Así se explicaba Zarzoso el silencio de María, y como cada vez se sentía más atraído por esta solución que había imaginado, comenzaba a considerar con cierto desprecio as su antigua novia, teniéndola por una mujer vulgar, fatua y preocupada por las ideas rancias de su clase.
En esto iba pensando aquella tarde, al salir de la calle del Sena, y se ratificaba cada vez más en sus ideas, al notar que don Esteban participaba de ellas, aunque no se atrevía a manifestarlo por miedo a aumentar el desaliento que experimentaba el joven médico.
Cuando éste, dejando el bulevar Saint-Germain, entró en el de Saint-Michel, iba tan preocupado con sus pensamientos, que monologueaba en voz baja, gesticulando, hasta el punto de llamar la atención de los transeúntes más próximos:
—¡Qué engañado estaba! Quien mejor conoce a esa familia es Perico, el antiguo criado de don Esteban. ¡Raza de orgullosos, en la que sólo se encuentran amores nocivos! Ahora veo claro; María es igual a todas las mujeres de su familia; tan orgullosa y falta de sentimientos como su tía la baronesa, sólo que con su carita de ángel y su aparente bondad sabe engañar mejor y ocultar la ruindad de su fondo. ¡Vive Dios! ¡Y que no pueda yo dejar de amarla!... ¡Que no tenga yo la fuerza suficiente para olvidar y permanecer indiferente ante ese silencio abrumador!
Y el joven, a pesar de sus quejas, de sus recriminaciones contra María, reconocíase impotente para combatir aquel amor que, según su expresión, había penetrado en él hasta los tuétanos; y tanta necesidad sentía de ser correspondido, que cual el desesperado que no pierde la esperanza de salvarse hasta en los últimos instantes, en su cerebro acababa de surgir la halagadora idea de que María tal vez le habría contestado y a aquellas horas la carta estaría esperándole en el casillero de la portería de su hotel.
Cuando Zarzoso formuló este pensamiento se encontraba casi a la puerta de su restaurante, situado frente al Luxemburgo.
Dudó algunos instantes. ¿Qué hacer?
Era absurda la esperanza de que le aguardase en el hotel la anhelada contestación de María. En las horas que había permanecido fuera de casa sólo había un reparto de cartas, y en éste rara vez entraba la correspondencia española; pero por la misma inverosimilitud de su esperanza, el joven se sentía atraído por ella, y al fin se decidió a remontar la calle Soufflot y entrar en su hotel para convencerse de si había adivinado la llegada de la carta. No quería comer agitado por la incertidumbre o halagado por absurdas esperanzas.
Cuando el joven, atravesando la plaza del Pantheón, fué a entrar en su hotel, apenas si se fijó en una mujer joven, vestida con bastante elegancia y que estaba parada cerca de la puerta, al pie de un reverbero, y teniendo a pocos pasos un perrillo lanudo y feo que jugueteaba con un pedazo de periódico.
Zarzoso penetró en la portería y lanzó al casillero una ansiosa mirada. La mayor parte de las casillas de los otros huéspedes tenían cartas o periódicos con fajas selladas que demostraban su lejana procedencia; pero en la suya, nada absolutamente; la llave nada más, colgando con tristeza del clavo, como si sintiera desaliento al verse en tal soledad.
Haciendo un gesto de resignación salió de la portería, y al volver de espaldas para cerrar la mampara de cristales, tropezó con una mujer que entraba resueltamente en el portal. El joven la miró, balbuceando una excusa y llevándose la mano al sombrero.
La reconoció inmediatamente. Era la joven que momentos antes se hallaba al pie del farol de gas, y su perro estaba ahora allí, junto a ella, apretándose contra sus faldas, como si sintiera temor al penetrar en una casa desconocida.
Era de mediana estatura, de un cutis blanco de trasparencia lechosa, y lo que en ella llamaba la atención, más que las facciones y las formas de su cuerpo, erguido con petulancia, eran los cabellos y los ojos, ofreciendo un rudo contraste que inmediatamente saltaba a la vista. La cabellera era rubia, pero de un rubio dorado obscuro, brillante, que parecía irradiar luz; y los ojos, por un contrasentido de la Naturaleza, aparecían negros, rasgados, agrandados aún más por ciertas líneas y sombras del lápiz de tocador, y haciendo recordar los de las circasianas encerradas en el fondo del harén. En aquellos ojos, ventanas del alma, espejos delatores de tudas las dobleces de un carácter, adivinábase una inmensa malicia; lo mismo sabían fingir la cándida mirada de la inocencia y del asombro, que animarse y chispear con la excitación brutal de la orgía.
En toda su persona perfumada, esparcía un ambiente de dulce olor de violeta, notábase algo de original, cierto corte bohemio que la elevaba sobre la vulgaridad de la cocotte.
Vestía con elegancia, y, sin embargo, en toda su persona, que respiraba originalidad, notábase la tendencia a huir de la última moda vulgar, de combatir el último figurín, que es siempre artículo de fe para las mujeres parisienses.
Su traje de raso, de color de malva, transigía un poco con la moda; pero en la cabeza llevaba un artístico chambergo erizado de ondulantes y largas plumas, y los hombros estaban cubiertos por una capa de seda negra que le bajaba hasta los pies en pliegues estatuarios. Adivinábase en aquella mujer, con su aspecto ligero y un tanto fatuo, el fanatismo del arte que absorbe todos los sentimientos, y comprendíase que el modelo de sus trajes, en vez de copiarlos de sus periódicos de modas, lo sacaba de los hermosos retratos de marquesas y duquesas del pasado siglo, que existían en el Museo del Louvre.
Como para completar aquel atavió artístico, que resultaba algo extravagante, su cabellera luminosa caía suelta en bucles sobre el cuello de su capa, y en la mano llevaba un latiguillo de correa, que le servía algunas veces para atar a su perro, pero que casi siempre empuñaba, chasqueándolo con aire de amazona.
Zarzoso, a pesar de su preocupación, no pudo menos de quedarse sorprendido mirando a aquella mujer tan extraña y hermosa, que resultaba original aun en el Barrio Latino, cuna de tanta extravagancia.
—Señora, dispense usted—dijo, llevándose la mano al sombrero.
La joven, apoyándose en la pared, le miraba de un modo tan amable, que Zarzoso sintió miedo.
—Gracias, señor—dijo con una voz que, por su timbre grave, desdecía algo de su tipo de belleza—. Es usted muy amable.
Y la hermosa rubia, sin moverse de la pared, parecía sentir deseos de entablar conversación; pero Zarzoso, poco acostumbrado a tratarse con las mujeres del barrio, seguía sintiendo miedo, y por esto se apresuró a saludar, saliendo inmediatamente del hotel.
Estaba el joven a la mitad de la calle de Soufflot, cuando ya había olvidado a la gentil rubia. La inquietud producida por el silencio de María había vuelto a reaparecer, y el joven pensaba nuevamente en su novia, sintiéndose desalentado.
Cuando llegó al restaurante encontró a Agramunt sentado ya a la mesa y hablando amigablemente con un grupo de estudiantes que comían en la mesa inmediata.
—Oye, Juanillo—dijo el catalán cuando el joven médico se sentó a su lado—. Esta noche hay baile de moda en Bullier. Ya sabes, concurrencia distinguidísima. Las cocottes con más chic del otro lado del río pasarán esta noche los puentes para asistir a la fiesta y bailar la cuadrilla. Además, se dispararán fuegos de artificio, habrá sorpresas; en fin, un gran programa, según me acaban de decir esos chicos que están en la mesa de al lado. El placer armonizado con la economía; entrada, dos francos para caballero y gratis para las señoras. ¿Vienes?
—No voy—contestó Zarzoso con mal humor.
—Pues harás mal. Necesitas divertirte para que se te vaya esa melancolía cruel que te devora por momentos. Tampoco hoy hemos recibido carta, ¿eh?... Me lo figuraba; ni al mismo diablo se le ocurre enamorarse de una condesita orgullosa, que te ha hecho caso mientras estuviste en Madrid y la divertías con tus miradas lánguidas y tus suspiros, pero que te ha olvidado apenas has vivido algunos meses lejos de ella. Dios sabe cuántos novios tendrá a estas horas la niña. Debes creerme a mí y dejarte guiar por mis consejos, pues aunque no soy viejo tengo experiencia. Diviértete, goza todo lo que puedas y piensa como lo que eres: como un joven de talento que tiene muchos años de vida por delante, y no como un viejo, que anhela casarse y constituir una familia. ¿A quién diablos se le ocurre a tu edad tener novias en serio y tomarse tantos disgustos por si ha venido o no una carta de Madrid? ¿Quién te ha de escribir esa carta? ¿Una mujer hermosa? Pues aquí, sin salir del barrio, las encontrarás a docenas, y de seguro, mejores que aquellas sosas de allá; pues yo, querido, aunque pase por mal patriota, prefiero la mujer francesa. Además, los amoríos de aquí son algo más substanciosos y divertidos que los noviazgos de allá, limitados siempre a palabritas dulces, miraditas tiernas y un sinnúmero de señas con las manos desde el balcón a la calle. Créeme, Juanillo; no seas inocente; ven esta noche a Bullier, y yo me comprometo a buscarte media docena de novias superiores a esa que tienes en Madrid y que tan mal se porta contigo.
Zarzoso comía con la cabeza baja, ocultando la sorda imitación: que le producían las atrevidas comparaciones de Agramunt, el cual no cesaba de animarle a su modo, intentando decidirle a que fuese al baile de Bullier.
De este modo transcurrió la comida, y cuando los dos jóvenes se levantaron de la mesa, Agramunt, con expresión marrullera de cariño, cuyo verdadero significado adivinaba Zarzoso, enlazó su brazo con el de éste y le dijo, con expresión fraternal:
—Vamos, Juanillo, decídete...; ¿vienes?
—No, no voy. No seas pesado—dijo Zarzoso con voz en que se notaba la ira.
—Bueno, pues no reñiremos por eso. Te acompañaré a dar unas vueltas por el bulevar, y a las diez te dejaré para que vayas a casa a llorar tus desdichas. Yo me iré al baile... ¡Ah!, y ahora recuerdo. Harás el favor de prestarme diez francos, por si tengo algún compromiso en el baile. Ya ves, siempre saltan al paso antiguos conocimientos.
Zarzoso sonrió, a pesar de la irritación que sentía. Ya había salido al exterior la verdadera causa de aquella expresión cariñosa que momentos antes había mostrado Agramunt. Siempre que su amigo le hablaba en aquel tono era signo de próximo sablazo, cuyo importe le era después devuelto con más o menos retraso, cuando el escritor cobraba en la casa editorial.
Zarzoso dió a su amigo medio luis, y ambos, encendiendo sus cigarros en el mechero del mostrador, salieron del restaurante.
Bajaron por la ancha acera del bulevar, para ir, como de costumbre, a tomar café a Cluny, y a los pocos pasos ante un gran escaparate de camisas y corbatas vieron a una mujer que parecía mirar con gran atención los géneros expuestos, pero que al hallarse próximos los dos jóvenes, volvió rápidamente la cabeza y se quedó con los ojos fijos en ellos.
Zarzoso hizo un movimiento de sorpresa, sin poderse explicar la causa de ello.
Era la misma mujer de poco antes, la hermosa rubia que había encontrado en el portal de su hotel.
Agramunt tardó más en apercibirse, y cuando ya estaba junto a ella, fué cuando se fijó, haciendo también un movimiento de sorpresa.
—¡Calla!... ¡Es Judith, la rubia!
La joven sonreía, como encantada por aquella sorpresa, y al mismo tiempo movía con mano varonil su latiguillo.
—Sí, yo soy; ya hace tiempo que no nos veíamos.
Y luego, tendiendo su mano con cierto aire soldadesco, dijo al escritor:
—¿Cómo estás tú, buena pieza?
La primera noche.
El reconocimiento fué afectuosísimo. Judith parecía encantada por aquel encuentro, y hasta su perrucho, como si participase de la alegría de su ama, rabitieso y con las orejas rectas, hacía la rosca en torno de los dos jóvenes.
¡Vaya un encuentro!
—¿Y qué es de ti ahora?—preguntaba con curiosidad Agramunt—. ¿Cómo has estado tanto tiempo alejada del barrio?
Y Judith, con su voz hombruna, dando palmadas de compañero en los hombros del escritor y hurgándole en el vientre con el puño de su látigo, siempre que se permitía alguna observación subida de color, iba relatando con frases incoherentes, cortadas por ruidosas carcajadas, la historia, de su desaparición del barrio.
—El amor, chico, el amor; esa maldita afición a los artistas pobres y de talento, que ha de ser mi perdición y no me deja hacer carrera como otras.
Y matizando su puro lenguaje francés con las palabras sacadas del caló del Barrio Latino y del de los arrabales, fué relatando su viaje por Bélgica e Inglaterra, que había durado más de ocho meses.
Se había ido de París con un dibujante de Le Monde Illustré, que emprendió una excursión artística por orden de sus editores. El viaje había sido feliz; se arrullaban como dos tórtolos, se amaban con el fuego indestructible de las grandes pasiones, llamaban la atención en los hoteles y hasta en los trenes, por aquel amor público que no se recataban y que iban pasando de país en país; pero en Londres surgió la primera nubecilla con motivo de ciertas sospechas de infidelidad que Judith inspiró a su amante con su ligero carácter. Aquella escena de celos fué decisiva.
—Chico, aquello fué todo un quinto acto de los melodramas que representaban en la Porte Saint-Martin. Yo, cansada de sus lamentaciones, le di con este látigo; él me tiró su caja de dibujo a la cabeza; estuvimos pegándonos hasta que entraron a separarnos los criados del hotel, y avergonzada de aquella escena, porque ya sabes, yo soy muy señora, y no me gustan los escándalos, como a ciertas mujercillas, pasé el canal, y al día siguiente estaba ya en París, con mi Nemo (el fiel amigo de Judith).
El perro, al ser aludido, ladró alegremente, poniendo las patas en las faldas de su ama, la que le contestó con un latigazo.
Zarzoso, a pesar de sus preocupaciones, miraba con creciente curiosidad a aquella mujer original, extraña e incoherente, que interpolaba los más sucios y canallescos vocablos en un elegante lenguaje que parecía de una actriz de la Comedia Francesa, y que, estrambótica en todo, ponía a su perro el nombre del misterioso personaje submarino imaginado por Julio Verne.
Judith afectaba no fijarse en Zarzoso, y continuaba su conversación con Agramunt, el cual, dominado por cierta curiosidad, seguía preguntándole:
—¿Y ahora estás con Luigi, el modelo italiano?
Esta pregunta pareció contrariar a la joven; pero se repuso y contestó con resolución:
—Con ése, siempre. Es otra de mis debilidades. Cuando nadie me quiere, voy a buscarle. Pero ahora no estoy con él.
—¿Y qué hacías ante ese escaparate?
—Nada, me distraía. No sé dónde ir. Te digo que empiezo a encontrar ya insulso este barrio, y si supiera dónde existe una población en que pueda una divertirse más que en París, allá me iría inmediatamente. Estoy aburrida de la vida, y el día menos pensado me arrojo al Sena.
—¿Por tercera vez?—dijo con acento burlesco Agramunt.
—No, por cuarta—contestó con gravedad Judith—. Figuro ya por tres veces en el registro de la Policía como salvada por esos cochinos que se arrojan al río para ganar la prima de veinticinco francos e impedir que una mujer se ahogue cuando le dé la gana... Sólo que entonces—añadió con expresión melancólica—era yo tan imbécil que intentaba suicidarme por amor, enloquecida con las perrerías que hacían mis amantes. ¡Qué tiempo aquél, tan feliz y tan estúpido! Ahora que voy siendo vieja, pues tengo veintidós años, mi paladar está tan gastado, que ya no encuentro nada que me interese. Podría rodar de brazo en brazo por entre todos los muchachos del barrio, sin encontrar uno que lograse conmoverme.
—¿Y yo?—dijo enfáticamente Agramunt, estirándose el chaleco.
—¡Bah!... ¡Tú! Ni me acuerdo de cómo te conocí. Eres un buen muchacho, pero todos sois iguales. Adoráis por egoísmo una sola noche, y después..., muchas gracias, si os dignáis conocerla a una en la calle. Yo no soy de las que me hago ilusiones ni creo en la felicidad del porvenir. He tenido amantes a docenas; he perdido la cuenta de las camas en que he dormido; en casi todos los hoteles del barrio he dispuesto de un adorador; he tenido a la otra orilla del río hotel y criados; por mí se batieron dos imbéciles americanos que no llegaron a comprender que de ambos me reía; ahí enfrente, en el Luxemburgo, en las tardes de concierto, le han hecho estruendosas ovaciones a Judith la rubia, faltando poco para que la llevasen en triunfo; sé cómo hacen el amor los hombres de casi todos los países; tuve un amante negro que era príncipe heredero en Africa; en cierta época, un vizconde me ponía las medias por la mañana, y un duque viejo me pagaba una suntuosa habitación, con doncella de servicio y groom, sólo porque le consintiera ciertas porquerías que me hacían reír; han hablado de mí los periódicos, y hay un libro muy leído que trata de mujeres galantes que lleva mi retrato y mi biografía; y, sin embargo, tengo la seguridad de que el día en que sea vieja, dentro de unos cuantos años, y tenga que vender periódicos en el bulevar, como otras muchas que en su juventud fueron tanto o más que yo, ninguno de vosotros vendrá a darme un sueldo, y hasta tal vez os deis el gustazo de saludarme con la punte del pie como a un perro sarnoso. ¡Ah, cochina vida! ¡Qué harta estoy de ti! Antes que se acabe mi belleza y se vuelvan blancos estos cabellos rubios, a los cuales les han dedicado resmas de sonetos los muchachos del barrio, le doy vuelta a la llave de la estufa de mi casa, tapo bien las rendijas de la puerta y me muero por asfixia. Lo único que me detiene es que así mueren la mayor parte de las heroínas de folletín, y a mí me parece muy burgués eso de imitar a los demás.
Zarzoso oía con asombro a aquella joven hermosa, y en apariencia feliz, que hablaba con tanta tranquilidad de su sombrío porvenir y demostraba conocer exactamente su actual situación. Oír a Judith era ser arrastrado por un torbellino loco e ir saltando de sorpresa en sorpresa.
Agramunt no se inmutaba y seguía contemplando a la rubia con cínica sonrisa. Demostraba estar acostumbrado a los caprichos melancólicos de aquella mujer extraordinaria.
—Estás esta noche muy fúnebre—dijo a la joven—. ¿Es que acaso sientes próximo uno de esos ataques de nervios que te convierten en una loca?
—¡Bah! Déjate de tonterías. Estoy triste y nada más. Esta mañana me he peleado con Luigi y aún me dura la excitación. Pero bien mirado, soy una tonta al decir todas estas cosas, pues a nadie le importan mis penas.
Y cambiando rápidamente, su fisonomía volvió a adquirir su sonrisa petulante, insolente y protectora.
—¡Qué! ¿Adónde vais esta noche?
—Yo, a Bullier, hija mía. Supongo que tú también irás al baile.
—¿Y este señor que tan silencioso está?
Y al decir esto, la hermosa rubia se fijó en Zarzoso, al cual hasta entonces había afectado no ver.
—¡Calle! ¡Yo creo haber visto a este caballero alguna vez! ¡Ah, sí! Fué hace poco rato, en el hotel de la plaza del Pantheón, donde entré a hacer una pregunta. Di, tú, furibundo descamisado, ¿este señor es amigo tuyo? ¿Es español también?
Agramunt, aludido de este modo, creyó del caso dar a conocer a su amigo, y con exagerada y cómica expresión de gravedad presentó a Judith al joven doctor Zarzoso, lumbrera científica de la escuela de Madrid, y que en la actualidad vivía en París para perfeccionar sus estudios al lado de los más famosos sabios.
Judith, mientras escuchaba la hipérbole de aquel tronera de Agramunt, sonreía a Zarzoso, envolviéndole en una mirada protectora que tenía una expresión casi maternal.
—¡Ah! ¡El señor es médico! Lo celebro mucho. A mí me han gustado bastante los médicos; tuve un amante que lo era.
—Sí, conozco la historia—dijo Agramunt—; aquél que conociste en el Hôtel-Dieu, cuando intentaste envenenarte.
—¡Bah! No hablemos de cosas tristes. ¿Ibas a alguna parte?... ¿Dices que al café de Cluny? Pues vamos allá. Es un café que no me place, pues sólo van a él burgueses y viejos imbéciles. No es chic el tal establecimiento; pero, en fin, nunca viene mal en medio de las locuras del barrio darse cierto barniz de seriedad.
Los tres emprendieron la marcha boulevard abajo; pero a los pocos pasos se detuvo ella y dijo con gravedad, afectando los ademanes de una persona sesuda:
—Mirad, hijos míos. Pasamos la noche juntos hasta la hora de retirarse; pero nada de locuras, ¿eh? Mucha seriedad, que es lo que da distinción a una persona. Iremos al café y después al baile con toda la prosopopeya y la sensatez de una familia burguesa. Yo seré la mamá y vosotros los niños. Andad, pues, hijos míos.
Agramunt reía como un loco. ¡Oh! ¡Qué gracia tenía aquello!
—¡Mamá! ¡Mamá mía!—dijo dando saltos como un niño en torno de la hermosa rubia, y le plantó un sonoro beso en los labios enrojecidos por el bermellón.
Judith, afectando cómica indignación, le contestó con un latigazo en las piernas, y los transeúntes se detuvieron riéndose y encontrando que aquella rubia tenía mucho chic.
—Vamos, hijos míos: adelante, y cuidado con hacer otra travesura, porque la mamá es muy mala cuando se lo propone. Con este descamisado es imposible la seriedad. Vamos, doctor; usted que es más formal, déme usted el brazo.
Los tres bajaron el boulevard sin que ocurriera ya ningún incidente.
Agramunt abría la marcha moviendo su bastón para hacer saltar al lanudo Nemo, y detrás marchaban Zarzoso y Judith, sin cambiar una sola palabra. La rubia, erguida, insolente, lanzando a todos lados miradas de soberana, y el joven cohibido, casi avergonzado por aquel encuentro que le obligaba a pasear por el boulevard una mujer tan llamativa y asustado por las demostraciones que ésta arrancaba al pasar frente a las puertas de los cafés o junto a las cuadrillas de estudiantes que se paseaban cogidos del brazo.
A los oídos de Zarzoso llegaban un sinnúmero de exclamaciones que sonaban a sus espaldas, producidas por el paso de la pareja.
—¡Mira; es Judith!
—Judith, la rubia.
—¿De dónde habrá salida ésa?
—¿Será ése su nuevo arreglo?
—Debe haber pillado algún marqués español.
Y algunos al verla pasar, canturreaban una canción de indecentes elogios, que una cupletista del barrio había compuesto en honor de Judith, la rubia.
Esta explosión de popularidad parecía satisfacer mucho a la joven, la que miraba a todas partes con el aire de una soberana que pasea entre sus vasallos.
El Barrio Latino era su reino. Allí la conocían todos; la apreciaban, pues raro era el que no había sido agraciado con sus favores, y la joven tenía derecho a exigir aquel homenaje del distrito literario, pues le había sido siempre fiel, negándose a pasar al otro lado del río, donde encontraba siempre la fortuna.
Entraron los tres en el café Cluny, y apenas hubieron tomado asiento en una mesa, Judith se levantó, dejando su látigo en el asiento.
—Vuelvo en seguida, hijos míos. Tú, Nemo, quédate aquí.
Y mientras el perro, como si comprendiese su lenguaje, saltaba sobre la banqueta de terciopelo, quedándose en actitud correcta y mirando con gravedad a sus dos nuevos amigos, la joven, dejando flotar su capa de seda y sus cabellos rubios en el aire que producía su ligero paso, salió del café, contenta y sonriente, como satisfecha del asombro que producía en los tranquilos parroquianos de las vecinas mesas, los cuales la miraban escandalizados.
—¿Adónde va ésa?—preguntó Zarzoso, que aún parecía no haber salido del asombro que le produjo aquel encuentro y de la mala impresión causada por los comentarios que Judith había producido a su paso por el boulevard.
—No lo sé, ciertamente—contestó Agramunt—. Pero apostaría cualquier cosa a que se ha metido en ese quiosco de gabinetes de necesidad que existe a pocos pasos de aquí, en el boulevard Saint-Germain. Es una de las rarezas más características de Judith. Pero no vayas por esto a hacer comentarios desfavorables para la chica; no creas que está tocada de continua disentería. Es que en esos quioscos hay siempre un tocadorcillo, donde por veinticinco céntimos se encuentran polvos, bermellón y demás artículos de embellecimiento, y Judith es una persona que no puede pasar cinco minutos sin contemplarse a sí misma, para reparar el menor desorden de su belleza. No existe en el mundo idolatría más fanática que la que esa chica se profesa a sí misma. Es un Narciso con faldas; está enamorada de su cuerpo tan por completo, que si pudiera les levantaría un altar a sus pechos y a sus muslos. Y se comprende ese cariño, ese amor vehemente a sus propias formas, porque has de saber, querido, que de ellas come en la temporada que está aburrida de los hombres, y no quiere comprometerse con ningún amante, pues entonces se la disputan los pintores y los escultores, que la consideran como la primera modelo de París. ¡Oh! ¡Qué muchacha ésa! ¡Qué Judith! Estoy seguro de que la Safo, que describe Daudet, no era tan notable como ésta.
—¿Pero quién es ella?—preguntó Zarzoso con curiosidad que pretendía ocultar—.¿Conoces tú algo de su vida?
Agramunt hizo un gesto de asombro.
¿Quién no sabía en el Barrio Latino la biografía de Judith la rubia? ¡Si hasta figuraba en ciertos libros! Ante todo, había que advertir que la muchacha era judía, como lo indicaba su nombre, y que no había nacido en Francia, pues sus padres eran unos judíos húngaros, que habían venido a París a probar fortuna, trayendo consigo a la niña, que tenía entonces seis años. Los padres murieron a los pocos meses de su llegada a la gran ciudad, y la pequeña Judith fué recogida por un matrimonio de obreros que aún vivían en Batignolles, y a los cuales iba a ver ahora de vez en cuando aquella bohemia extravagante, pues al encontrarse cansada, tras algunos meses de existencia aventurera, sentía renacer en su pecho un fugaz chispazo de cariño filial.
La muchacha creció terca, voluntariosa y con caprichos que demostraban una imaginación fantástica y desordenada. En punto a diversiones gustaba únicamente de los violentos juegos de los muchachos; odiaba todas las labores femeniles; fueron vanos los esfuerzos de sus padres adoptivos para hacerla aprender un oficio, y a los catorce años, formada, desarrollada y hermosa, con esa precocidad propia de su raza, apareció en el Circo Hipódromo, como ecuyère de última fila en las pantomimas ecuestres.
Pronto su luminosa cabellera, flotante al viento; sus hermosas piernas que oprimían nerviosamente el vientre del caballo y sus temeridades propias de muchacho travieso, despertaron una tempestad de hambrientos deseos en los abonados de primera fila, y a la puerta del zaquizamí, donde ella se vestía, alineáronse los negros fracs, esperando permiso para entrar y ofrecer a la figuranta costosos bouquets de rosas acompañados de proposiciones deslumbrantes.
Los elegantes lobos del Hipódromo, entre el montón de carne gastada del grupo de figurantas, habían olido la carne fresca, la virginidad bravía y, al mismo tiempo, maliciosa de aquel gracioso diablejo de rubia cabellera, y la subasta se acaloraba; los postores empeñábanse en una batalla en que los ofrecimientos subían rápidamente empujados por la competencia, hasta que, por fin, una noche, después de una cena en la Maison Doré, en que el champaña corrió a torrentes, Judith cayó en brazos de un conde ruso millonario y gastado.
Ya no volvió más al Hipódromo; tuvo un piso en la calzada de Antín, con la servidumbre correspondiente; pero al mes se aburría en aquel gabinete acolchado y mono como una bombonera, y una tarde se fué al Barrio Latino, para no volver a salir más de él. Allí estaba en su elemento. Iba a empujones con la juventud vigorosa, brutal e insaciable que no retrocedía ante las más estrambóticas locuras, y, además, en aquella atmósfera de continua crápula al aire libre se encontraba algo del ambiente científico y artístico que traía consigo la juventud escolar, y que agradaba mucho a la imaginación ardiente de Judith y a su inteligencia, de una precocidad asombrosa.
En aquel barrio, haciendo locuras en la calle, rompiendo servicios en los cafés y siendo conducida casi todas las semanas a los cuartelillos de la policía, por haberse mezclado, a puñetazo limpio, en las peleas de los estudiantes, Judith fué bien pronto célebre, gozando de una popularidad que la convertía en la primera mujer del barrio, y que hizo que en varias ocasiones de jarana estudiantil, la muchedumbre escolar la llevase en triunfo sobre sus hombros por el bulevar Saint-Michel.
Al mismo tiempo que de tal modo labraba su reputación tormentosa en el barrio, adquiría una ilustración tan incoherente como enciclopédica, oyéndosela hablar de los misterios más recónditos de una ciencia, al mismo tiempo que daba a entender que desconocía lo más rudimentario y vulgar de ella. Contábase que cuando cualquiera de sus amantes permanecía en casa estudiando, por hallarse próxima la época de los exámenes, ella le acompañaba, entreteniéndose con gran ahinco en la lectura de los libros de texto, que muchas veces no entendía.
A fuerza de acostarse con los estudiantes de Derecho, hablaba de Justiniano y Papiniano con la misma franqueza que si se tratara de algunos señores que la habían convidado a un bock en el café Vachette; de los estudiantes de Medicina había sacado un incompleto conocimiento del cuerpo humano que la autorizaba a hablar con tono doctoral sobre las más difíciles enfermedades; mezclaba en su conversación citas históricas, problemas matemáticos y términos de ingeniería; pero su afición predominante, su cuerda sensible, su capricho de todas horas, eran los artistas, el arte y aquella Ecole de Beaux-Arts, de la que hablaba con respetuosa admiración.
En este centro de enseñanza, donde acudían los pintores y escultores del porvenir, Judith era popular; pues no había uno solo de aquellos muchachos melenudos y audaces que no tuviera derecho a su intimidad.
Desde el principio de su estancia en el barrio, la habían enamorado los alumnos de Bellas Artes por su existencia aventurera y su carácter extravagante, que tanto armonizaba con el suyo, y esta continua intimidad con pintores y escultores, la había llegado insensiblemente a convertirse en modelo, profesión que, aunque incómoda, le gustaba, pues era como un homenaje tributado a su cuerpo, que ella misma tanto idolatraba. Además, necesitaba los quince francos que le daban por sesión, pues una de las rarezas más notables de aquella mujer tan extraordinaria era no admitir de sus amantes otra cosa que el cuarto y la comida.
Recibía como una ofensa el dinero de sus amigos, pues ella se entregaba siempre por amor, y miraba con mayor simpatía a los más pobres entre sus allegados.
Sus caprichos de mujer histérica hacían furor en el barrio.
En una ocasión se enamoró de la antigua estatua del Gladiador que existe en el jardín del Luxemburgo, y pasaba las horas enteras sentada ante ella, contemplando con mirada extraviada por el deseo la potente y armoniosa musculatura.
Un día en casa de un ropavejero se encontró una hermosa copia en yeso de la célebre estatua, la compró por treinta francos, y la metió en su cama, pasando la noche entre espantosas convulsiones y rugidos, que asustaron a los vecinos e hicieron que al día siguiente los amigos de Judith rompiesen a patadas el insensible cuerpo del infeliz Gladiador.
Aquella brutal afición al arte, aquella adoración al desnudo y a las correctas y armoniosas líneas del cuerpo humano, fueron siempre la perdición de Judith. Pasaba indiferente de unos brazos a otros, sin llegar a preguntarse nunca si estaba realmente enamorada de alguno; se entregaba a todos, porque esto le daba ocasión para lucir la esplendidez de su cuerpo, para enorgullecerse con la admiración que inspiraba y los elogios que la dirigían, y justamente por esto prefería a los pintores, que eran los que mejor sabían apreciar las ondulantes líneas de sus formas.
Rodando de estudio en estudio, conoció al signor Luigi, modelo italiano, avariento, villano y rufián, que se hacía pagar muy bien las sesiones en que mostraba ante el artista su musculatura, que parecía modelada sobre una de las estatuas sublimes de la Grecia clásica.
Aquel bandido napolitano, con su pelo a la romana y su sombrerito calabrés graciosamente abollado, a pesar de que gozaba fama de corresponder a la pasión de las mujeres sacándoles el dinero y golpeándolas, fué quien logró interesar el corazón de Judith, que se fué a vivir con él, y le perseguía agitada por celos furiosos, recibiendo todos sus desdenes y sus injurias brutales con la pasividad que el esclavo demuestra ante el señor absoluto.
La misma mujer, que de vez en cuando, al sentirse aburrida por las agitaciones del Barrio Latino, pasaba al otro lado del Sena para distraerse con la vida elegante, y era la querida desdeñosa de millonarios y altos personajes, tenía su corazón a merced de un tipo despreciable, que con sus golpes, sus latrocinios y sus desprecios, vengaba sin saberlo los disgustos que Judith causaba a sus adoradores más distinguidos.
Transcurría a veces un año sin que la joven volviera a juntarse con el modelo italiano, pero siempre le amaba y le buscaba, solicitándolo con aquella loca pasión de la forma artística que en ella era ya una manía. Acogía los desdenes de Luigi con una resignación sin límites; una mirada benévola de él la hacía sonreír, y la menor de sus palabras era para ella como una orden imperiosa.
Agramunt, después de relatar estos amores de Judith con el italiano, se reconocía ya impotente para reseñar lo restante de su vida.
—Mira, chico—decía a Zarzoso—. Yo creo que ni ella misma sabe el número de amantes que ha tenido en esta vida. Muchos la han poseído sin que ella, en la loca prodigalidad de su cuerpo, llegara a apercibirse. Yo mismo la tuve en mis brazos después de una noche en que paseamos por el barrio con el estruendo propio de una tempestad, y de seguro que si se lo pregunto dirá que no se acuerda de nada. Ha tenido amores creo que en todos los distritos de París, y lo más notable, lo sorprendente es que, no obstante siete años de una vida tan agitada y de continuas caricias, su cuerpo está tan fresco como cuando era ecuyère en el Hipódromo; sus formas artísticas de Venus clásica, consérvanse intactas a pesar de la continua caricia del vicio, y no parece sino que ese cuerpo de juventud milagrosamente eterna ha sido bañado en la Estigia para permanecer insensible a las injurias del tiempo y a los contagios de la crápula... ¡Ah, querido!—continuó Agramunt—; si ese perro que está ahí sentado con la gravedad de un senador pudiera hablar, de seguro que nos contaría cosas muy lindas.
Zarzoso escuchaba con atención aquella historia aventurera que le relataba su amigo, y experimentaba tan pronto una impresión de asombro como de asco.
¡Vaya un pingajo la tal Judith, que pasaba de mano en mano, como un objeto de risa, a lo largo de una cadena de hombres que se perdía en el infinito!
Pero al mismo tiempo causábale cierta impresión atractiva aquella existencia bohemia, y especialmente la extraña dignidad que la obligaba a no recibir dinero de sus amantes.
A pesar de todo esto, Zarzoso no parecía sentir la admiración que demostraba Agramunt al hablar de aquella aventurera.
El la tenía por un tipo algo interesante, por una mujer estrambótica, que únicamente podía vivir tranquila en medio de las locuras del Barrio Latino, pero cuya amistad debía evitarse por toda persona seria que deseara entregarse al estudio.
El tenía ya formado su plan para aquella noche. Permanecería con Agramunt y Judith hasta media hora después, que era cuando comenzaba el baile, y entonces los dejaría, yéndose tranquilamente a su casa para entregarse a la lectura de un libro recién publicado.
¡Bien estaría que él pasase la noche haciendo locuras, justamente cuando estaba furioso por aquel silencio incomprensible que guardaba María! No quería exponerse otra vez a la molesta atención de todos, paseando con Judith del brazo por el bulevar Saint-Michel.
Zarzoso reflexionaba, y Agramunt entreteníase en hacer cosquillas a Nemo para obligarle a gruñir, cuando en la puerta del café apareció la ondulante capa de seda y la suelta cabellera de Judith, provocando un nuevo movimiento de curiosidad en los encandalizados parroquianos y furibundas miradas en la empleada que ocupaba el mostrador.
A las diez salieron del café, Judith en medio de los dos amigos, y el perro abriendo la marcha.
Zarzoso estaba decidido a despedirse así que llegasen a la esquina de la calle de Souflot y mientras tanto, marchando a paso lento, escuchaba a la rubia, que con entonación juiciosa y aire tranquilo, hablaba de las grandezas del arte, de los pintores Carolus Durán y Bonnat, del escultor Falguieres y de otras eminencias del arte, a los que conocía por su oficio de modelo.
Al llegar frente a la calle que conducía a la plaza del Pantheón, Zarzoso intentó despedirse, provocando con esto un estallido de protestas en sus dos acompañantes.
—¿Eh? ¿Qué es esto?—le dijo Agramunt en español—. ¿Quieres burlarte de nosotros? ¿Te parece que podemos consentir que vayas a aburrirte al hotel, mientras nosotros nos divertimos? Vente a Bullier. Me parece que este encuentro que hemos tenido bien vale la pena de que hagas este sacrificio.
Judith intervino con la mayor finura:
—Caballero, sea usted amable, y acceda a los deseos de su amigo; acompáñenos usted, yo se lo ruego.
Y al decir esto ponía su manecita enguantada en un hombro de Zarzoso, y se acercaba tanto a él, que le rozaba el chaleco con su pecho recto, firme y turgente, que no llevaba encerrado en las ballenas del corsé, pues ella, satisfecha de su belleza, no usaba nunca esta prenda, por estar convencida de que deformaba su cuerpo.
Zarzoso se estremeció de pies a cabeza con aquel contacto; pero a pesar de esto, volvió a negarse a ir al baile.
—Pues al menos—dijo la joven—, ya que es usted tan testarudo que no quiere entrar en Bullier, acompáñenos hasta la puerta y allí le dejaremos. Vamos; en marcha.
Y enlazando su brazo con el del médico, le empujó con una rudeza que demostraba la fuerza de un antigua ecuyère.
Zarzoso se dejó llevar por Judith, andando ambos con lento paso, mientras que Agramunt iba delante, echando ojeadas a todas las muchachas que paseaban solas, con el deseo de formar una pareja que armonizase con la que marchaba detrás de él.
El escritor no se había ilusionado aquella noche acerca de Judith.
Adivinaba que ésta sentía cierto interés por Zarzoso, y él se proponía dejar el campo libre. Le halagaba la idea de que su amigo, a pesar de toda su gravedad, fuese también de los que aquella muchacha arrastrase en su torbellino. ¡Tendría gracia ver a un chico tan preocupado por el silencio que guardaba su novia de Madrid, enamorarse de aquella carne milagrosamente intacta, a pesar del tiempo y del continuo roce y que ningún hombre podía mirar sin sentirse brutalmente atraído!
El no haría nada por su parte, para que Zarzoso cayera en la tentación; pero... ¡allá él! si es que era débil y la caprichosa Judith tenía deseo de saber cómo resultaba en la intimidad un muchacho austero, casi virgen, dedicado por completo al estudio, con rostro de persona grave y gafas de sabio.
Cuando llegaron a la terminación de la avenida del Observatorio, vieron que la concurrencia en el bulevar iba engrosando, y que todos marchaban en la misma dirección.
Al volver un ángulo, apareció Bullier, con su fachada árabe alumbrada por hileras de llameante gas, encerrado en vasos de colores que afectaban la forma de flores exóticas.
Los carruajes de alquiler, llegando en veloz carrera, deteníanse ante el dentado arco de la puerta, donde la policía iba de un lado a otro para impedir la aglomeración de gente. Una turba de ramilleteras y de pequeños vendedores de toda clase de artículos pululaban en torno de la estatua del bravo mariscal Ney, deteniendo a los transeúntes para ofrecer su género.
Zarzoso, al verse junto a la puerta del baile y confundido ya entre la multitud que pugnaba por entrar, hizo un movimiento de retroceso, e intentó desasir su brazo del de Judith, interrumpiendo a ésta en lo mejor de su conversación seria y elevada sobre el arte.
—¡Cómo! ¿Se va usted?
—Sí, señorita. Sólo he prometido acompañarla hasta el baile y ahora permítame que me retire.
—¡Qué desgraciada soy!—murmuró la rubia—. A mí me gusta mucho el conversar con un señor serio e instruído como usted lo es, y a usted por lo visto no le resulta muy simpático mi trato.
Zarzoso se hacía el sordo y miraba a todas partes, buscando con los ojos a Agramunt, pero no lograba verlo entre aquella multitud. Sin duda, el escritor, para complicar más la situación de su amigo, se había escabullido voluntariamente.
—¿Pero dónde estará ese pillo?—murmuraba Zarzoso.
—¡Oh! Adivino la causa de su desaparición. Sin duda habrá encontrado alguna antigua amiga, y confiando en que usted me servirá de caballero esta noche, nos ha dejado plantados. Esto está muy mal hecho, sí, señor, muy mal hecho; es dejar a una mujer en un compromiso que avergüenza. ¿Cómo voy a entrar en el baile, sola, con aspecto de abandonada y sin un amigo que me dé el brazo?
Lanzó la joven una mirada, de aquellas que se habían hecho célebres en el barrio por su voluptuosidad irresistible, y con acento mimoso de niña mal criada, murmuró junto a su oído:
—¡Ah! ¡Si usted fuese tan amable que se prestara a ser mi caballero, aunque sólo fuera para entrar en el salón!... ¡Si llegase su condescendencia hasta ese punto!
Zarzoso intentó resistirse, pero aquel diablejo dorado, que parecía adivinar el punto vulnerable en su armadura de castidad, suplicándole con los ojos, se rozaba marrulleramente contra el chaleco del joven, y éste, al sentir el contacto de aquellos pechos duros y vírgenes, iba debilitando su tenaz negativa.
Le pareció que Judith le miraba con cierto desprecio, como si se hallara en presencia de un tacaño, que por no gastar dinero se negaba a acompañarla. Esto dió al traste con toda su austeridad, ¡Qué diablo! El no era ninguna doncellita pudorosa que por entrar en Bullier perdería su prestigio virtuoso, y, además, bien podía meterse llevando una mujer del brazo, pues otros lo hacían valiendo tanto como él.
Estaba decidido; adentro, pues: al fin y al cabo, aquella noche de loca diversión le serviría para olvidar el silencio de su novia, que tan apenado le tenía.
Remolcando a Judith, la cual, por su parte, se abría paso con sus puños de acero, atravesando la muchedumbre que se agolpaba en el despacho de billetes y en el guardarropa, bajaron la ancha escalinata que conducía al gigantesco salón del baile.
La bulliciosa juventud del barrio se había posesionado de aquel encerado pavimento, obligando a refugiarse en las tribunas a gran parte del elemento elegante y correcto que había venido de la otra orilla del Sena.
Lo que se había anunciado como una fiesta chic, a la que concurrían los elegantes del centro de París y las princesas de los grandes bulevares, iba a terminar en una fiesta de estudiantes con todas sus locuras y sus grotescos desvaríos.
El salón de baile, al entrar Zarzoso, presentaba un aspecto grotesco y casi infernal. Aquello era un sábado de la Edad Media, con sus danzas diabólicas y su música discordante. La orquesta sólo tocaba cuadrillas, con gran acompañamiento de timbales y platillos, y un inmenso pataleo conmovía el pavimento y hacía trepidar el techo, hasta el punto de que oscilasen los faros de luz eléctrica.
La danza macabra resultaba tranquila, en comparación con la de aquella masa de estudiantes y muchachas, que se agitaban con el deseo de producir un escándalo mayúsculo que espantase a las gentes correctas del otro lado de París, que habían acudido a invadir el barrio. Bailaban sin ajustarse a reglas de ninguna clase. Hombres y mujeres se agarraban del brazo, y formando corro, pateaban como locos y echaban las piernas al aire, hasta que por fin llegaba el monomio, nombre que los estudiantes dan a la serpenteante filia que forman agarrándose unos a otros de los hombros, y con sus vertiginosas evoluciones barría el salón hasta en sus últimos extremos, arrojando al suelo a los danzarines.
Zarzoso se detuvo indeciso al pie de la escalinata, mirando con cierta inquietud aquel ruidoso aquelarre, mientras que Judith sonreía encantada por aquel desorden para ella embriagador, y dilataba ansiosamente las alillas de su nariz aspirando placenteramente la pesada atmósfera que levantaba el gigantesco pataleo.
A pesar de esto no tardó en sentir alguna inquietud al ver que muchos de aquellos alborotadores fijaban en ella su mirada de antiguos amigos; y deseosa de no ser arrastrada por el bullicioso torrente, y para evitar una ovación de aquella masa, que la desconceptuaría a los ojos de Zarzoso, le dijo a éste:
—Vamos a las tribunas. Esos locos me conocen, y si me ven son capaces de cometer una tontería.
Ya eran varias las muchachas que sobresalían en aquel mar de cabezas, y que pasaban de hombro en hombro, empujadas por rudas manos, entre ruidosas carcajadas y mostrando en el aire desnudeces que provocaban comentarios cínicos. Zarzoso reconoció también en el tumulto el blanco chambergo y las melenas de Agramunt, que en aquel oleaje de cabezas iba de un punto a otro. El escándalo y el estruendo eran los elementos favoritos de aquel mala cabeza.
Judith y Zarzoso ocuparon un volador en una de las tribunas, y bebiendo cerveza tranquilamente vieron cómo entraba un pelotón de Guardia republicana, llamado por los inspectores del baile, que se reconocían impotentes para restablecer el orden.
Los alborotadores fueron expulsados, disolvióse el tempestuoso grupo, y media hora después se había restablecido la calma y bajaban a danzar o a pasarse sobre el encerado pavimento las cocottes del barrio de Europa o del de Nuestra Señora de Loreto, con los gomosos flamantes, de camelia en el ojal y monóculo en el ojo.
El joven médico bajó también llevando del brazo a su compañera.
La atmósfera voluptuosa del baile se había apoderado de Zarzoso, que estaba completamente aturdido, hasta el punto de no pensar en nada. Judith le hablaba al oído, mareándole con su perfume y diciéndole cosas picantes que le hacían sonreír con expresión de estúpida bondad, y por otra parte, aquella orquesta ruidosa, infernal, atronadora, tocando siempre aires canallescos, le atontaba y producía en su cuerpo un deseo de movimiento, de agitación y de escándalo.
Dos horas pasaron vagando por aquel salón, que parecía un mundo.
A instigación de Judith paráronse ante todos los puestos de venta de champaña, donde unas cuantas cocottes retiradas despachaban sus botellas a fuerza de sonrisas, de miradas y de besos, y en cada una de las mesillas apuraron unas cuantas copas de ese vino enloquecedor, suave y fantástico que es el principal adorno del vicio.
Zarzoso estaba alegre a los pocos paseos por el salón; Judith reía a carcajadas como una loca, y únicamente conservaba su serenidad para evitar las miradas y los saludos de los muchos amigos que tenía en el baile.
Preludió la orquesta un vals de Metra, de esos que hacen que los pies se muevan instintivamente, y Zarzoso no supo cómo pasó aquello, pero lo cierto fué que él, que no había bailado nunca, se encontró de repente dando vertiginosas vueltas sobre aquel resbaladizo pavimento y llevando cogida por la cintura a Judith, que era la que, más diestra en la danza, le remolcaba a él.
El joven pensaba, a pesar de las espesas sombras que comenzaban a envolver su cerebro, en que Bullier era un punto bastante divertido y que había sido antes un imbécil al negarse a entrar con tanta tenacidad.
Tenía entre sus brazos aquel cuerpo joven, fresco y erguido que esparcía en torno el ambiente propio de la hermosura, y a pesar de que el champaña embotaba algo sus sentidos, estremecíase al contacto de aquella cintura cimbreante y libre de ballenas que abarcaba con su brazo, y aquella carne que aplastaba su dureza elástica sobre su chaleco.
Dieron vueltas vertiginosas mientras duró el vals, sin fijarse en que Agramunt, ocultándose tras las columnas, y esquivando su encuentro, reía ruidosamente con la estúpida carcajada de la embriaguez de vino y escándalo, al ver a su amigo el doctor, siempre tan grave y austero, dando vueltas como una peonza, arrastrado por los forzudos brazos de Judith.
Esta sentíase acometida de todos los caprichos, y llevaba tras sí a Zarzoso, que, mareado por el champaña y por el contacto de aquella carne, que a tanta gente había enloquecido, la obedecía como un colegial.
Al terminar el vals la rubia compró cuantas chucherías se vendían en el baile, jugó en el billar romano y en cuantos aparatos se habían colocado en el salón para arrancar el dinero a los concurrentes, y Zarzoso a cada punto tenía que sacar su portamonedas, sosteniendo verdaderas batallas con Judith, que ya le tuteaba y se empeñaba en pagar ella misma, siempre fiel a su decisión de no tomar el dinero de sus amantes.
La orquesta preludió la última cuadrilla del baile, que es siempre la más tempestuosa, y Zarzoso, llevando agarrada de la cintura a su compañera, colocóse en un corro, en el centro del cual iban a bailar las cuatro cancanistas más famosas en la opuesta orilla del Sena. Eran muchachas de aspecto agranujado, que parecían conservar aún en sus personas el ambiente de los mercados o de las porterías donde habían pasado su niñez, pero que se presentaban con costosos sombreros, cubiertas de seda y haciendo centellear a cada uno de sus movimientos el irisado reflejo de numerosos brillantes.
Nunca había visto Zarzoso bailar la cuadrilla con tanto cinismo, con tan tranquila desvergüenza. A los pocos compases, de entre las blancas nubes de almidonadas enaguas, surgían las veloces pantorrillas cubiertas con medias negras, cuya seda marcaba el suave y abultado contorno de los músculos de las bailarinas; pero aquello fué sólo d preludio, pues conforme la atropellada música aumentaba en viveza, extremábanse las actitudes del baile, haciéndose más cínicos y descocados los movimientos, y las faldas, moviéndose de un lado para otro, arremolinándose como el empuje del torbellino de aquella tempestad musical, dejaban al descubierto los pantalones de encaje de traidora sutilidad, mil veces más inmoral que el franco desnudo, pues aumentaban la excitación y el deseo con la rosada carne que transparentaban y las sombras que dejaban entrever.
Aquel descocado espectáculo era para Zarzoso como la chispa que hacía estallar la mina de su continencia. Los deseos, dormidos durante tanto tiempo dedicado a la ciencia y a un amor puro y espiritual, despertaban ahora hambrientos y poseídos de salvaje furia, reclamando su parte por el tiempo que habían permanecido inactivos y como muertos. Experimentaba el joven escalofríos extraños y oprimía convulsamente la cintura de Judith, crispando su mano sobre la tela, como si pretendiera rasgarla para llegar a la carne anhelada.
La rubia le miraba fijamente, sonriendo con malicia, y fingiendo cómica extrañeza exclamaba:
—Pero, ¿qué es eso, niño? ¿Qué atrevimientos son éstos? ¿No hemos quedado antes en que yo era la mamá?
—¡Vámonos! ¡Vámonos pronto de aquí!—contestaba Zarzoso con acento de ardiente súplica y con voz que apenas se le oía, pues tenía la boca seca y parecía que la lengua iba a pegársele al paladar.
Terminó el baile, y la gente comenzó a salir del salón. En el guardarropa, mientras Zarzoso se ponía su gabán y ayudaba a Judith a colocarse la capa de seda, apareció Agramunt, que se mostraba furioso por habérsele escapado una conquista que creía ya realizada.
Los tres salieron a la calle y allí no tarado en reunírseles Nemo, perro discreto y bien educado, que de antiguo tenía la costumbre de esperar a su ama a la puerta de Bullier en las noches de baile.
El fresco de la noche pareció disipar un tanto la embriaguez de los tres; pero esto no les impidió seguir haciendo locuras, pues la fiesta iniciada en Bullier continuaba sobre las aceras del bulevar. Los grupos de hombres y mujeres, cogidos del brazo y en fila, andaban a saltos cantando a grito pelado, a pasar de las reconvenciones de las parejas de Policía; y de una a otra acera cruzábase un tiroteo de chistes y de insultos, dichos sin dejar de reírse y con voz atronadora que despertaba a los vecinos pacíficos.
Judith estaba encantada por aquella noche que le resultaba muy divertida. Reía, cantaba cuplés y lanzaba el grito de moda en el barrio a los que iban por la acera opuesta; pero no soltaba el brazo de Zarzoso, al que dirigía voluptuosas miradas, y dos o tres veces que Agramunt se atrevió a pellizcarla con disimulo, le contestó con un latigazo.
Al llegar a la entrada de la calle de Soufflot reuniéronse los tres para celebrar consejo. Judith hablaba de irse sola a su casa a dormir, pero lo decía de un modo tan débil y vago, que daba a entender que en lo que menos pensaba era en esto.
Agramunt, que en tratándose de fiestas y de holgorio era un atroz e incansable apuracabos, habló de comprar una botella de un Marssala notable que vendían en una taberna del barrio y algunos pasteles, para ir a acabar la jornada en el hotel de la plaza del Pantheón.
Judith, que hablaba de retirarse, aceptó inmediatamente.
—Bueno, hijos míos; iremos a vuestra casa; pero por una hora nada más. Así que toquen las dos me voy a mi casa; hay que tener buena conducta, pues esto da distinción... ¡Tú, descamisado!—continuó dirigiéndose a Agramunt—. No me pellizques las piernas, o de lo contrario te cruzo la cara con el látigo.
Agramunt se fué a comprar la botella y los pasteles, diciendo que ya los alcanzaría a los dos, y la pareja, precedida por el perro, comenzó a subir con lento paso la calle de Soufflot.
Zarzoso parecía un imbécil, pues demostraba no darse cuenta de lo que le sucedía. Caminaba al lado de Judith llevándola siempre agarrada por la cintura, y el perfume de la hermosa rubia y sus miradas de fuego parecían aumentar la ebullición del champaña que tenía en el estómago, y cuyo humo se le subía a la cabeza.
En aquella embriaguez de deseo, apenas si se había enterado del plan propuesto por Agramunt, y lo único que sabía es que iban al hotel. Esto le hacía reflexionar en su excepcional estado, mientras que Judith caminaba canturreando, apoyada la cabeza en su hombro y rozándole la nariz con las plumas de su sombrero.
¿Iban al hotel? No tenía inconveniente en ello; pero la fiesta no sería en su cuarto, sino en el de Agramunt. Sobrevivía en el joven, a pesar de su embriaguez, un resto de pudor, de consideración para sus antiguos amores, y no quería que sirviese para una escena de crápula aquel cuarto donde tan puramente había soñado y donde gozó inefable placer escribiendo a María y leyendo las cartas de ésta.
Pasaron la parte de la calle de Soufflot, ocupada por los ruidosos cafés estudiantiles, y al llegar a aquella donde gigantescos y cerrados edificios oficiales proyectaban densa sombra, Judith inclinóse con mayor desmayo sobre el hombro de su joven acompañante, esperando que la obscuridad alentara a éste para un atrevimiento cualquiera.
Zarzoso seguía caminando como un sonámbulo, y obsesionado por la misma idea fija, con la tenacidad de un beodo.
No; aquella fiesta de última hora no sería en su cuarto. Ya que Agramunt era quien la había propuesto, debían reunirse en su habitación, en aquella buhardilla donde no existían recuerdos sagrados y por donde había desfilado toda la carne femenil, gastada y en venta, que existía en el barrio.
Pero sintió en sus labios un suave roce que le hizo volver en sí, abandonando sus pensamientos. Era que Judith, cansada de esperar un beso que no llegaba, había tomado la ofensiva, y removía la sangre de aquel pazguato con sus caricias de fuego, que parecía imposible fuesen fingidas.
Zarzoso sintió como si en su interior se rompiera algo y un torrente de lava inundara sus venas; y trémulo por la pasión buscó entonces la boca de Judith.
Fué aquello como un tiroteo de besos. Se olvidaron de que estaban en la calle y que aún había en ella transeúntes, y con las bocas pegadas, como si no pudieran separarse, pasaron ante el cuartelillo de Policía, sin fijarse en las risas de los agentes, y cruzaron la plaza del Pantheón sin mirar la estatua de Juan Jacobo, el filósofo que en su juventud había tenido muchas escenas semejantes a aquélla.
En la puerta del hotel se les reunió Agramunt, que llegaba apresuradamente con la botella y los pasteles. Hubo discusión entre los dos amigos sobre el cuarto donde sería la fiesta, y Agramunt, apoyado por Judith, y fundándose en que la habitación de Zarzoso era más grande y confortable, decidió no pasar del segundo piso.
Subieron la escalera cautelosamente, con paso de ladrón, para no despertar a los vecinos, pues Zarzoso, en un resto de su austera dignidad, no quería que en el hotel se apercibiesen de que por la noche tenía mujeres en su cuarto.
Al entrar en éste, Judith arrojó su sombrero sobre la cama, y Nemo, con impasibilidad filosófica, se introdujo bajo de ella, como perro de pocos escrúpulos y acostumbrado a tales escenas.
Agramunt colocó sus provisiones sobre la mesa, y mientras tanto, la rubia curioseaba, mirándolo y tocándolo todo y buscando sorpresas hasta en el último de los rincones.
Después se sentó entre los dos amigos y atacó un pastel con la furia de una niña golosa, tomando cuantas copas le ofrecían sus compañeros. Zarzoso, por espíritu de imitación o instintivamente, buscaba también a cada momento la botella, y de esto resultaba que el más sereno de los tres era Agramunt, quien, por su parte, no se sentía muy seguro sobre los pies.
Judith sonreía con aire bondadoso y hablaba del amor y de la amistad, conmoviéndose a sí misma hasta el punto de que los ojos se le empañaban de lágrimas.
A cada instante decía que iba a irse, pero no se movía del asiento; antes bien, aseguraba que en aquel cuarto se estaba perfectamente, y avanzaba su cabeza hacia Zarzoso con aire de gata enamorada, para que continuase la interrumpida serie de besos.
De pronto se levantó de un salto y fué a colocarse ante la clara luna del armario-espejo, encendiendo las dos bujías de sus ángulos y acercando el quinqué para que su luz diese de lleno.
Parecía abstraída, ensimismada en su propia contemplación; no oía lo que le decían, y se fijaba en sus facciones con tenacidad, como si pretendiera encontrar en ella un nuevo encanto. Se arreglaba los rizos de su cabellera, cruzaba los brazos sobre su nuca desperezándose y tomando graciosas actitudes de estatua, e iba ensayando todos sus gestos de modelo, sonriendo unas veces maliciosamente, como un tipo de elegante acuarela, y mirando otras al cielo con la mística expresión de un personaje de pintura sangrada.
Agramunt reía por lo bajo, sabiendo por experiencia lo que inmediatamente iba a ocurrir, y tocando con su codo a Zarzoso, que estaba abstraído en la contemplación de aquel hermoso cuerpo, en tan diversas actitudes, le dijo por lo bajo:
—Pronto vendrá lo bueno. Esa chica, con su manía de contemplarse y adorarse a sí misma, no puede ver un espeja sin que se plante inmediatamente ante él. Ahora ensaya los gestos y las actitudes, pero antes de cinco minutos ya se habrá desnudado para contemplarse las carnes.
Y así ocurrió, efectivamente. Judith, sin dejar de mirar el espejo, como si estuviera hipnotizada por aquella luna brillante con el reflejo de tanta luz, comenzó a desabrochar su corpiño con cierta inconsciencia, cual si cediera a la fuerza de un deseo supremo.
La chaqueta y la chambra cayeron al suelo; desabrochó las hombreras de su camisa, aflojáronse las ataduras de su talle y, de repente, con un movimiento instintivo, como una náyade que al alcanzar la playa se sacude el manto de espumas y de algas, todas aquellas ropas se deslizaron a lo largo de sus piernas, deteniéndose en las rodillas, y salió a la luz aquella carne maciza, viciosa y que, sin embargo, suavizada por las líneas de correcta ondulación y por las tintas lechosas y sonrosadas, despertaba más la adoración artística que el vehemente deseo sexual.
Un bucle de cabellos, semejante a una serpiente de oro, saltaba sobre los hombros para descansar sobre aquellos pechos turgentes y reducidos que se erguían con cierta fiereza; la espalda sólo se veía a trechos, cubierta en parte por la revuelta madeja de cabellos, y el vientre, pequeño y deslumbrante por su blancura, lucía como una luna de hermosura, surgiendo sobre la mancha de sombra y las revueltas nubes de tela que envolvían las piernas de la modelo.
La luz, corriendo a torrentes sobre aquella piel de raso, daba al cuerpo de Judith todas las entonaciones del blanco; desde el blanco lechoso y sólido de la flor de almendro hasta el blanco dorado de la camelia.
Judith parecía embriagada en su contemplación, y por sus labios entreabiertos vagaba una sonrisa de triunfo, de orgullo y de majestad.
Se creía Venus surgiendo de las espumas del Océano, y el satén de su cutis erizábase con ligeros escalofríos, como si sintiera la fría caricia de las gotas del agua salada.
Era aquello una borrachera de orgullo al verse tan hermosa; una profunda satisfacción al pensar en las miradas ávidas que tenía a sus espaldas, contemplándola con apetito salvaje; y al mismo tiempo, como todo era extraño en aquella extravagante criatura, a su fatuidad de cocotte uníase el entusiasmo artístico, el ansia vehemente de ser útil al genio; y contemplando con mirada amorosa sus pechos semejantes a cerradas magnolias, su vientre de suave curva y el hermoso rubio de su pelo, que brillaba con más intenso fulgor entre tanta blancura, murmuraba melancólicamente:
—¡Rubens! ¡Oh, Rubens!... ¡Si me hubieses conocido!
Pero la cruel realidad vino a sacarla muy pronto de su entusiasmo artístico.
Agramunt la pellizcó suavemente más abajo de la espalda, y ella se volvió sonriente, creyendo encontrarse con la mano de Zarzoso; pero al ver que era el periodista el autor de la broma, púsose furiosa y le dijo:
—¡Tu, pequeño Marat! Márchate a dormir a tu cuarto. Aquí estorbas. No permito bromas esta noche más que a ése, que es para quien me desnudo. ¡Largo! ¡A la calle en seguida!
Agramunt acogía con risotadas la indignación de aquella muchacha, que, desnuda, iba de un lado a otro buscando el látigo para despedirle a golpes; pero comprendiendo que era muy cierto aquello de que estorbaba, cogió su palmatoria, y después de dar una vuelta por el cuarto canturreando la marcha nupcial del tercer acto de Lohengrin y de desear a los dos muy felices noches, salió al pasillo y emprendió su ascensión al último piso, mientras que Judith, abalanzándose a la puerta, corría el cerrojillo.
Zarzoso no se había movido de su asiento; estaba asombrado, con la mirada vaga, como si todo aquello fuese un sueño que se desvanecería apenas despertase.
Nuevas caídas.
Cuando los relojes de la quinta Alcaldía de París y de la iglesia de San Esteban del Monte lanzaron en el ancho espacio de la plaza del Pantheón las campanadas que anunciaban las ocho de la mañana, Zarzoso, que no estaba ni dormido ni despierto, pues se hallaba bajo la influencia de una pesada modorra, se incorporó con violento impulso, y una vez sentado en la cama, lanzó una mirada de asombro a su cuarto, que no le parecía ya el mismo.
Sentía un violento dolor de cabeza, como si sobre su cerebro gravitase la gigantesca masa del vecino Pantheón; notaba cierta torpeza en los ojos, viéndolo todo turbio, y su lengua, inflamada y pastosa, parecía estorbarle dentro de la boca, seca a consecuencia de lo mucho que había bebido la noche anterior.
Tardó bastante tiempo en darse cuenta del lugar donde estaba, pues su cerebro, entorpecido por los excesos, discurría con dificultad.
Parecíale al joven que acababa de despertar de un sueño cataléptico que había durado algunos meses, a juzgar por la dificultad que encontraba en ir recordando lo ocurrido antes de acostarse.
Un ruido que sonó dentro del cuarto le trajo a la realidad.
Junto a la ventana, por entre cuyas cortinas se filtraba el sol, trazando arabescos de oro sobre la charolada madera del pavimento, un perro feo y lanudo jugueteaba con un zapato. La vista de aquel animal trajo rápidamente a Zarzoso a la realidad. Entonces fué cuando se dió cuenta de que sus piernas, bajo las revueltas sábanas, rozaban algo que despedía suave calor, y volviéndose contempló la misma cabeza que creía haber visto en sueños, y que estaba allí, sobre la almohada, menos hermosa que la noche anterior, con el cabello en enmarañada madeja, las correctas facciones contraídas por el estertor de un brutal ronquido, los polvos de arroz apegotados en un extremo de sus mejillas y el bermellón de sus labios extendiéndose más allá de las comisuras de su boca.
Zarzoso experimentó una inmensa decepción. Parecíale que desde muy alto caía y caía hasta hundirse en el cieno de un charco sin fondo, y sintió tentaciones de llorar como una virgen deshonrada al ver que de un modo tan estúpido, en una noche de embriaguez, había perdido su prestigio de amante casto y de joven de costumbres austeras, encanallándose con aquel pingajo de carne hermosa que había rodado durante seis años por todas las camas del Barrio Latino.
Sintió rabia contra su propia debilidad, indignóse por lo fácilmente que había caído y murmuró, bajando su frente, en la que se extendía el rubor al pensar en Madrid y en aquella mujer sencilla y pura, a la que todavía amaba:
—¡Muy bien, señor Zarzoso! Puede usted estar satisfecho de su conducta. En vez de estar triste y desalentado por el silencio de María, pasa usted la noche emborrachándose como un pillete, y, por añadidura, se entrega en brazos de la primer perdida que le sale al encuentro.
Y como si le produjera inmenso asco el contacto de aquel cuerpo de raso que calentaba toda la cama, saltó inmediatamente de ésta y resumió el furor que sentía contra sí mismo con estas amargas palabras:
—Ya no eres el mismo de ayer. Ahora eres un canalla.
El despertar de aquella noche de amor fué terrible. Entre los dos amantes existía un visible despego, una falta de franqueza que hacía la situación pesadamente embarazosa.
Judith, después de saltar de la cama, iba de un punto a otro del cuarto, canturreando y afectando alegría, mientras hacía su toilette.
El joven, molestado por la presencia de aquella mujer, que evocaba en él impulsos brutales, y a la que hubiese dado golpes de muy buena gana, por vengarse de la caída que le había hecho sufrir, fumaba en un rincón del cuarto, acogiendo con sonrisas que daban miedo cada una de las caricias y los mimos que Judith pretendía hacerle.
Esta se vistió con gran prontitud, pues, según manifestaba, la estaría esperando un artista con el que se había comprometido a servirle de modelo en un cuadro que representaba a Clemencia Isaura en su poética corte de amor; pero no debía tener gran prisa en acudir a la cita, por cuanto rogó a Zarzoso que la convidase a almorzar.
El joven accedió de mala gana, pues le resultaba pesada en extremo aquella aventurera, y deseaba separarse de Judith cuanto antes.
Salieron del hotel cogidos del brazo, y las miradas de asombre de la dueña del establecimiento, que estaba en su despacho en la portería, atormentaron a Zarzoso, que veía en una noche destruída su fama de hombre serio y de costumbres arregladas.
Al atravesar la plaza del Pantheón, los carruajes engalanados de un cortejo nupcial deteníanse ante el palacio de la Alcaldía del quinto distrito.
Judith sonrió maliciosamente, y haciendo un gesto de asombro afectado exclamó:
—¿Y aún hay quien se casa?... ¡Qué asco!
Estas palabras aún la hicieron más antipática a los ojos de Zarzoso.
El almuerzo resultó muy violento para el joven. Entraron en el mejor restaurante del bulevard Saint-Michel, un establecimiento serio, en el que no dejó de causar cierto escándalo el subversivo aspecto de Judith, la cual, sin fijarse en el efecto que causaba, hizo toda clase de habilidades para llamar la atención de los parroquianos y de la servidumbre.
Zarzoso estaba avergonzado por una compañía tan ruidosa, así es que vió el cielo abierto cuando llegó la hora de pagar y de despedirse sobre la acera del bulevar.
Judith se alejó de él enviándole besos con sus dedos, lo que hacía detener a los transeúntes; y aún retrocedió varias veces para rogarle que no faltase aquella tarde, a las seis, en el café Vachette, donde volverían a reunirse para pasar una noche tan alegre como la anterior.
—Puedes esperarme sentada—decía Zarzoso al alejarse—. Una y no más. Bastante siento la infame caída de esta noche.
Zarzoso pasó todo el día melancólico, malhumorado y sin saber qué hacer, pues no se sentía con la suficiente fuerza para ir a la Clínica. Paseó en el Luxemburgo hasta las cinco, y como ya anocheciera, viendo que en el vecino bulevar los cafés comenzaban a poblarse de gente que tomaba la absenta, temió que Judith surgiera a su paso para atraparle, y se dirigió a casa de Alvarez, con el intento de pasar allí unas cuantas horas, proponiéndose después el ir a comer y acabar la noche al otro lado del río, donde tenía la certeza de no encontrar a aquella sirena del vicio.
Zarzoso, desde su caída, parecía que llevaba dentro de sí un principio fatal que envenenaba su existencia, le hacía estar violento en todas partes y no le permitía hablar con la misma franqueza e ingenuidad de antes.
Su visita a don Esteban resultó muy dolorosa para el joven.
Estremecíase de miedo y sentía inmensa vergüenza al pensar lo que diría aquel hombre envejecido si supiera que un joven que parecía tan enamorado de su hija María pasaba la noche como un libertino y metía en su mismo cuarto una mujer que escandalizaba el barrio.
Por una coincidencia, pero que hizo aumentar más aún la turbación de Zarzoso, Alvarez, que estaba apenado por el silencio de su hija, comenzó a hablar mal de ésta, al mismo tiempo que hacía la apología de su joven amigo.
—Sí, señor. Es una infamia eso de dejar sin respuesta las cartas de usted, rompiendo de un modo tan villano unas relaciones de amor que parecían tan fuertes. ¿Quién podía esperar tal cosa de mi hija? ¡Cuán pronto olvidan las mujeres sus juramentos de amor! Por eso exclama con razón Shakespeare: “¡Fragilidad, tú tienes nombre de mujer!” ¡Abandonarlo a usted de ese modo; a usted, que es un joven honrado, probo y de costumbres puras, condición que hoy es casi ya imposible de encontrar!
Zarzoso, alarmado por estas palabras, que resultaban un sarcasmo en tal situación, miraba fijamente al padre de María, sospechando si éste se burlaba de él. Pero no tardó en convencerse de que Alvarez hablaba con franqueza, pues siguió diciendo así, con acento de desesperación:
—Y lo más triste es que yo soy el autor de ese infortunio que usted sufre. ¡Qué mala idea tuve yo al rogarle que manifestase a María su origen y quién era su padre! De seguro que su silencio no reconoce otra causa que esta indiscreción. ¡Oh! Es muy amargo decirlo; pero para las jóvenes que al tener uso de razón se encuentran en alta esfera, resulta muy difícil el reconocer su verdadero origen y al que les dió el ser, si es que éstos son humildes. Tales descubrimientos, que hieren su amor propio, las sublevan, las indignan, y son más que suficientes para que el cariño se trueque en odio. Sí, vuelvo a repetirlo; María le ha abandonado a usted por haberla dicho que yo soy su padre y que usted es amigo mío. Hay para desesperarse al considerar que uno hace el mal sin saberlo y que, viejo ya, solo e inútil, todavía sirve para matar la felicidad de un joven como usted; para labrar su infortunio.
Alvarez demostraba tal sentimiento por la culpabilidad de que se hallaba convencido; era tan vehemente su desesperación, que, conmovido Zarzoso, estuvo varias veces próximo a interrumpirle para contarle todo lo que ocurría.
El autor del rompimiento amoroso era ahora él mismo. Ya no podía exigir explicaciones a María por su conducta, pues se sentía manchado y tenía, en su conciencia de hombre puro, un remordimiento que le hacía reconocerse como indigno para aspirar a la mano de una señorita honrada.
Pero Zarzoso no se sentía capaz de tan suprema franqueza, y calló, dejando que Alvarez se sumergiera en la desesperación que le causaba el haber intervenido indirectamente en los amoríos de los dos jóvenes.
Cada uno de los elogios que don Esteban hacía de su joven amigo era para éste como una puñalada en la conciencia, y por eso, no pudiendo sufrir tan incesantes tormentos, se apresuró a despedirse, y marchando a la casa editorial donde trabajaba Agramunt pasaron ambos amigos el río y fueron a terminar la noche en la Grande Opera.
El catalán se reía del temor que Zarzoso mostraba al pensar que podían encontrarse con Judith, y con su ductilidad de buen amigo se prestaba a encargarse de romper aquellas relaciones de una sola noche.
Transcurrieron cuatro días sin que el joven médico, que no salió del Barrio Latino, viera por parte alguna la rubia cabellera de Judith. Esta ausencia le tranquilizaba: Judith no era importuna, y, además, debía haber comprendido que no tenía en él un adorador loco, y tal vez por estas mismas consideraciones, por la seguridad que comenzaba a abrigar de que la rubia no iría en su persecución, pensaba en ella más de lo que le convenía, y, a pesar de todos sus esfuerzos mentales, no podía desechar de su memoria el recuerdo de aquella noche tormentosa, con sus placeres delirantes, que recordaba con la misma vaguedad que las escenas de un ensueño.
Aquel encuentro vicioso había dejado en él una levadura de brutalidad lasciva, y a esto atribuía Zarzoso el raro fenómeno que experimentaba, pues a pesar de odiar a la hermosa rubia y de estremecerse al pensar que ésta podía volver a su cuarto, complacíase, sin embargo, en ir recordando las escenas de tal noche, y su carne se estremecía de placer al pensar que podía repetirse la embriaguez amorosa.
Estaba Zarzoso ocupado en leer un libro nuevo que le había prestado un compañero, y distraído, pensaba al mismo tiempo, con una confusión de recuerdos que le avergonzaba, en su antigua novia, que no le escribía, y en Judith, cuyo recuerdo le obsesionaba, cuando sonaron algunos leves golpes en la entreabierta puerta de la habitación.
—Soy yo—dijo una voz que hizo estremecer a Zarzoso.
E inmediatamente entró en la habitación, sonriendo y con paso ligero, la rubia Judith, que no conservaba de su aspecto de algunas noches antes más que el látigo de cuero y Nemo, que marchaba siempre pegado a sus faldas, como si fuese un adorno de éstas.
Llevaba un traje de la misma pana con que los artistas se hacían sus chaquetones para trabajar en el taller e ir por el barrio, y la rubia cabellera, arreglada ahora en forma de peinado griego, cubríala con una gorrita cosaca de velludo astracán, de la que caía un blanco velillo sobre el rostro.
El joven médico, a pesar de que momentos antes pensaba involuntariamente en ella, al verla no pudo reprimir un movimiento de contrariedad.
Judith, afectando no ver aquel gesto, tomó asiento y comenzó a hablar con tranquilidad.
No había venido a estorbarle. La visita era casual: pasaba por allí de vuelta de un taller, donde había estado todo el día sirviendo de modelo, y se decidió a subir en confianza, sin ir antes a su casita de la calle Monge, a quitarse aquel traje que era el del trabajo.
Judith hablaba con naturalidad, sin afectación alguna, como si estuviera en presencia de una amiga de confianza, y sin hacer la menor alusión a aquella cita en el café Vachette, a la que había faltado Zarzoso.
Este, en vista de la tranquilidad y prudencia que demostraba la joven, había vuelto a recobrar su confianza, y alegremente se afirmaba en su idea de que todo había terminado entre los dos, y que las escenas de aquella noche eran locuras sin consecuencias que ya no volverían a repetirse.
Judith había tomado un cigarrillo de encima de la mesa, y con una pierna montada en el brazo del sillón, hablaba calmosamente, mirando las aéreas espirales de humo que bogaban tranquilamente hacia la abierta ventana donde el viento iba arremolinándolas.
Zarzoso, ante la cordura de la joven, se espontaneaba como con un compañero, y hablaba con el mismo abandono que si su interlocutor fuese Agramunt.
¿Cómo fué aquella segunda caída? Zarzoso no pudo darse cuenta de ella; obró más instintiva y ciegamente que la primera vez, con la agravante de que en esta ocasión, la caída fué fría, sin arrebatos de pasión, como si se sintiera empujado por una ruda e irresistible fatalidad.
A las siete, hora de la comida, salieron los dos del hotel cogidos del brazo. Zarzoso demostraba la mayor indiferencia. ¿Qué le importaba ya que le vieran en tal compañía? ¿A qué fingir hipócritamente una virtud que estaba lejos de tener? Era un miserable, un cobarde sin energía ni dignidad, que se sentía enloquecido ante una corrupción porque era hermosa, y que no tenía voluntad para resistir la más leve de las pérfidas insinuaciones de aquella mujer que llevaba al lado.
Judith le había aprisionado, le había convertido en un esclavo de su lascivia, y él se resignaba al considerar que eran de rosas las cadenas que le aprisionaban.
Agramunt quedó asombrado al ver de qué modo se había apoderado Judith del ánimo de Zarzoso, el cual, después de su segunda caída, estaba desalentado y se mostraba impotente para luchar.
El escritor había tenido siempre a Judith en concepto de mujer terrible, pero no creía a Zarzoso capaz de rendirse con tanta facilidad: su asombro se trocó en temor cuando aquella noche les oyó hablar a los dos amantes de su futura vida arreglando la existencia que llevarían desde aquella noche.
Ella se mostraría seria, evitaría el trato con sus antiguos amigos del barrio y vivirían con la tranquilidad de burgueses unidos por el lazo matrimonial. Judith miraba con ojos de ternura a Zarzoso y aseguraba a Agramunt, único espectador de la escena, que jamás había amado a ningún hombre como a aquel pequeño doctor.
Ella no abandonaría su linda habitación de la calle Monge, que jamás había dejado a pesar de todos sus galanteos y en la que nunca permitió la entrada a sus amigos. Allí tendría su vestuario, sus secretos, los objetos de su intimidad, pero, aparte de esto, dormiría en el hotel de la plaza del Pantheón, comería con Zarzoso, pasearía con él, y mientras éste estuviera en las clínicas, ella se ocuparía en sus visitas y quehaceres.
Habló de seguir sirviendo de modelo para ayudar a los gastos de la nueva existencia, pero Zarzoso protestó con una energía tan rotunda, que en ella se notaba un principio de celos.
Agramunt estaba admirado. ¿Qué le había dado la gran perdida a aquel muchacho tan sensato para volverle de tal modo el juicio y convertirlo en un estúpido?
A media noche, mientras Judith, con aire de señora absoluta, se acostaba en la cama de Zarzoso, éste y Agramunt tuvieron una explicación en los pasillos del hotel.
—Pero, hombre—decía el periodista—. ¿Te parece sensato eso que haces? Yo quería que te divirtieras, que no vivieras como un topo melancólico metido entre estas paredes; pero de eso a que te líes seriamente con una mujerzuela como Judith hay una distancia inmensa. Esto que haces me repugna; no puedo ver con calma que estés tan encaprichado por una perdida que es popular en todo el barrio. ¿Has pensado bien el papel ridículo que vas a hacer? Y lo que más me indigna es que parece que estás enamorado de ese harapo. Antes, en el café, me daban ganas de reír, y al mismo tiempo sentía deseos de llorar de rabia al ver con qué energía de hombre celoso te oponías a que Judith siguiera visitando los estudios como modelo. ¡Celoso tú! ¿Celoso de una mujer que hasta ha dormido con los garzones de los hoteles?
Zarzoso parecía muy contrariado por la justa reprimenda de su amigo, pero aún tuvo energía para contestar:
—Su pasado nada importa para el presente. El que antes haya sido de todos no impedirá que ahora sea únicamente mía. Ya que estoy loco, ya que por ella me encanallo y me pierdo, quiero ser el único dueño de su cuerpo.
—¡Pero si es un pingajo que se ha tendido sobre todas las camas del barrio!
—Sí, pero es muy hermosa—contestó Zarzoso con acento que demostraba una estúpida testarudez—. Una copa de oro cincelada por Benvenuto Cellini, aunque en ella hayan puesto los labios un sinnúmero de generaciones, no por esto resulta menos hermosa.
Agramunt lanzó una sonora carcajada, y tan grande fué su acceso de risa, que sofocado y jadeante se hundía los puños en el vientre, haciendo ridículas contorsiones.
—¡Oh!... ¡famoso! ¡divino!—balbuceaba entre carcajadas—. Ya se te ha pegado algo de ella. Ya la imitas en lo de sus sentencias artísticas, y sabes de memoria sus frasecillas aprendidas en el taller.
Zarzoso mostrábase hosco y malhumorado con su amigo, y afortunadamente hizo terminar la conferencia la voz de Judith que le llamaba impaciente desde su cuarto.
Así comenzó la falsa vida marital; aquel amancebamiento repugnante y penoso que fué una mancha en la existencia del joven médico.
Este parecía más absorbido cada vez por el carácter dominador, caprichoso y fantástico de Judith.
Faltaba Zarzoso muchos días a la clínica, por estar hasta muy tarde en la cama fumando cigarrillos y disputando con Judith sobre cuestiones sin importancia; hacía una vida imbécil, que transcurría por las tardes en el Luxemburgo y por las noches en los cafés y en los bailes, y tan grande era el aislamiento a que le sometía tal amor, que muchos días sólo veía a Agramunt durante algunos minutos, cambiando con él insignificantes palabras. Parecía estorbarle la presencia del joven escritor, como si éste, mudamente, le echase en cara su envilecimiento, y en cuanto a don Esteban Alvarez, hacía ya más de dos semanas que no le había visto, tanto porque las exigencias de Judith no le dejaban un momento libre, como porque temía hallarse en presencia de aquel infeliz señor que le abrumaba con los elogios a su virtud.
Todo lo que le recordaba su pasado le avergonzaba, y cuando surgía en su memoria algún recuerdo de sus amores con María, el joven estremecíase con instintivo terror y se ruborizaba intensamente.
Judith, para atraer mejor a su nuevo amante y demostrar las ventajas del amancebamiento, dábase aires de mujer hacendosa, y al mismo tiempo que reñía al garçon del hotel porque, según ella, no hacía dignamente el arreglo del cuarto, andaba siempre a vueltas con la ropa blanca de Zarzoso, y, armada de dedal y aguja, pretendía hacer zurcidos con puntarracos disformes, que demostraban que nunca habían sido su fuerte las labores femeniles.
Justamente en el armario-espejo, que era donde estaba la ropa blanca, tenía oculta Zarzoso una cajita de laca que contenía las cartas escritas por María, y un sinnúmero de objetos insignificantes, pero queridos, que le recordaban aquella pasión terminada de tan inexplicable modo.
La cajita estaba oculta bajo un montón de ropa blanca que no parecía haber sido tocado por Judith, pero, a pesar de esto, el joven temblaba cada vez que la rubia metía sus manos revolvedoras en el armario.
Una tarde en que Zarzoso estaba solo, se resolvió a sacar de allí la cajita para ponerla en punto más seguro, como era el cajón de la mesa de escribir cuya, llave llevaba siempre consigo.
Sería para él un tormento horrible que Judith, con sus manos pecadoras, cogiera tales recuerdos de su amor y que les dirigiera alguno de aquellos chistes cínicos que constituía su repertorio gracioso, burlándose de María, de la mujer dulce y virtuosa, cuya imagen, a pesar de todos los encanallamientos, estaba en pie en lo más íntimo de su ser, como la imagen en el fondo del sagrado santuario.
El quería evitar tan terrible escena, porque si Judith, al descubrir algún día sus antiguos amores, era capaz de burlarse de la mujer amada como si se tratase de una compañera, sería posible que él, cegado por la rabia, estrangulase a su querida.
Sacó la cajita del armario, y, con temblorosa emoción, como si llevase en sus manos un objeto sagrado, la dejó sobre la mesa y permaneció mucho tiempo con los ojos fijos en la charolada tapa. ¡Qué recuerdos acudían a su memoria!
Un deseo vehemente se apoderó de él. Parecíale que dentro de aquella caja se agitaba comprimida una atmósfera de casta pasión, un ambiente de virtud; y el desgraciado sentía deseos de abrirla, como si de ella fuese a surgir un purificante Jordán en el que podría lavar las suciedades de su degradación y su encanallamiento.
Con mano trémula, e instintivamente, abrió la caja y lo primero con que tropezaron sus ojos fué con el rostro hermoso, tranquilo y feliz de María, que sonreía desde el fondo de la caja, sobre un lecho formado por el paquete de antiguas cartas.
Aquella aparición pareció romper el encanto fatal y corruptor a que estaba sometido Zarzoso desde que conoció a Judith. Esta le parecía ahora un monstruo repugnante, un amasijo de corrupción y de vicios modelado artísticamente por la experta mano del diablo, y contemplando el sereno rostro de María, dábase cuenta exacta de su situación y lloraba desconsolado como pudiera hacerlo el doctor Fausto cuando, después de dormir con Elena, la prostituta de los siglos, pensara en la dulce y sencilla Margarita.
Permaneció mucho tiempo el joven inclinado sobre aquella caja de la que parecían salir efluvios consoladores que refrescaban su espíritu angustiado. Las campanadas de los relojes de la vecina plaza le volvieron a la realidad. No tardaría en llegar Judith, y el joven se apresuró a esconder la cajita en su mesa con la misma zozobra del ladrón que teme ser sorprendido en su infame tarea.
Pero antes de ocultarla quiso apreciar por última vez, en todos sus detalles, aquel tesoro amoroso, y hundió sus dedos en la cajita.
Allí estaban sus cartas, tal como él las había atado, con una cinta de color rosa; allí el retrato de María y debajo un pañuelo de mano, que cariñosamente la había arrebatado una mañana que paseaban por el Retiro... Pero ¡Dios mío! ¡Algo faltaba allí!... ¿Qué era? ¿Qué era?... Y el pensamiento del joven, con la velocidad de un relámpago, recordó cuanto le había entregado María como prueba de amor.
¡Ah! Ya sabía lo que faltaba allí. El recuerdo de María más íntimo y más personal: un rizo de sus cabellos que le había entregado en presencia de doña Esperanza la víspera de su partida a París.
El joven lo había sacado de su cajita muchas veces en aquellas noches de insomnio y de desesperación, que le causaba el silencio de María, y recordaba cómo aquel rizo estaba envuelto en un papel finísimo, sobre el cual, la adorable mano de la joven había escrito con su correcta letra inglesa y algunas adorables faltas de ortografía: A mi Juan: en prueba del eterno amor de su María.
Aquella falta, tan repentinamente notada, aturdió al joven, sumiéndole en una confusión enloquecedora.
Con mano ansiosa revolvió la cajita, buscó hasta en el interior del paquete de cartas, y... nada; el rizo con el papel que le envolvía no aparecía en parte alguna.
Aquel recuerdo resultaba el más querido para Zarzoso, pues era la primera y única concesión que María había hecho a su ya que a fuerza de ruegos había conseguido que la joven le diese un rizo de su cabellera. Además, ¡qué de recuerdos tenía para él esta prenda de amor!, ¡cuántas noches se había pasado besando y suspirando con aquel recuerdo de la mujer amada junto a sus labios!
En el aturdido cerebro de Zarzoso surgía un mundo de atropellados y contradictorios pensamientos.
La posibilidad de que en una de aquellas noches de desesperación amorosa hubiese dejado olvidado sobre la mesa el recuerdo de María, y a la mañana siguiente el criado del hotel lo hubiese hecho desaparecer en su indiferente limpieza, le desesperada; pero esta explicación no le parecía conveniente, y acariciaba con mayor predilección una sospecha, que poco a poco iba agrandándose en su pensamiento.
¿Si sería Judith quien, aprovechando una de sus ausencias, le arrebató aquella prenda de amor, por lo que de íntima tenía, para hacer burla después con sus amigas de aquella pura pasión? No resultaba muy verosímil esta sospecha, pues parecía que Judith no se había apercibido de la existencia de la cajita: paro por otra parte el joven desconfiaba de su querida, cuyo carácter astuto y maligno le era bien conocido.
Sí; ella debía de ser la autora de la sustracción, y Zarzoso, enfurecido por el fatal descubrimiento, se proponía interrogarla apenas se presentase, y se sentía capaz de todas las brutalidades, si es que llegaba a convencerse de la culpabilidad de su querida.
Acababa de ocultar la cajita en el cajón de su mesa, cuando entró Judith, vestida con un traje de colores llamativos y demostrando mayor descoco que de costumbre. Ya no era la muchacha hábil que sabía fingir ternura y apasionamiento; era algo más que la cocotte cínica y descocada; era la loca del barrio, la muchacha excéntrica y depravada, que no tenía noción alguna de la moral, que pisoteaba las más rudimentarias conveniencias sociales, y que creía que la virtud, el amor y la decencia eran defectos que afeaban a las personas honradas y tranquilas, que ella desdeñosamente llamaba burgueses.
Zarzoso quedó frío ante aquella ruidosa entrada. Entre la Judith que él momentos antes, allá en su imaginación, se proponía interrogar y la Judith que ahora tenía delante existía una inmensa diferencia.
¿Cómo iba a hablar a aquella perdida de su antigua pasión y de unos recuerdos de amor tan sagrados? ¿Y si ella no era la autora de la sustracción, ni se había apercibido de nada, y resultaba que él la abría los ojos, facilitándole el que se burlara de su antiguo amor?
Zarzoso decidióse repentinamente a no decir nada, proponiéndose obrar con cautela, y espiaría a su querida, para de este modo convencerse de si era cierta su culpabilidad.
Además Judith le aturdió con sus palabras, pues riendo ruidosamente, comenzó a relatarle una aventura muy chistosa que le había ocurrido a una de sus amigas.
El único rastro aparente que dejó tras sí el penoso descubrimiento hecho por el joven fué la melancolía y la irascibilidad que parecían dominar a Zarzoso.
Así vivieron tres semanas más, completamente aislados hasta de Agramunt, que, según él manifestaba, no quería entrar en el cuarto de los amantes, pues al verlos le daban tentaciones de empezar a bofetadas con los dos; a él, por bruto, y a ella, por... (y aquí el republicano encajaba un calificativo tan franco como genuinamente español).
Algunas veces Agramunt, al encontrar a Zarzoso en la escalera del hotel o en el restaurante, le detenía para decirle con hostil seriedad:
—El pobre don Esteban está muy desmejorado; me pregunta por ti siempre que le veo, y yo le digo que no vas a visitarlo porque estás muy ocupado en tus clínicas. Esta mentira es lo mejor que puedo decirle al pobre señor.
Zarzoso experimentaba honda pena cada vez que le recordaban de este modo al infeliz Alvarez. ¡Pobre señor! Grande sería su decepción si llegaba a enterarse del género de vida que hacía el joven amigo, al que consideraba como un modelo de constancia amorosa y de buenas costumbres.
Conforme transcurría el tiempo, Zarzoso encontraba que iban haciéndose pesadas sus relaciones con Judith.
Había pasado ya el primer arrebato de pasión; estaba desvanecida la embriaguez artística que causaba en Zarzoso la contemplación de aquel lindo cuerpo de estatua; y en cambio la intimidad, el trato continuo y franco, ponían al descubierto la mala educación de Judith, sus groserías aprendidas en el taller y sus costumbres incoherentes y extrañas de muchacha aventurera, que con la misma indiferencia había dormido en un gabinete lujoso que en una zahurda.
La mala educación de la rubia, sus groserías a todo pasto y sus respuestas insolentes, eran motivos de continua querella entre los dos amantes, y Zarzoso sentía tal aburrimiento cuando pasaba solo con Judith algunas horas, se hartaba de tal modo de aquella atmósfera canallesca que parecía flotar en torno de ella, que acogía hasta con gusto las visitas que venían a turbar una conversación monótona, que siempre versaba sobre el mismo tema: los vestidos con chic artístico, los pintores, sus bromas pesadas y toda la chismografía que se aprende en los talleres.
Como Judith, con su carácter imperioso, dominaba a su amante, y en el hotel, como en todas partes, dábase aires de señora absoluta, sus amistades femeninas iban a visitarla; y por las tardes, en aquella habitación antes tan tranquila, reuníase una alborotada tertulia de muchachuelas insignificantes, viciosas, que giraban atraídas en torno de Judith como astros menores de la sensualidad y que adoraban a ésta cual una mujer superior.
Zarzoso, el sabio, la esperanza legítima de la ciencia médica, se agarraba a aquellas chicuelas como a una tabla de salvación contra el fastidio, y conversaba con ellas horas enteras, sin notar que poco a poco se hundía en una intimidad viciosa. Aquel trato con Judith y su corte le hizo adivinar terribles monstruosidades. Sospechó de la intimidad de la rubia y sus amigas, de sus explosiones de celo y del afán con que se disputaban la predilección de la diosa adivinó cosas ocultas y asquerosas, locuras de organismos gastados y ahitos de vicio; pero cerró los ojos voluntariamente y prefirió no ver para evitarse la náusea de lo repugnante.
El joven, dominado por Judith, se agitaba como un sonámbulo en aquella atmósfera fétida; había perdido por completo su voluntad y obedecía en todo a los caprichos de su querida, sin permitirse la menor observación.
El, que al principio de su nueva vida tenía reparo y cierto rubor en acompañar a Judith por la calle, salía ahora con la mayor impasibilidad al lado de su querida y de dos o tres de aquellas amigas a las que conocía el barrio entero, y algunas de las cuales, por sus embriagueces y sus escándalos en la vía pública, habían visitado más de una vez al comisario de Policía del barrio.
Zarzoso, con su aspecto de hombre de ciencia, con aquellas gafas que le daban un aire de profesor de la Sorborna, marchaba erguido e impávido en el centro del revoltoso grupo formado por tales mujerzuelas, que dejaban tras sí una atmósfera de escándalo y de indignados comentarios.
El infeliz Zarzoso nunca llegó a apercibirse del concepto en que le tenían en el barrio y de las apreciaciones que sobre él hacían cuando en tal compañía pasaba ante alguno de los cafés del bulevar Saint-Michel.
Había quien, a pesar de su aspecto honrado, le creía un ser envilecido, que comía de las más inmundas mujeres a cambio de servirles de caballero acompañante. Agramunt, que sabía toda la verdad y conocía los comentarios del barrio, estaba furioso contra su amigo por su estúpida pasibilidad y llegaba hasta evitar su saludo.
Fué una tarde, a las siete, cuando ocurrió el encuentro que tanto temía Zarzoso.
El joven había ido a la otra orilla del Sena acompañando a Judith y a dos amigas para hacer unas compras en los almacenes del Louvre, y después habían entrado en la cervecería de La Paleta de Oro, en la calle de Rívoli, pues la rubia era muy pródiga con sus amigas, y siempre que salía las convidaba con el dinero de su amante.
Al regreso, cuando ya los reverberos de las calles estaban encendidos, subía el alegre grupo por el bulevar Saint-Michel, demostrando con sus carcajadas, sus saltos y las insolentes palabras que dirigían a los transeúntes, la fuerza alcohólica de la buena cerveza negra de Estrasburgo.
Fué cerca de la esquina del café de Cluny donde Judith, con su voz de carretero y ademanes de cargador borracho, tuvo un altercado con una mujer que pasaba y que, en su concepto, había hecho burla de ella.
La proximidad de una pareja de guardias de la Paz hizo terminar el conflicto, pero no impidió que los transeúntes se detuvieran, fijándose en el grupo que formaban las tres mujeres y Zarzoso.
Este, avergonzado por el incidente, pugnaba por llevarse a Judith, y por eso no se fijó en un hombre que acababa de salir del café y que se acercó al grupo, demostrando primero una fría curiosidad y después profundo asombro.
Era don Esteban Alvarez, que en unas cuantas semanas se había aviejado de un modo alarmante y que tenía un aspecto tal de decaimiento, que inspiraba compasión.
Al reconocer a Zarzoso en el acompañante de las tres perdidas y ver la intimidad casi desdeñosa con que éstas le trataban, el pobre enfermo experimentó una ruda impresión.
Por fortuna para el joven médico, estaba de espaldas y no pudo ver el triste gesto de dolorosa sorpresa que hizo su viejo amigo.
Cuando el grupo se alejó, Alvarez estuvo aún algunos minutos inmóvil en la acera, como si todavía no hubiese vuelto en sí después de la sorpresa experimentada.
¡Oh! ¡Qué frío sentía en el corazón! Su culpabilidad, aquella culpabilidad imaginaria con la que se atormentaba, volvía a atenacear su conciencia.
Se alejó lentamente con dirección a la calle del Sena, marchando con paso inseguro, al mismo tiempo que murmuraba:
—¡Esto me mata! Yo soy el autor del infortunio de ese joven. Queriendo acercarme a mi hija, hice sin saberlo que él fuera abandonado por su novia, y ahora ese joven bueno, sencillo y virtuoso, se ha perdido... ¡se ha perdido por mi culpa! ¡Qué terrible remordimiento!... Desesperado de reconquistar un amor puro, se ha entregado en brazos del vicio para olvidar. ¡Y yo tengo la culpa de todo! Esto me mata; hoy termina mi vida; como si lo viera. ¿Qué fatalidad arrastró a ese muchacho hasta hacerle mi amigo? ¿Qué fatalidad hay en mí que hiere a cuantos seres se me aproximan y me aman?...
FIN DEL TOMO OCTAVO
End of Project Gutenberg's La araña negra, t. 8/9, by Vicente Blasco Ibáñez
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA ARAÑA NEGRA, T. 8/9 ***
***** This file should be named 45836-h.htm or 45836-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/5/8/3/45836/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.